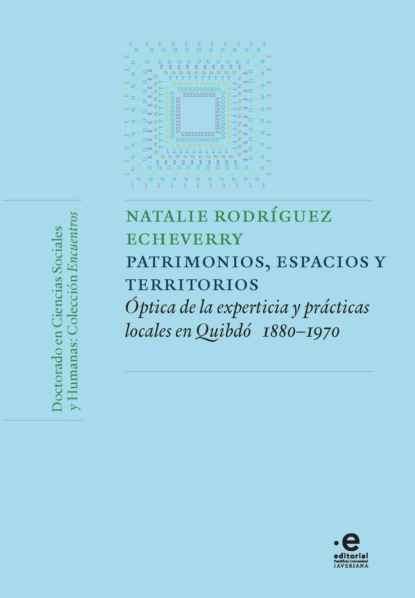- -
- 100%
- +
En este contexto, cabe recordar que para comienzos del siglo XX, en el discurso de posesión del general Reyes, este pregona: “dejemos a un lado y para siempre las armas destructoras, olvidemos los grados militares alcanzados en aquellas luchas y empuñemos los instrumentos del trabajo” (Niño 1991, 37. Las cursivas no pertenecen al original). Así, se hace referencia al trabajo como una herramienta fundamental en la puesta en marcha del proyecto hacia el progreso, instrumento a través del cual se podrá avanzar; en este orden de ideas, y retomando lo expuesto por Castro-Gómez, “tecnologías de gobierno”22 que promueven la emergencia de grupos poblacionales que se adapten al perfil de producción necesitado y “dejen morir” a los que no sirven, con el propósito de fomentar el trabajo productivo, el desarrollo económico y la modernización, pero también enfocadas a convertir a la población en un agente productivo, transformar sus prácticas laborales (Relatoría Seminario Eje 4 - 2010. Esta relatoría fue realizada por Claudia Tovar y Natalie Rodríguez en este seminario que fue dictado por Castro-Gómez y Saldarriaga en 2010), “‘hacer vivir’ a esas poblaciones mediante su incorporación a la sociedad del trabajo” (Castro-Gómez 2009, 153). De este modo, se trata de inscribirlos en dicho proyecto de progreso mediante la puesta en marcha de una serie de estrategias23 de índole moral y educativa, pero también de orden material.
Al atraso moral, espiritual e intelectual se suma además lo consignado en ciertos artículos de la prensa local, que presentan a este territorio como un escenario de privaciones y desesperanza, esta vez en directa relación con la carencia de infraestructuras, comercios, entre otros, situación de la que se afirma que se refleja e influye también en la pobreza tanto de la región como de sus habitantes. Así, se denuncia un rezago asociado a lo que se estima como inexistencia o carencia de infraestructuras y medios de comunicación, que repercute en el estado de aislamiento con respecto a otros centros y zonas del país; a esto se agrega la falta de industrias, así como las dificultades asociadas a la actividad comercial, enunciados que se encuentran en directa correspondencia con la búsqueda de la integración regional y la tecnificación de los territorios anteriormente referenciadas.
Cabe añadir que la comunicación se entiende también en términos de existencia y prestación de los servicios postales y de correo, asistencias de las cuales se dice que se suministran con dificultades y carencias de Cartagena a Quibdó, por medio de barcos de vapor que navegan a través de los ríos, así como por caminos de trocha hacia el interior del país y por la vía de Buenaventura y Nóvita-Cartago. Además, se denuncia la escasez y el “deplorable estado” de las líneas telegráficas, servicio que permanece averiado, dados los constantes daños que sufren los hilos transmisores por las lluvias y aguaceros que tumban los postes localizados en las zonas de bosques (Prefecto Apostólico del Chocó 1928, 65). Incomunicación de la región y, por ende, de sus gentes, asociada también con la situación de rezago. Ante lo anotado, los padres misioneros exponen respecto a tales dificultades:
Muy escaso es el servicio postal en la Prefectura, pues apenas si llegan a media docena las estafetas. El servicio postal de Cartagena a Quibdó lo prestan varios vapores que viajan sin fecha fija; que habiendo de atravesar el golfo de Urabá, casi siempre muy alborotado, véanse sometidos a forzosas demoras unas veces, otras a arrojar al mar parte del cargamento, si ya no parecen bajo el furor de las ondas que, haciendo astillas la embarcación, deja a los viajeros a merced de la voracidad de los muchos tiburones que viven en aquellas aguas. (64)
Según lo anota un artículo del periódico El Atratense, publicado en 1880, se asumen como requisitos para estrechar las relaciones políticas y comerciales de la región, construir vías de comunicación y fortalecer la presencia de “industrias y capitales”, mecanismos considerados primordiales para “explotar sus riquezas”; apuestas provenientes de “hombres públicos interesados en la felicidad de este pueblo”, quienes han propuesto los “medios que han creído adecuados para remover los inconvenientes que entorpecen el desarrollo de la industria y el comercio” (1880 n.° 2, 3). En este orden de ideas, pese a que ciertos sectores reconocían las riquezas naturales existentes en el Chocó y aseveraban tener “resueltas” las necesidades alimenticias, se consideraba ser “esencialmente pobre como pueblo”, afirmación hecha desde el periódico El Chocó, publicado en 1908, donde además se consigna que
no hay en él capitales de importancia y las comodidades medias son escasas. Ha querido confundirse, por un error de apreciación, la riqueza del suelo con la riqueza individual, y de allí que vistas las cosas de lejos parece que acá vivimos en campos de leche y de miel y que haya una corriente aluviónica de pobladores de ciudad que llegan y á quienes no queda más recurso que solicitar un puesto público para permanecer aquí, si lo consiguen, ó regresar; debido esto á que aquí no hay industrias urbanas que puedan dar ocupación á la gente que llega, y de que la minería y la agricultura son rudimentarias. (1908 n.° 22, 1-2)
Las circunstancias de escasez de capitales y la falta de lo que se consideran condiciones que brindan bienestar se relacionan con la inexistencia de obras materiales como la infraestructura de comunicación. Insuficiencia en términos materiales de la que se afirma que deriva en una región aislada, apartada y excluida, que dificulta a su vez la implementación del comercio y, sin este, el acceso a productos que se consideran fundamentales; de igual manera, estas carencias se corresponden con la “pobreza” de la región y sus habitantes. Así, desde el periódico El Atratense se asegura:
Lo que afirmamos nosotros es que el Chocó está pobre y si alguien duda de esta verdad, que dirija una mirada á sus poblaciones, á sus habitantes, á la industria y á su comercio, y solo verá ruina en todas ellas, campesinos miserables vestidos, una industria tan atrasada como la de los salvajes de África y un comercio tan abatido que varios vapores que han querido hacer el comercio de transporte de Cartagena á Quibdó y viceversa, han tenido que desistir de la empresa porque no hay ni pasajeros ni carga para exportar ni para importar. (1880 n.° 1, 3)
En este sentido, y retomando lo expuesto en los artículos de los periódicos El Atratense y El Chocó referente a la situación de pobreza del campesino chocoano, se suma lo expresado desde el periódico ABC, desde el cual se asevera que el campesino no tiene acceso alguno a productos como la leche:
No come carne, ignora la mantequilla, vende los huevos para comprarse un tarro de sapolín, el pan es un lujo para “novenas”, bautizos y “alumbraos”, las papas, los frisoles, la cebolla, le resultan muy costosos; hortalizas “son cosas pa’ los blancos” y… qué seguir si bien sabemos que sólo plátanos y pescado y en veces chontaduros constituye el alimento [sic] en nuestro ribereño? (1943 n.° 3876, 3-4)
Así, se concluye que el chocoano
no come siquiera suficientemente, ni aún hace tres comidas diarias y a horas; ni siquiera sabe que necesita comer con regularidad; su alimentación es al acaso, por si pesca alguna cosa y como si hay manera de conseguir el alimento sin mucho esfuerzo. De lo contrario se chupa una caña y sigue tan tranquilo. (1943 n.° 3876, 3-4. Las cursivas no pertenecen al original)
Y, además, se añade que:
Si nuestro campesino lograra alimentarse hallaríamos la solución a tanto problema de trabajo, de higiene, de población, de riqueza, que en vano pretendemos solucionar con buenas intenciones. Abaratar los víveres el primer paso; pero debamos también emprender una campaña enérgica y constante tendiente a difundir en el campesino su necesidad de alimentarse y transformar en él esa propensión a lo fatuo de las necesidades, obsesionado por un aparente beneficio de civilización que lo hace trajearse con vistosidad, mientras que su alimento no tiene otro objeto que el de calmar el “hambre del estómago” contra la cual no necesitamos luchar tanto, ya que siempre hay con qué entretenerla. Necesitamos luchar sí, y con mucho empeño, contra la DESNUTRICIÓN de nuestro campesino, porque mientras se continúa así con este pueblo desnutrido, el Chocó tendrá que permanecer al margen del progreso colombiano o el nativo ceder el campo a los hermanos de las regiones vecinas, mas vigorosos y fuertes por mejor alimentados. (1943 n.° 3876, 3-4. Las cursivas no pertenecen al original)
Ante lo expuesto, un pueblo que es escenificado bajo representaciones de pobreza, entendida como otra característica que se opone al progreso de la región. Un pueblo también considerado “desnutrido”, el cual, bajo esta condición, debe permanecer “al margen del progreso”, catalogaciones de sus pobladores que se suman a las consideraciones de no aptos para formar parte y llevar a cabo el proyecto progresista. De esta forma, se asiste a la construcción del atraso, ya no solo en términos morales, espirituales e intelectuales, sino también asociado al atraso material, representaciones del atraso que se entrecruzan y relacionan interactuando en red, esto es, operando desde diversas esferas.
Además de las condiciones señaladas en términos de atraso, se referencian otras causas a las que se atribuye la decadencia de la región; una de estas se refiere a la “deficiente” y casi inexistente “organización política” bajo la cual se manejan sus destinos, organización política en sintonía con los ideales modernos imperantes en el país. En uno de los artículos del periódico La Antorcha, publicado hacia finales del siglo XIX, se atestigua que “desde sus tiempos primitivos el Chocó ha venido decayendo con motivo de su misma organización política” y se afirma que “en él se arraigó el atraso y la debilidad consiguientes á una esclavitud prolongada”; en efecto, se argumenta que, para el avance en materia de progreso, otras zonas y regiones han “formado un peldaño para la infinita escala del ascenso universal. Pero el Chocó no ha colocado aún su óbolo en aquella formación monstruosa” (1890 n.° 2, 5-6. Las cursivas no pertenecen al original). Un rezago en el que la indiferencia de un Gobierno nacional y local se refleja en una administración que
no ha hecho otra cosa jamás que gozar de sus rentas, sin dedicarle en cambio ningún beneficio. Cuando este gobierno ha abogado por la instrucción en los pueblos del Chocó, se ha contentado con establecer simulacros de escuelas; cuando ha impulsado los trabajos en sus vías de comunicación, ha sido únicamente por proteger sus personalidades. (La Antorcha 1890 n.° 2, 5-6)
Insuficiente organización política, de la cual se afirma que refleja el rechazo hacia esta zona, indiferencia referida desde el periódico Ecos del Chocó, en términos de un “inexplicable olvido” que tanto los Gobiernos nacionales como los ciudadanos en general han tenido frente a “esta prometedora porción del territorio patrio”, actitud que “hasta sugiere ideas un poco desfavorables respecto á algo vitalmente trascendental hoy: respecto á la unidad colombiana” (1907 n.° 1, 2. Las cursivas no pertenecen al original); así, se afirma en estas líneas
ser entre los individuos de una familia uno de los que aran, uno de los que sudan, uno de los obligados al óbolo, y al mismo tiempo no tener en las fiestas de esa familia un sitio, ni el día en que la madre da besos recibir uno, no es ni puede ser agradable. Ni más ni menos, esa era la situación del Chocó. (2)
Estas reflexiones llaman la atención acerca de la omisión de esta porción del país, los acercamientos interesados, los olvidos selectivos y el desconocimiento de los valores de una tierra, lo que se asocia con la idea de un “progreso nulo e inútil” (ABC 1943 n.° 3876, 3-4). En este orden de ideas, el periódico El Chocoano, en 1899, informa que:
Surge en esta localidad la nueva de que el Gobierno ha dispuesto, y ordenado á las autoridades de aquí, el reclutamiento de 10 á 15 hombres por cada uno de los Distritos que componen las Provincias del Chocó. Tan extraña nos ha parecido esta orden, que no podemos menos que calificarla de odiosa. (1899 n.° 17)
Así mismo, en este se cuestiona “¿Por qué se acuerdan del Chocó solo para turbar su reposo y tranquilidad con exacciones de guerra y reclutamiento, y lo hunden en sepulcral olvido cuando de progreso se trata?” (18). En relación con este y otros escenarios similares, en el periódico Ecos Republicanos, en una de sus publicaciones de 1911 se consigna el rechazo ante dichas situaciones: “hemos resuelto publicar permanentemente estos renglones, como una prueba de nuestro amor al solar en que nacimos, como una ardiente protesta contra los Gobiernos que miran con desprecio la comarca más importante de la Nación” (1911 n.° 36, 1). Formas de resistencia ante el abandono, el olvido y la indiferencia del Estado y ante las acciones que relegan a sus habitantes; además, relaciones de poder que se revelan en el “dejar morir” que desecha y marginaliza como táctica de evasión de doble vía, una exclusión que en el Chocó se ejecuta por los también responsables del gravamen del rezago (los que lo ocasionan) y por aquellos quienes lo dictaminan o detectan (los que lo condenan).
Frente a lo expuesto, la construcción del escenario del atraso confluye en la emergencia de sentimientos de desasosiego por parte de algunos habitantes de la región, donde prima el desaliento y la incredulidad, lo que produce el surgimiento de ciertas perspectivas que minimizan las riquezas existentes, así como las prácticas culturales de los habitantes, lo que hace deseable el progreso que trae el cambio. Algunas de estas prevenciones se manifiestan en el periódico El Atratense, en el que se expone que esta zona no es tan rica como se afirma, “porque si tuviera todas las riquezas que se le atribuyen, estas habrían traído una numerosa inmigración, que habría desarrollado la industria y fundado alguna ciudad en alguno de sus puertos, digna de Colombia y de su comercio”, ni es tan feliz “como suponen los que con tanto ahínco exageran sus riquezas naturales; pues sus poblaciones situadas en las regiones auríferas se arruinan” (1880 n.° 1, 3. Las cursivas no pertenecen al original), lo que ocasiona, como se asevera, la disminución de las poblaciones en Quibdó.
Instauraciones discursivas del atraso que actúan sobre la vida y las formas de asumirse de los habitantes de la región; enunciados y prácticas que operan haciendo que los mismos individuos se asuman como no aptos y se sientan carentes de todo aquello que se requiere para ser parte del progreso. Por lo tanto, relaciones de poder que se ejercen por medio de las representaciones del rezago, las cuales crean escenarios en los que los habitantes se reflejan como parte de este y deseen el cambio que trae el progreso, porque en este radica la solución, y para lo cual se requiere necesariamente de la ayuda proveniente de las instituciones externas. De esta forma, se expone desde el informe del Prefecto Apostólico del Chocó (1924):
Colombianos: allá en un extremo de la República yace en un estado atrasadísimo, una pequeña parte de vuestros hermanos, a los que vosotros llamáis negros o semisalvajes. Ellos reconocen con humildad su atraso y hasta se avergüenzan de no seguir el paso triunfal de otros departamentos. Mas ellos no tienen la culpa; no os fijéis en sus apariencias exteriores, pues sus quemadas frentes ocultan un cerebro tan inteligente como el de el [sic] blanco, sus negros cuerpos son relicarios de almas nobles y generosas, sus atezados pechos guardan un corazón pronto a regalar su sangre por su patria y sus robustos brazos han demostrado mil veces que no son indignos de mover la rueda de la carroza del progreso. Sólo piden ayuda: ayudadlos, ayudadlos; romped esa cadena de hierro que los aísla, que los incomunica; anime sus frondosos bosques el silbo de la locomotora, y la hoy tosca concha abrirá sus valvas, ofreciendo al sol de la civilización y a Colombia una hermosa y brillante perla. (167-68. Las cursivas no pertenecen al original)
En efecto, se pregona la necesidad de intervención y de ayuda foránea. En un artículo del periódico El Chocó, publicado en las primeras décadas del siglo XX, una de las acciones a través de las cuales se considera que se puede avanzar en la ruta anhelada hacia el progreso es la llegada de capital externo. Así, se afirma que “el desenvolvimiento de nuestras riquezas naturales necesita que venga capital extraño al Chocó, nacional ó extranjero, comenzando por ocupar los brazos naturales que se consigan y en seguida apelar al elemento colonizador” y que “no obstante la riqueza del Chocó, hay pobreza general, por falta de capitales que se consagren á empresas permanentes de aliento y de provecho, siquiera sea remoto, así como también por falta de brazos” (El Chocó 1908 n.° 22, 1-2. Las cursivas no pertenecen al original). Con la instalación de dichas empresas extranjeras —algunas anteriormente citadas—, ciertos habitantes vislumbran estar progresando y dejando atrás escenarios que encarnan tiempos pasados. En este sentido, la materialización, disposición e implementación de elementos físicos sobre el espacio, como industrias, fábricas, dragas, entre otros, interpelan a los pobladores al representar el cambio, simbolizando mediante la materialidad el arribo de nuevos tiempos y constituyéndose como espacios del mundo moderno, esto es, como un territorio deseable donde priman las espacialidades del progreso. Apelación “al elemento colonizador” como formas de colonialismo que se imponen y legitiman en el territorio local, continuaciones y mutaciones del sometimiento externo en los ámbitos espaciales, so pretexto de superar el atraso y arribar a otros tiempos.
Sin embargo, cabe señalar que frente al panorama expuesto se sucitan ciertas reflexiones de incredulidad hacia el anhelado progreso. Para algunos sectores o medios de expresión, se configuran representaciones de esfuerzos infructuosos que, más que beneficios, agudizan las diferencias y la pobreza de la zona y particularmente del campesino chocoano. Según una nota del periódico ABC, publicado en la década de los cuarenta, se vislumbra lo anteriormente expuesto en líneas tituladas como “Hambre Chocoana” o “Progreso Nulo e Inútil”, desde las cuales se cita como
doloroso y lacerante con peso brumador de tragedia este problema de hambre chocoana, causa de un progreso nulo e inútil; consecuencia de circunstancias y de modalidades que precisan cambio inmediato, si no queremos encontrarnos a la vuelta de una generación, con un conglomerado totalmente en ruinas. (1943 n.° 3876, 3-4)
De igual manera, el autor de estas líneas expone que el lamentable estado de pobreza de algunas de las gentes chocoanas, así como la persistencia de dificultades asociadas a la falta de comunicación de la región, se mantiene pese a la presencia extrajera y externa, con la cual no han podido evitar la carencia y los elevados costos de ciertos artículos considerados necesarios —algunos anteriormente mencionados—, imposibles de adquirir para la mayoría de los campesinos chocoanos, a diferencia de los de otras zonas aledañas como la costa Atlántica y la región de Antioquia. Una de estas paradojas se denuncia en la situación que vive el Chocó para entonces: una zona considerada como “despensa arrocera del país” y en la cual se debe pagar elevados precios por este producto. Así, se manifiesta:
Muchas veces, todos los días, he sentido verdadera lástima por estas gentes de mi región choconana al convencerme, por mis observaciones de su alimentación escasa, irregular, equivocada y sucia. No he logrado la manera de explicarme cómo transformar una modalidad inherente de nuestro campesino: la propensión a comprarse telas y artículos de lujo y fantasía, en vez de artículos alimenticios. (ABC 1943 n.° 3876, 3-4)
En correspondencia con lo expuesto, emergen inconformismos hacia ciertas interpretaciones que se realizan del Chocó, los cuales plantean y exponen otros posibles acercamientos y explicaciones de lo que acontece; en efecto, algunos de estos retoman ciertos enunciados anteriormente descritos que enaltecen la región. Desde estas aproximaciones, se exalta la idea de que “el Chocó es inmensamente rico” (El Chocó 1908 n.° 22, 1-2), una riqueza que se evidencia en la magnificencia de su entorno, los productos de su tierra, los minerales, los bosques, la naturaleza, los conocimientos y las prácticas de sus pobladores, entre otras condiciones que hacen a este territorio único. Se anota entonces que estas “regiones están preñadas de muchos productos desconocidos aún por el mundo científico”; además, se afirma que “un naturalista encontraría en ellas lo que no habrán preparado en muchos siglos de trabajo los mejores químicos en sus laboratorios”, pero sobre todo se resalta que “Sus tradiciones indígenas son ricas en secretos, secretos que aunque parecen inverosímiles, nada extraño sería tuvieran notable aplicación en las ciencias definidas” (La Antorcha 1890 n.° 2, 5-6. Las cursivas no pertenecen al original). Así mismo, se argumenta:
La botánica, la zoología y la mineralogía se complementaría, haciendo uso de ellos, con un apéndice de variedades útiles sobremanera. En la sombría naturaleza del Chocó habla la ciencia en su embrión de misterios. En sus vírgenes bosques crece el veneno y cabe el veneno del antídoto, se tuesta la diminuta rama para transformarse en insecto; de sus terrenos se desploma el aluvión, y entre el aluvión aparecen las vetas y ruedan los granos de oro, de sus montes se descuelgan en borlas de plata las cascadas nacidas entre férricas peñas; y sus ríos echan un cristalino caudal sobre pedregones de sustancias metálicas combinadas, y arenas de inconcebible riqueza. (5-6)
Desde estas disertaciones se exaltan las riquezas del Chocó y se reflexiona este territorio como una “verdadera tierra de promisión” (El Chocoano 1899 n.° 4, 13-14) que, aunque para algunos no alcance los niveles de progreso de otras zonas del país, no debe ser menospreciado y rebajado; una posición que se comparte en algunos de los informes misionales, en los que se expone que “desde ese grado de progreso hasta la barbarie y salvajismo, hay mucho que andar” (Prefecto Apostólico del Chocó 1928, 6). Del mismo modo, se manifiestan molestias hacia la negación y el sometimiento del que es parte este territorio, así como hacia el desconocimiento de sus potencialidades, que para algunos se encuentra solo representada en tanto recursos y mano de obra explotables. En este sentido, hacia 1880, el periódico El Atratense publica un artículo que expone la molestia asociada a lo referenciado; así, consigna en un tono vehemente:
¡Que cinismo! Dirían unos, atreverse a negar que el Chocó tiene minas de oro y platino tan ricas como las California y Australia, bosques inmensos de donde se pueden extraer en abundancia todos los frutos que necesita la industria y solicita el comercio, terrenos fértiles y con variadas temperaturas que pueden producir lo suficiente para alimentar una población tan numerosa como la de Chile, ríos que brindan sus abundantes y tranquilas aguas al comercio del mundo ¡Que ignorancia! dirán otros; desconocer que en esta privilegiada región se han formado los mejores capitales que habían en el Estado, que el oro se almacenaba como el maíz, que en tiempos posteriores un solo extranjero guardó en sus arcas más de 4000 libras, que un inglés aunque enfermo extrajo tres quintales de una mina, que los negros bañaban los santos con miel para luego cubrirlos con polvos de este precioso metal. (1880 n.° 1, 3)
Complementando lo anteriormente expuesto, el periódico ABC expone que “No es verdad que el solar patrio sea agrupación de salvajes; no es verdad que se mantengan en perpetua riña, los hermanos que moran en las riberas del San Juan, y los que viven en las orillas del Atrato”, aseveraciones que resisten las representaciones que descalifican sus grupos humanos; del mismo modo, se anota que
no es verdad que aquí necesitamos que vengan a gobernarnos, porque el Chocó —sépase una vez por todas— tiene hijos cuyas capacidades, buenas intenciones, espíritu progresista, amor a la tierra, darían para hacer administraciones, desde todo punto de vista superiores hasta las que ahora hemos soportado; no es verdad que seamos ingobernables. (1918 n.° 9, 1 . Las cursivas no pertenecen al original)
De esta manera, se registran resistencias ante las formas de gobierno externas, así como ante los colonialismos que se pregonan deben imponerse y desde los cuales se descalifica lo local.