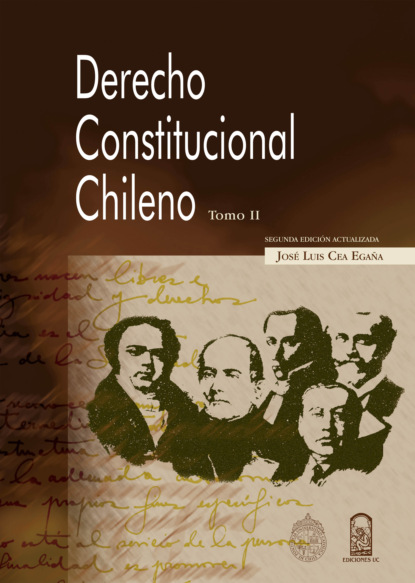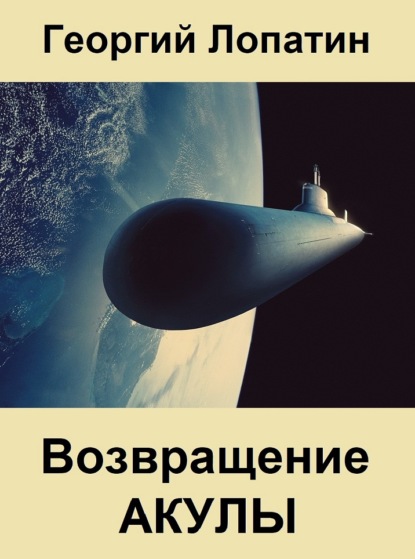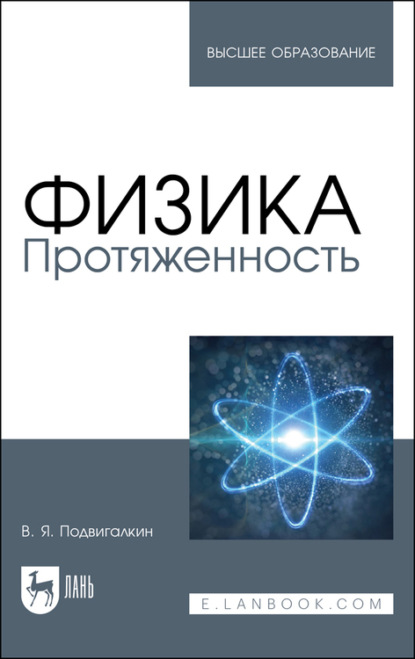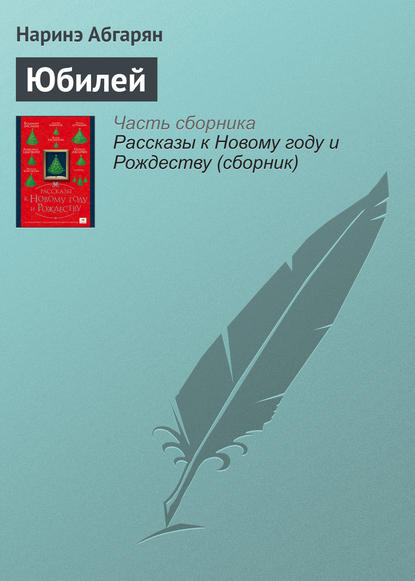Derecho constitucional chileno. Tomo IV

- -
- 100%
- +
14. Independencia e imparcialidad. Se encuentran reconocidas en el artículo 76° inciso 1° primera frase, el mismo que, como sabemos, define la jurisdicción. Imperativo es agregar que, en este principio, quedan absorbidas las ideas esenciales de imparcialidad y de ejercicio, pleno y excluyente, de la misión judicial en el Poder respectivo:
La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley.
La segunda frase del mismo inciso refuerza la idea de independencia, imparcialidad y pleno y excluyente servicio de la jurisdicción, al señalar que:
Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.
Este precepto consagra, sin duda, la separación de funciones, entregándole de forma exclusiva a la judicatura el ejercicio de la potestad judicial en todas sus etapas procesales. Con ello se persigue asegurar que el servicio de dicha función se ajuste a “principios jurídicos, con un criterio eminentemente técnico, en donde no tengan cabida influencias, por muy poderosas que éstas sean, que puedan desvirtuar la correcta aplicación de la ley”36. Son la independencia e imparcialidad dos supuestos capitales e inseparables, es decir, el criterio decisivo que el Poder Constituyente procura concretar en tales disposiciones.
La segunda frase del artículo 76° reconoce, a nivel constitucional, el principio de la cosa juzgada, en su doble vertiente de acción y excepción. Se aduce por cierta doctrina que el efecto de las sentencias ejecutoriadas o firmes, consistente en acción y excepción de cosa juzgada, regiría solamente respecto de otros poderes del Estado y no en relación a los mismos tribunales. Manifestamos nuestro desacuerdo con tal doctrina, pues no se divisa razón sólida alguna para afirmar que se trata de una falencia de la norma o de una formulación equívoca del término, tesis insostenible ante los litigios cubiertos por la institución aludida37.
15. Imperio. El artículo 76° eleva a rango constitucional la potestad de imperio, es decir, de imposición coactiva, con auxilio de la fuerza pública si es necesario, para el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por los tribunales:
Para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine.
Correlativa a esa potestad es la obligación que se impone a la autoridad gubernativa en punto a proporcionar, sin dilaciones, el auxilio de la fuerza pública para ejercer la coacción legítima que le ha sido pedida:
La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar.
En los dos incisos transcritos se aclara y refuerza el sentido y alcance del imperio del Poder Judicial38. Trátase de una novedad de la Carta Fundamental de 1980, incorporada desde el comienzo de su vigencia39. Antes, la potestad de imperio estaba garantizada únicamente con rango legal en el artículo 11° del Código Orgánico de Tribunales. Desde 1980, entonces, ella cuenta con el reconocimiento del más alto nivel normativo de nuestro ordenamiento jurídico, y declarado en una disposición que es prolija, clara y completa. Efectivamente, resulta fundamental gozar de imperio efectivo para que sea realidad la independencia del Poder Judicial, puesto que con él cualquier magistratura que lo necesite puede hacer cumplir compulsivamente lo resuelto por ella, sin necesidad de pedir la intermediación de la administración estatal centralizada, de la cual dependen, en principio y por regla general, las policías que integran la fuerza pública. Es la experiencia padecida, por muchos años, de renuencia o demora para otorgar dicho auxilio, la que explica y justifica tan decisiva modificación al Código Político.
16. Autonomía operativa y presupuestaria. En otro estudio, hemos sostenido que “análogamente indiscutible es que el Poder Judicial debe contar con los recursos económicos y materiales adecuados a la dignidad de la misión que sirve, recompensando el trabajo abnegado de sus funcionarios y estimulando el ingreso a la Magistratura de abogados jóvenes y distinguidos”40. Insertamos, por su importancia, un resumen de los argumentos vertidos tiempo atrás y que retienen su trascendencia en la actualidad:
Si bien el fragmento transcrito se refiere a una mayor asignación de recursos a la judicatura, no es menos cierto que el problema económico, en general, es relevante en el Poder Judicial. Hasta la fecha, la magistratura carece de la autonomía financiera adecuada que le permita hacer frente, con independencia, a sus necesidades de expansión y problemáticas propias, resintiéndose así su capacidad funcional u operativa. Ello, además de significar dificultades prácticas, se traduce en una lesión del principio de independencia, en la medida en que estará sometida a presiones políticas o de otros poderes del Estado en la búsqueda de más recursos para cumplir bien su misión constitucional. Sostenemos que ya es tiempo de demostrar confianza en que la magistratura es capaz de formular, ejecutar y controlar su presupuesto con autonomía, por supuesto dentro de los parámetros que establezca la ley respectiva y dejando a salvo las revisiones y otras manifestaciones de fiscalización, que prevengan y sancionen desvíos, excesos y otros ilícitos. Tal base institucional
debe quedar formulada en el texto del Código Político y con la cualidad de una clave general, aplicable a todos los órganos de jerarquía constitucional.
Reconocemos la disposición generosa de los gobiernos ejercidos desde marzo de 1990, traducida en aportes cuantiosos para la modernización de nuestra judicatura, pero ella es insuficiente a los fines de satisfacer el requisito de independencia institucional al que nos referimos41.
Una de las demandas más reiteradas por parte del gremio judicial, así como de la Corte Suprema, ha sido la de mayor autonomía financiera. Ello debe ser entendido como un mecanismo que permita disminuir las presiones y amenazas, generalmente provenientes del mundo político, asociadas a aumentos o disminución de recursos para el Poder Judicial, y no como la aspiración de generar un feudo ajeno al control público y político ni menos de excluir a los recursos judiciales de la lógica de racionalidad que debe caracterizar al gasto público. En una república democrática ello es impensable42.
Finalmente, el entonces presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros Cárcamo, señaló en el discurso inaugural del año judicial, el 1 de marzo de 2013, que una mayor autonomía y flexibilidad financiera permitirá al Poder Judicial hacer frente con mayor eficacia a las demandas ciudadanas y, además, contribuirá al perfeccionamiento y consolidación de la judicatura chilena al margen de influencias externas, sin perjuicio esto último de la debida sujeción a la transparencia y el control.
Digamos, finalmente, que en el ordenamiento jurídico vigente en Chile se hallan bases para desarrollar la reforma constitucional planteada en este número. Por ejemplo, el artículo 7° de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, y 152° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, contemplan ideas que, entendidas rectamente, aseguran, en principio al menos, la independencia económica que nos preocupa. En la realidad, sin embargo, el Gobierno a través de los órganos respectivos que lo integran o dependen de él, dilata o constriñe el sentido y alcance de los preceptos citados. Por eso, más enérgico en el rubro es el ordenamiento aplicable al Banco Central, aunque nos parece que tampoco es íntegramente trasladable a los demás órganos constitucionales autónomos.
17. Principio de legalidad. Implica la sujeción de los funcionarios judiciales a lo que se halle dispuesto en la Constitución y las leyes. Se manifiesta en varias normas de la Constitución, como el artículo 19° Nº 3° inciso 4°, según el cual nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por esta. Trátase de un derecho esencial, asegurado a todas las personas, naturales y jurídicas, por nuestro Código Político y, más allá, en todo el mundo regido por el Derecho.
Asimismo, el artículo 76° inciso 1° ya transcrito se refiere a los tribunales “establecidos por la ley”, enfatizando que estos solo son creados y organizados por el legislador y no por normas de rango inferior, sean DFL, reglamentos u otras disposiciones jurídicas asimilables a las nombradas. La Constitución es la que establece, genéricamente, cuáles son los tribunales de la Nación, complementada por el Código Orgánico de Tribunales y las leyes de enjuiciamiento.
Desde otro punto de vista, los tribunales están sujetos al principio de legalidad en la forma de resolver las causas que les son sometidas, pues son magistraturas de derecho, de acuerdo a lo ordenado en el artículo 19° Nº 3° inciso 5°, precepto que reconoce cuanto implica la investigación, tramitación y resolución del proceso racional y justo43. En el mismo sentido, se ha escrito que hay que recordar que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y que ningún delito se castigará con otra pena que la señalada por una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.
De modo que el juez debe tramitar y fallar sometiéndose a la Constitución y a la ley, salvo que una u otra lo autorice para decidir como jurado, a los fines de apreciar la prueba en conciencia, al tenor de lo previsto en los artículos 12° y 19° Nº 7° letra i de la Carta Política44.
Este respeto y sometimiento a la legalidad se halla profundizado por el artículo 77° de la Constitución, que se refiere, en su inciso 1°, a la Ley Orgánica Constitucional que determina la Organización y Atribuciones de los Tribunales “que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia”. Dicha ley sigue siendo la más antigua y modificada, dictada hacia fines del siglo XIX, es decir, el Código Orgánico de Tribunales, vigente como tal desde 1943 y reformado en múltiples ocasiones. Al respecto, es necesario recordar la cuarta disposición transitoria de la Constitución:
Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales.
De acuerdo a la norma transcrita, el artículo 77° de la Carta Fundamental completo debe entenderse con el rango de sistema rector del Código Orgánico de Tribunales.
La segunda frase del inciso 1° del mismo artículo se refiere al estatuto de los jueces, íntegramente sometidos a la reserva legal vigorizada ya destacada, v. gr., en lo relativo a las cualidades y requisitos que establece el Código Orgánico de Tribunales:
La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.
18. Modificación del Código Orgánico. Los incisos 2° a 6° del artículo 77° regulan, en sus bases esenciales, las características que presenta la reforma de la Ley Orgánica Constitucional del Poder Judicial y la participación que corresponde a la Corte Suprema en dicho procedimiento de enmienda:
La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva.
La Corte Suprema deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del oficio en que se solicita la opinión pertinente.
Sin embargo, si el Presidente de la República hubiere hecho presente una urgencia al proyecto consultado, se comunicará esta circunstancia a la Corte.
En dicho caso, la Corte deberá evacuar la consulta dentro del plazo que implique la urgencia respectiva.
Si la Corte Suprema no emitiere opinión dentro de los plazos aludidos, se tendrá por evacuado el trámite.
Fluye de los incisos reproducidos una serie de notas importantes, cuyo resumen es el siguiente: resulta menester oír siempre a la Corte Suprema antes de introducir cualquier modificación al Código aludido; pero esa audiencia a la Corte se rige por los plazos fatales que señala tal normativa; y si la Corte no cumple su misión dentro de aquellos plazos, entonces el silencio la perjudica porque se tiene por evacuado el trámite, prescindiendo de la opinión pertinente.
19. Vigencia diferida. Por último, ya hemos dicho que el inciso final de la misma norma, incorporado por la reforma constitucional del año 2008, autoriza la entrada en vigencia parcial de las leyes orgánicas y procesales relativas al Poder Judicial, como también el plazo máximo para su completo vigor en el territorio nacional. Es una disposición razonable, puesto que facilita la implementación gradual, por factores territoriales, financieros, de capacitación o concernientes a modificaciones de materias que no pueden llevarse a la práctica de una sola vez. Queda, de esta manera, salvada en plenitud la igualdad en y ante la ley como valor clave de nuestro régimen jurídico. El texto del inciso comentado es el siguiente:
La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, así como las leyes procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento, podrán fijar fechas diferentes para su entrada en vigencia en las diversas regiones del territorio nacional. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la entrada en vigor de dichas leyes en todo el país no podrá ser superior a cuatros años.
20. Inexcusabilidad. El inciso 2° del artículo 76° consagra este principio, el cual evita o impide que cualquier persona, natural o jurídica, pueda quedar sin protección oportuna y eficaz de sus derechos, es decir, desamparada en el acceso a la justicia y en la tutela que esta prodiga. Obviamente, cuanto se dice de los derechos tiene siempre que ser entendido, sin tardanza, con cualidad abarcadora de los deberes, pues unos y otros son inseparables en un régimen jurídico legítimo45:
Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán los jueces excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión.
Queda de relieve, consecuentemente, que el Poder Judicial tiene por función fundamental impartir justicia, es decir, dar o restituir a cada cual lo suyo, resolviendo los conflictos entre partes, o declarando el derecho o imponiendo el acatamiento del deber que alguien reclame para mantener y desarrollar así la paz y el progreso social.
Puntualizamos que la falta o ausencia de norma escrita con la cual el juez pueda resolver un conflicto no autoriza ni excusa a los tribunales para dejar de ejercer su función jurisdiccional, inexcusabilidad que previamente se hallaba proclamada en el artículo 10° del Código Orgánico de Tribunales, y que es hoy una disposición de la Carta Fundamental46.
La obligación de estar accesible, tramitar y fallar, incluso a falta de ley que resuelva la controversia, significa que el Poder Constituyente ha configurado una inexcusabilidad reforzada, declarativa de la finitud que singulariza a un ordenamiento jurídico positivo. En virtud de ella, los tribunales quedan sujetos a ejercer justicia dictando sentencia, para lo cual habrán de integrar o colmar el vacío legal con base en los principios generales del Derecho, en el espíritu general de la legislación y en la equidad47. Es más, incluso en materia penal, donde la reserva legal escrita o punitiva es más estricta que en otras ramas del Derecho, los jueces deben resolver la litis a falta de ley, lo que se traduce en reconocer que no existe el tipo delictivo imputado, o que está incompleta o insuficientemente tipificado y, en consecuencia, que tampoco habrá sentencia condenatoria. Lo explicado no es más que secuela de una idea capital, esto es, que por prolija y extensa que sea la normativa positiva, jamás será suficiente para cubrir a tiempo e íntegramente la dinámica del orden social. Una hermosa síntesis hecha por Adela Costina lo afirma así, realzando el valor de la ética y la equidad48:
Ella sirve para ser protagonista de la propia vida, para construir con otros la vida compartida, para realizar un sueño, el de una sociedad sin dominación, en que todos podamos mirarnos para conseguir lo que es nuestro derecho, y yo agrego, el respeto de nuestro deber.
Abundando en el tema, agregamos que existen dos requisitos para que nazca la obligación de conocer o interiorizarse del expediente, ambos emanados de la misma norma del artículo 76° inciso 2° transcrito. La omisión de cualquiera de ellos faculta al magistrado para pronunciar la inadmisibilidad de rigor. Estos requisitos son, primero, que la intervención se realice en forma legal, es decir, cumpliendo las exigencias formales previstas en la ley; y segundo, que el tribunal ante el que se acude sea el competente para decidir la materia que le ha sido sometida en la causa correspondiente.
21. Responsabilidad. Los jueces son responsables de sus actos como cualquier otro ciudadano, escriben todos los autores. Agregamos que sería insólito que ocurriera de otro modo. En un Estado de Derecho ningún integrante de un órgano estatal puede sentirse privilegiado ni quedar exento de asumir las consecuencias de las acciones que ejecute dentro de su competencia y, más todavía, de aquellas que realice excediéndola49. Idéntica afirmación es pertinente formular respecto de las omisiones en que incurra.
Si el juez comete delitos comunes, entendiendo que son tales aquellos que no requieren de una cualidad especial del autor del hecho punible, ni de hechos ilícitos diferenciados, entonces tampoco presentará diferencias con el reproche que merece un ciudadano común, Por lo mismo, más allá del fuero especial establecido por el Código Orgánico de Tribunales, ese magistrado tendrá que ser juzgado por un tribunal de más alta jerarquía, pero en plena igualdad con los conciudadanos. Ocurrirá de igual forma si el magistrado es demandado civilmente50.
Sin embargo, en el artículo 81° de la Constitución se establece una prerrogativa en favor de los ministros, jueces letrados y fiscales judiciales:
Los magistrados de los tribunales superiores de justicia, los fiscales judiciales y los jueces letrados que integran el Poder Judicial, no podrán ser aprehendidos sin orden del tribunal competente, salvo el caso de crimen o simple delito flagrante y sólo para ponerlos inmediatamente a disposición del tribunal que debe conocer del asunto en conformidad a la ley.
La finalidad de esta prerrogativa es asegurar la mayor independencia posible del Poder Judicial51. Consiste en una especie de fuero establecido en favor del ejercicio, correcto o legítimo, de su ministerio por los jueces52. A raíz de ello, se halla prohibido a toda otra autoridad que no sea un juez competente expedir órdenes de detención, aprehensión o retención en contra de magistrados del Poder Judicial.
22. Delitos ministeriales. Sin perjuicio de lo recién puntualizado, la Constitución establece normas especiales respecto de la comisión de ciertos delitos por los jueces. Estos son algunos de los llamados delitos funcionarios o ministeriales, es decir, aquellos ilícitos penales especiales o que requieren de un sujeto activo cualificado, que debe tener el carácter de empleado público o del orden judicial53. Se encuentran configurados en el Título V del Libro II del Código Penal.
Esta responsabilidad ministerial está descrita en el artículo 79° inciso 1° de la Carta Fundamental, cuyo tenor es el siguiente:
Los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones.
¿Qué se entiende por cada una de dichas conductas? Resumiremos a continuación las respuestas correspondientes.
A. Cohecho es el soborno a un juez54, esto es, haberlo inducido a incumplir su deber por dádivas que se le entregarán o favores que se prometen para su beneficio personal o de familiares, todo aceptado por el imputado;
B. Falta de observancia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento: Se refiere a cualquier negligencia injustificable, debidamente acreditada, que implica la no aplicación de normas de procedimientos vigentes en materia relevante, sea o no que tal anomalía ocurra con frecuencia. Equivale a incurrir en un proceso injusto o indebido;
C. Denegación de justicia: Ocurre cuando el juez incurre en retardo injustificable para pronunciar sus resoluciones, hecho que debe ser comprobado adecuadamente y demostrada su habitualidad;
D. Torcida administración de justicia: Dice relación con que exista una intención preconcebida de perjudicar a alguna de las partes, algo doloso en suma, ignorando o tergiversando el sentido y alcance claro igualitario y como tal, legítimamente que fluye del texto, contexto y espíritu de las leyes pertinentes; y
E. Prevaricación: Es fallar voluntariamente y a sabiendas, es decir, con discernimiento en contra de la ley válida y vigente, sin razón alguna para hacerlo, de manera por completo
injustificable. El Código Penal, en sus artículos 223° a 227°, contempla en el párrafo sobre prevaricación las infracciones a los deberes judiciales55.
23. Querella de capítulos. Con el objeto de asegurar el rigor de las acusaciones y defender al juez de los actos de pasión, presión o venganza de los litigantes que se sientan –y piensen que pueden llegar a ser– perjudicados por un fallo, cuya justicia y ecuanimidad no se encuentran a menudo en situación de apreciar con serenidad, la ley establece restricciones al ejercicio de la acción destinada a perseguir su responsabilidad penal ministerial56. Es la llamada querella de capítulos.
La responsabilidad penal de los jueces, de los fiscales judiciales y fiscales del Ministerio Público se persigue a través del procedimiento especial de tal querella. Esta se halla regulada en los artículos 424° al 430° del Código Procesal Penal. Concretamente, el artículo 424° de dicho Código establece lo siguiente:
Objeto de la querella de capítulos. La querella de capítulos tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad criminal de los jueces, fiscales judiciales y fiscales del Ministerio Público por actos que hubieren ejecutado en el ejercicio de sus funciones e importaren una infracción penada por la ley.
Pueden resumirse las reglas principales de este procedimiento de la siguiente manera:
A. Si se ha sustanciado una investigación tendiente a acreditar la comisión de un crimen o simple delito y la participación en este de un juez, fiscal judicial o fiscal del Ministerio Público, procede cerrar la indagación y formular acusación por el crimen o simple delito correspondientes. Entonces el fiscal judicial o ministerial a cargo de la tramitación del asunto debe remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones respectiva con el fin de que declare si hay o no mérito suficiente para iniciar la acción de rigor. Tal es el sentido y alcance del artículo 425°. Aclaramos que capítulos, tratándose de esta querella, son cada una de las circunstancias, adecuadamente acreditadas, que configuran un hecho punible por el cual se acusa al afectado;
B. Si un juez, fiscal judicial o fiscal del Ministerio Público es detenido por delito flagrante, será puesto inmediatamente por el fiscal a cargo de la investigación a disposición de la Corte de Apelaciones correspondiente. Así lo preceptúa el artículo 426°;