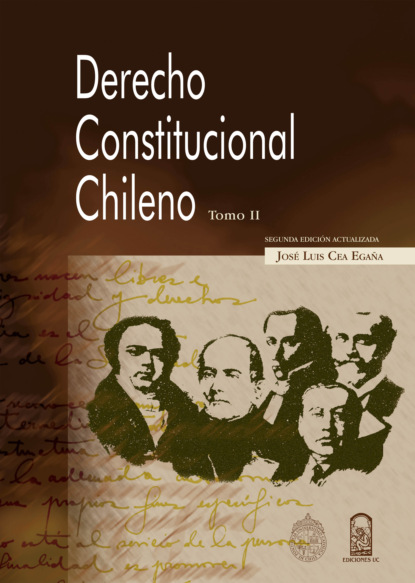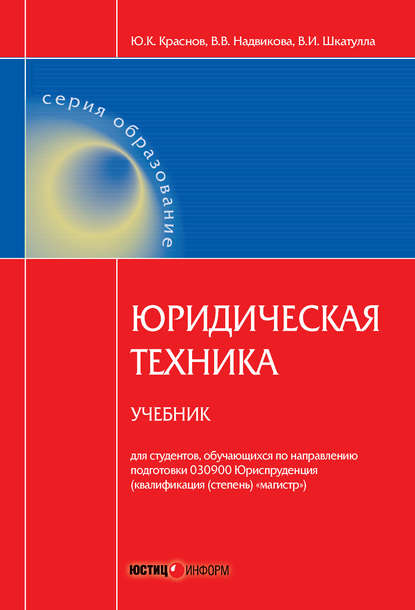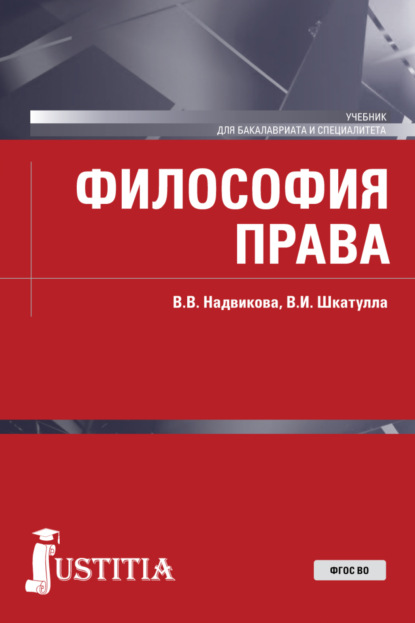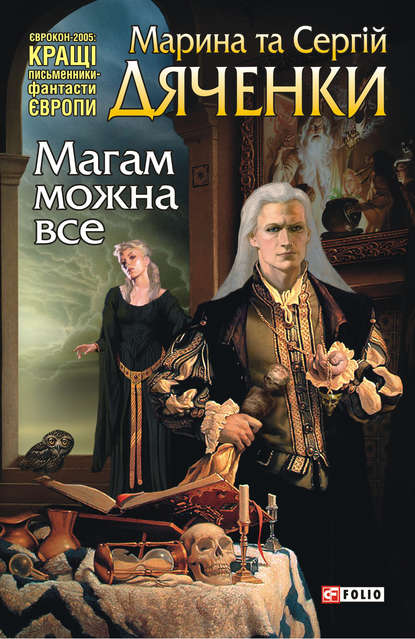Derecho constitucional chileno. Tomo IV

- -
- 100%
- +
Sección sexta
Jurisdicciones especiales
En los numerales siguientes resumiremos el tema, proporcionando un panorama del cual fluye la complejidad que, en su desarrollo, ha alcanzado la magistratura en Chile.
44. Juzgados de Familia. Reemplazaron a los antiguos tribunales de menores. Fueron creados en virtud de la Ley Nº 19.968, publicada en el Diario Oficial el 30 de agosto de 2004. Están compuestos por un número variable de jueces y conocen unipersonalmente de los asuntos sometidos por la ley a su resolución.
El artículo 8° de la Ley Nº 19.968 especifica las atribuciones de estos tribunales. Ellas pueden ser resumidas diciendo que intervienen en causas relativas al cuidado personal y la relación directa y regular con niños, niñas y adolescentes; a la patria potestad; al derecho de alimentos; al matrimonio, mediación y divorcio; a las guardas; a la filiación, y a la violencia intrafamiliar, entre otras materias.
Según el artículo 2° de dicha ley, además de los jueces, según la cantidad de causas indicada para cada tribunal en el artículo 4° de ella, estos tribunales cuentan con un consejo técnico, un administrador y una planta de empleados de secretaría. Se organizan en unidades administrativas para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones que allí se realizan.
La carga de trabajo es considerable y ha quedado en evidencia que el cálculo que tuvo a la vista el legislador para fijar el número de estos tribunales es, a todas luces, insuficiente.
45. Juzgados del Trabajo. Fueron creados por la Ley Nº 20.022, publicada en el Diario Oficial el 30 de mayo de 2005.
Cada juzgado cuenta con un número variable de jueces. Todos ejercen la jurisdicción unipersonalmente. Forman parte del Poder Judicial como tribunales especiales y se rigen por el Código Orgánico de Tribunales en lo no regulado por el Título I del Libro V del Código del Trabajo.
El artículo 420° de ese Código detalla la competencia de los juzgados de letras en análisis, pero, en general, podemos precisar que conocen y resuelven las cuestiones relativas a la interpretación de los contratos de trabajo; a la organización sindical y negociación colectiva; a la previsión y seguridad social; al cumplimiento de las obligaciones laborales; a las reclamaciones contra resoluciones administrativas que inciden en la legislación laboral, y a la responsabilidad del empleador por accidentes del trabajo, entre otras materias.
46. Juzgados de cobranza laboral y previsional. Son competentes para conocer y decidir el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias de una y otra naturaleza.
47. Juzgados de Garantía. Con sujeción al artículo 14° del Código Orgánico de Tribunales, están compuestos por uno o más jueces que ejercen jurisdicción unipersonalmente.
La misma norma detalla la competencia de estos tribunales, pero básicamente ella consiste en ejercer el control judicial de la investigación dirigida por los fiscales del Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos que sean constitutivos de delitos y en el respeto de la dignidad humana y de los derechos esenciales que fluyen de ella. Así, los jueces de garantía velan por la legalidad de las actuaciones practicadas en el curso de la investigación, dictan órdenes para autorizar diligencias que pueden afectar atributos subjetivos esenciales del imputado o de terceros, y ordenan las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía y controlan su implementación práctica, entre otros asuntos.
Además, los juzgados de garantía dictan sentencia definitiva en varios de los procedimientos especiales establecidos en el Código Procesal Penal. Así ocurre con los procedimientos abreviado, simplificado y monitorio, y con la acción penal privada. Además, son jueces de ejecución de lo resuelto en materia penal.
48. Tribunales de juicio oral en lo penal. Son magistraturas colegiadas que funcionan en salas integradas por tres jueces, uno de los cuales la preside. Sin perjuicio de ello, en casos excepcionales las salas pueden integrarse por dos jueces si es que uno de ellos se halla inhabilitado y no se puede proceder al reemplazo, en cuyo evento deben fallar por unanimidad, conforme a lo ordenado en el artículo 76° del Código Procesal Penal.
Del mismo modo, según lo previsto en el artículo 281° de aquel cuerpo normativo, pueden ser nombrados más jueces para integrar la sala en calidad de alternos, cuando existan circunstancias que permitan presumir que, con el número ordinario, no podrá darse cumplimiento a lo exigido en el artículo 284°, es decir, la presencia ininterrumpida de todos los jueces en la audiencia del juicio oral.
Los tribunales de juicio oral en lo penal tienen por competencia principal conocer y resolver, en el procedimiento ordinario establecido en el Libro II del Código Procesal Penal, las acciones deducidas para la persecución de crímenes y simples delitos, por lo que es de aplicación excepcional, en comparación a los procedimientos especiales conocidos por los jueces de garantía ya comentados.
49. Tribunales Tributarios y Aduaneros. Fueron establecidos por la Ley Nº 20.322, modificada sustancialmente mediante la Ley Nº 20.752, publicada en el Diario Oficial el 28 de mayo de 2014. En el doble ámbito de competencia mencionado actúan cuatro magistraturas en la Región Metropolitana y un número diferente de ellas en todas y cada una de las demás regiones del país. Por ejemplo, una en la I Región, dos en las regiones VI y IX, una en la VIII Región y una en las regiones III, XII, XIV y XV.
50. Tribunales del Medio Ambiente. Se hallan establecidos y regulados por la Ley Nº 20.600 de 2013, cuyo artículo 1° les fija la función de resolver las controversias medioambientales que sean de su competencia, debiendo ocuparse también de los demás asuntos que la ley someta a su conocimiento. Existen tres de esas magistraturas, una con asiento en Antofagasta, otra radicada en la comuna de Santiago, y la tercera con sede en Valdivia. Cada una está integrada por tres ministros y dos suplentes de ellos.
Sección séptima
Jurisprudencia interamericana
51. Carácter complementario. Resumimos a continuación tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con interés especial para Chile, pues se refieren a nuestro país o guardan interés ostensible para él. Insertamos tal jurisprudencia no sin antes realzar que ella es complementaria de la emanada de nuestros tribunales, a los cuales la Corte Interamericana tiene que reconocer el margen de apreciación y discrecionalidad indispensable para ejercer plenamente sus atribuciones84:
A. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de resolución del 26 de noviembre de 2013, supervisa el cumplimento de su sentencia de fondo, reparaciones y costas, Rol Nº 12502, dictada el 24 de febrero de 2012, en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, y en la cual la Corte declaró a Chile responsable internacionalmente por vulneración de los derechos a la igualdad y a la no discriminación, a la vida privada, al derecho a ser oído y a la garantía de imparcialidad, en razón al trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que sufrió la demandante, debido a su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas. Las reparaciones ordenadas al Estado de Chile en la sentencia fueron: 1) Brindar la atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten; 2) Realizar las publicaciones indicadas de la referida en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la misma; 3) Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del caso; 4) Continuar implementando, en un plazo razonable, programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos, a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial, y 5) Pagar las cantidades que se determinaron en la sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y costas.
Habiendo cumplido el Estado de Chile con el deber de informar sobre las medidas adoptadas en el caso, la Corte resuelve: a) Que el Estado de Chile ha dado cumplimiento total a sus obligaciones de: i) Publicar la sentencia en los distintos medios de comunicación; ii) Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. iii) Pagar las cantidades fijadas en la sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos. b) Que se mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de la sentencia, relativo a las obligaciones del Estado de: i) Brindar la atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten. ii) Continuar implementando, en un plazo razonable, programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos y particularmente a funcionarios judiciales. iii) Que el Estado deberá adoptar todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento, señalados en el numeral anterior. iv) Que el Estado deberá presentar a la Corte, a más tardar el 26 de junio de 2014, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas. Posteriormente, el Estado deberá continuar informando a la Corte al respecto cada tres meses. v) Que los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberán formular las observaciones que estimen pertinentes a los informes presentados por el Estado de Chile, en los plazos de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción de los mismos.
(…)
B. Los hechos datan de abril de 1992 y dicen relación con la detención y procesamiento judicial de una ciudadana peruana, efectuada en el marco de la operación policial “Operativo Moyano”, llevada a cabo por funcionarios de la Dirección Nacional de Terrorismo (DINCOTE), en relación con personas presuntamente involucradas con el periódico “El Diario”, considerado el órgano difusor de la agrupación subversiva Sendero Luminoso. En dicho proceso, la ciudadana fue inicialmente absuelta de los cargos formulados en su contra. No obstante, en diciembre de 1993 dicha absolución fue anulada por la Corte Suprema de Justicia, la que retrotrajo el proceso al estado de realizar un nuevo juicio. Posteriormente, en el año 2003, nuevamente se declaró nulo todo lo actuado, en virtud de reformas a la legislación terrorista. Actualmente persiste en Perú un proceso abierto contra la referida ciudadana, con una orden de captura internacional.
(…)
En el caso, la Corte constata que la ciudadana peruana fue detenida sin orden judicial, además de incumplirse la obligación de presentarla sin demora ante una autoridad judicial, así como la de registrar su detención en determinados períodos. Indica que tampoco se especificaron, de una manera individualizada, las razones por las cuales procedía la detención preventiva de la ciudadana, sino que en cambio la motivación fue aplicada a todas las 96 personas incluidas en la respectiva resolución. En particular, la Corte resalta que la suspensión de ciertos aspectos del derecho a la libertad personal no puede significar que las acciones estatales puedan anular los controles jurisdiccionales sobre la forma en que se llevan a cabo las detenciones, razón por la cual considera que la falta de presentación de la ciudadana peruana sin demora ante un juez, no se justificaba por la suspensión de garantías existente en el presente caso, por lo que calificó su detención como arbitraria.
Asimismo, la Corte consideró que el Estado había violado, entre otras, las garantías judiciales de competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales, en relación con la primera etapa del proceso, en razón a la falta de motivación de la decisión que anuló la absolución de la víctima, y a diversas limitaciones a su derecho a la defensa. Adicionalmente, la Corte concluyó que la presentación de ésta ante la prensa por la DINCOTE, como miembro de Sendero Luminoso, así como las declaraciones de distintos funcionarios estatales sobre su culpabilidad, sin las debidas calificaciones o reservas, habría violado su derecho a la presunción de inocencia.
(…)
C. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a Chile por la aplicación de la Ley Antiterrorista a dirigentes y activistas del pueblo indígena Mapuche. Las ocho víctimas de este caso fueron condenadas como autores de delitos calificados de terroristas en aplicación de la Ley Nº 18.314, que “determina conductas terroristas y fija su penalidad” (conocida como “Ley Antiterrorista”) por hechos ocurridos en los años 2001 y 2002 en las Regiones VIII (Biobío) y IX (Araucanía) de Chile. Señala la Corte, respecto al principio de legalidad, que tratándose de la tipificación de delitos de carácter terrorista, el principio de legalidad impone una necesaria distinción entre dichos delitos y los tipos penales ordinarios, de forma que tanto cada persona como el juez penal cuenten con suficientes elementos jurídicos para prever si una conducta es sancionable bajo uno u otro tipo penal. En este sentido, la Corte concluyó que Chile violó el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia en perjuicio de las ocho víctimas de este caso, por haber mantenido vigente y aplicado el artículo 1° de la Ley Nº 18.314, que contenía una presunción legal del elemento subjetivo del tipo terrorista, elemento fundamental en la ley chilena para distinguir la conducta de carácter terrorista de la que no lo era. El principio de presunción de inocencia, que según ha determinado la Corte constituye un fundamento de las garantías judiciales, implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de la prueba está a cargo de quien acusa, y no del acusado, y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. La demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal.
Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. La jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del ius cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permean todo el ordenamiento jurídico. Al respecto la Corte también encontró que en la fundamentación de las sentencias condenatorias se utilizaron razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios, lo cual configuró una violación del principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual protección de la ley.
En lo que respecta a violaciones a las garantías judiciales, el tribunal concluyó, entre otras, que Chile violó el derecho de la defensa de interrogar testigos en los procesos penales, así como el derecho de recurrir los fallos penales condenatorios, respecto de quienes señala. La Corte ha señalado que, entre las garantías reconocidas a quienes hayan sido acusados, está la de examinar los testigos en su contra y a su favor bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. La reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona. El literal f) del artículo 8.2 de la Convención consagra la “garantía mínima” del “derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”, lo cual materializa los principios contradictorios y de igualdad procesal del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada.
(…)
El Tribunal también determinó que Chile incurrió en violaciones al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y a los derechos políticos, debido a que, en las circunstancias del presente caso, las penas accesorias que restringían esos derechos fueron impuestas de forma contraria al principio de proporcionalidad de las penas y constituyeron una grave afectación de esos derechos. Dicha afectación fue particularmente grave en el caso de tres de los demandantes, ya que a éstos, por su condición de líderes y dirigentes tradicionales de sus comunidades, les incumbe un papel determinante en la comunicación de los intereses y en la dirección política, espiritual y social de sus respectivas comunidades. La imposición de la referida pena accesoria les ha restringido la posibilidad de participar en la difusión de opiniones, ideas e información a través del desempeño de funciones en medios de comunicación social, lo cual podría limitar el ámbito de acción de su derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el ejercicio de sus funciones como líderes o representantes de sus comunidades. Esto a su vez incide negativamente en la dimensión social del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, la cual de acuerdo con lo establecido por la Corte en su jurisprudencia implica el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros.
Sección octava
Reformas constitucionales en debate y otras
52. Fuentes insuficientes. Los comentarios siguientes se fundan en el análisis y evaluación, hechos por el autor del libro, de la documentación, recopilada por el profesor Francisco Zúñiga Urbina, sobre las modificaciones que la candidata a la Presidencia de la República Michelle Bachelet Jeria proyectó introducir, en su gobierno, al régimen constitucional del Poder Judicial85. Esa fuente principal ha sido contemplada y actualizada con la bibliografía citada en notas al pie de página.
Apreciados globalmente, los documentos aludidos no contienen innovaciones de relieve. Se restringen a proclamaciones, distantes de ideas matrices en torno a las cuales organizar el análisis y las apreciaciones concretas. Al menos, desde el ángulo del Poder Judicial específicamente considerado, puede concluirse que se torna injustificada la tesis de impulsar la implantación de un Código Político por completo nuevo, y menos atendible todavía, hacerlo en el fragor de una asamblea o convención constituyente, de secuelas imprevisibles. Un diagnóstico hecho con bases ideológicas dominantes medio siglo o más atrás impone decir que es holgadamente más democrático, constructivo y definido propugnar cambios relevantes a la judicatura en el contexto de un proceso constituyente desplegado con sujeción al método hoy vigente en el tema86.
En resumen, no hallamos en esos anales más proposiciones sustantivas que las enunciadas a continuación87:
1. Implantación de un Consejo Nacional de la Justicia, competente para ejercer el gobierno y administración del Poder Judicial, sustituyendo en tal visión a la Corte Suprema y, en buena medida, a las Cortes de Apelaciones. Con tal Consejo quedarían vinculadas la Corporación Administrativa del Poder Judicial y la Academia Judicial. En él estaría radicada la potestad disciplinaria, basada en el proceso de calificación de jueces y funcionarios practicado por el mismo Consejo88;
2. Creación de un sistema contencioso-administrativo, con los tribunales respectivos, fortaleciendo el amparo y protección de los derechos y deberes esenciales de los ciudadanos afectados por actuaciones de los órganos de la Administración Pública, especialmente las de índole discrecional;
3. Instauración del Tribunal de Cuentas, colegiado, de jerarquía superior y jurisdicción especial, sometido a la triple superintendencia de la Corte Suprema, derogando la magistratura que hoy existe en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; y
4. Sumisión de la justicia militar y del Ministerio Público Militar a la superintendencia de la Corte Suprema, puntualizando que esa jurisdicción especial sería aplicable nada más que a los uniformados por actuaciones u omisiones ocurridas en contra de su régimen castrense.
Manifestamos nuestra coincidencia, en principio, con los cuatro asuntos arriba enunciados, aunque dejamos constancia de nuestro escepticismo en punto al funcionamiento real, apreciado ya por más de medio siglo en el derecho comparado, del Consejo Nacional de la Magistratura o de la Justicia. Está demostrada, en verdad, la politización en que han incurrido esos órganos en Italia y España, en menor medida en Francia, y algo incluso en Alemania. Preferible es indagar en la experiencia norteamericana de la conferencia judicial, cuidando de precaver su subordinación a intereses corporativos y que sea realmente descentralizada, territorial y funcionalmente89.
Advertimos, en cambio, omisiones decisivas para consolidar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Entre esas reformas urgentes y que han de quedar en el texto de la Carta Fundamental se halla la falta de autonomía presupuestaria de la Magistratura, en los términos cualificados que fueron descritos en páginas anteriores de este capítulo; la creación de la policía judicial, dependiente de la Corte Suprema y encargada de materializar, entre otras funciones, el imperio requerido para la ejecución de las resoluciones judiciales (por supuesto, esa policía tiene que entenderse coordinada con y complementaria de la Fuerza Pública y, en su rol, subsidiaria de ella); lograr la armonía indispensable que debe existir entre el ejercicio de la jurisdicción interna, por un lado, y la homónima inter o supranacional, de otro, asumiendo vigencia verdadera a la verificación de compatibilidad de los ordenamientos jurídicos respectivos, tesis diferente de la que propugna el control de convencionalidad, restringiendo u omitiendo con ello la vigencia del margen de apreciación y discrecionalidad, de observancia inexorable en el tema90.
Los partidos políticos, por último, han difundido documentos que condensan sus planteamientos de las reformas fundamentales a la Magistratura. Se caracterizan esas fuentes por su generalidad, aunque en ocasiones, como sucede con la emanada de una comisión especializada de la Democracia Cristiana, se adelantan planteamientos objetables, v. gr., decir que al Poder Judicial le incumbe infundir eficacia al Derecho, aseveración que pugna con lo sostenido, a nuestro juicio acertadamente, en los artículos 6° inciso 1° y 101° inciso 2°, en armonía con lo mandado en los artículos 76° incisos 3° y 4° y 83° incisos 3° y 4°, todos del Código Político en vigor.
Bibliografía
Amunátegui Perelló, Carlos Felipe: Historia social, política y jurídica de Roma (Santiago, Ed. Abeledo Perrot, 2011).
Bickel Alexander: The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the bar of Politics (New Haven, Yale U. Press, 1986).
Bravo Lira, Bernardino: Por la Razón o la Fuerza. El Estado de Derecho en la Historia de Chile (Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1996).
Cazor Aliste, Kamel y Cortés Moreno, Gonzalo: “Breve referencia al gobierno judicial chileno y modelos comparados. Entre permanencia y reforma a la luz del principio constitucional de independencia”, en Asociación Chilena de Derecho Constitucional: Poder judicial. Libro homenaje al profesor Paulino Varas Alfonso (Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 2015).
Cea Egaña, José Luis: Tratado de la Constitución de 1980 (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1988);
“Reforma Constitucional al Poder Judicial”, XVIII Revista Chilena de Derecho No 3 (1999);
El Sistema Constitucional de Chile. Síntesis crítica (Santiago, Universidad Austral de Chile, 1999);