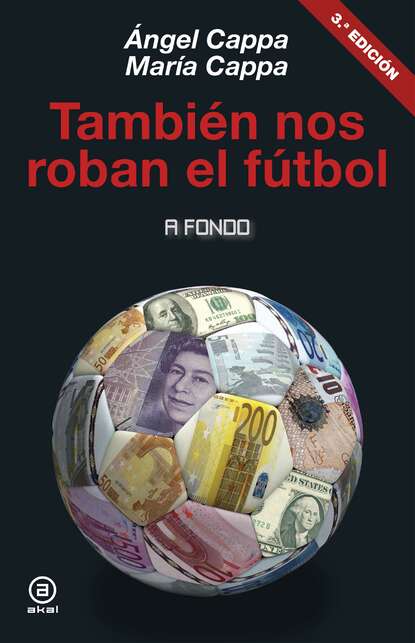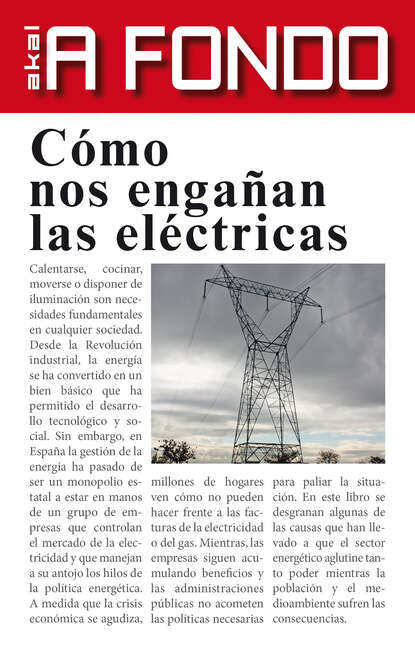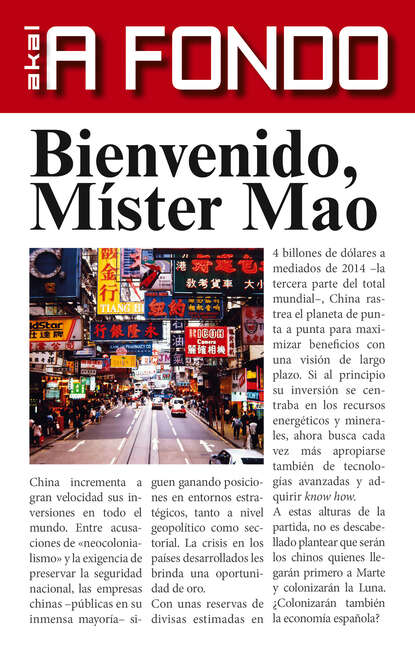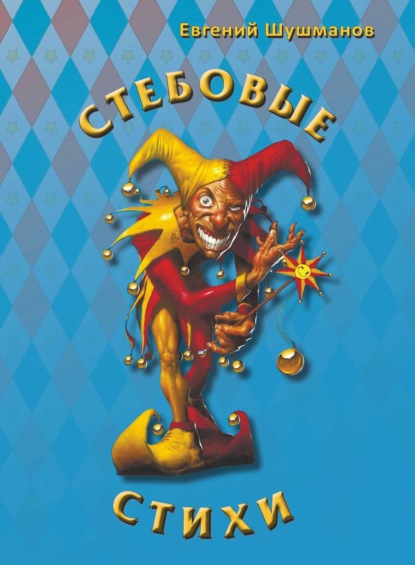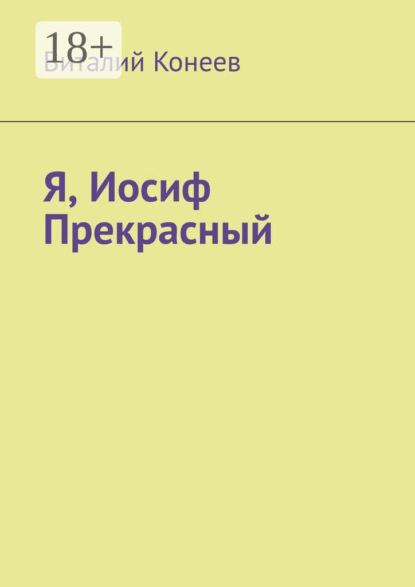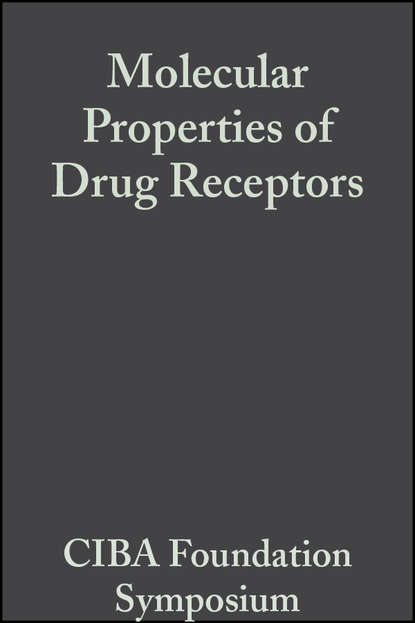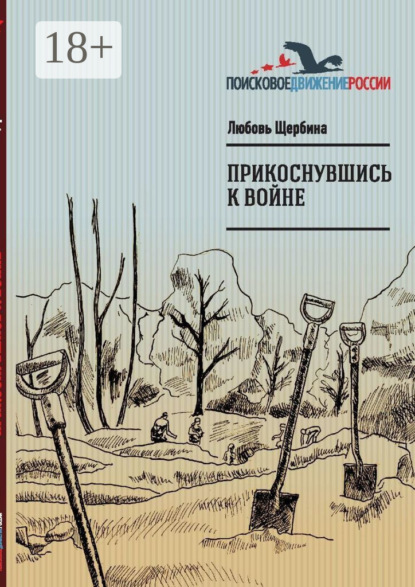La otra economía que NO nos quieren contar
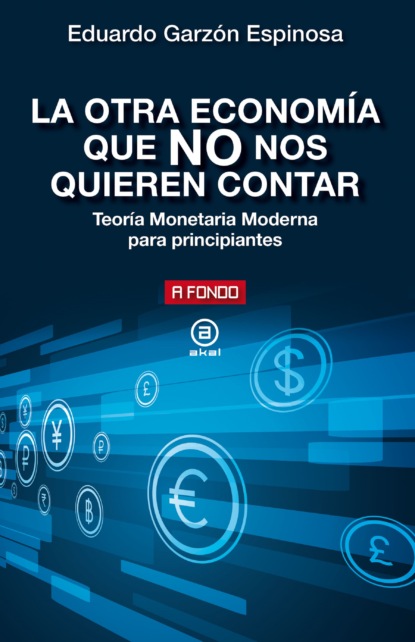
- -
- 100%
- +
Vaya por delante que yo soy bastante partidario de los postulados de este enfoque, aunque también soy crítico con algunos de ellos. No podré ser imparcial del todo, pero trataré de ofrecer una información lo más aséptica y libre de juicios posible, y con muchas referencias externas para que el lector pueda complementar por otros canales todo lo que iré explicando. Además, la TMM no está exenta de debilidades e imperfecciones, e identificarlas y abordarlas será también objeto de este libro. Para ello no sólo iré mostrando qué dicen los defensores de esta perspectiva económica, sino también qué dicen sus críticos. Sólo de esta forma podremos hacernos una idea lo más completa y solvente posible.
Creo que la principal virtud que tiene la TMM es que ofrece una revolucionaria forma de pensar la economía; una que permite abandonar muchos de los mitos que la teoría económica convencional instaló en nuestras mentes hace tiempo, y en los que todavía muchas personas progresistas o de izquierdas creen erróneamente. Como aperitivo adelanto algunos de estos mitos (que seguro que muchos lectores creerán que son verdad y no falsedades): «la austeridad es necesaria para que las cuentas públicas se saneen», «el Estado tiene que recaudar impuestos para poder realizar sus gastos», «el envejecimiento de la población pone en riesgo nuestras pensiones públicas», «los sueldos de los empleados públicos son pagados con los impuestos que pagan los trabajadores del sector privado», «crear dinero genera siempre inflación», «el Estado no puede estar siempre en número rojos porque las familias y las empresas no lo hacen», etcétera.
Son ideas que vemos y oímos por todas partes y que, precisamente por lo machaconas que son, mucha gente acaba creyendo que son incuestionables. Pero lo cierto es que la TMM ayuda a derrumbar estos mitos; lo que a su vez permite que se puedan pensar e idear propuestas de política económica muy potentes que abandonen la austeridad para siempre.
Lo que le suele ocurrir a la izquierda es que tiene más o menos claro qué se debe hacer para reducir la desigualdad y mejorar la vida de la gente más necesitada, pero siempre se enfrenta a la siguiente pregunta: «¿de dónde obtenemos el dinero para pagar las políticas que necesitamos?». Y siempre acaba enfrascada en debates sobre aumentos de impuestos a las grandes fortunas o sobre la lucha contra el fraude fiscal, unos debates que suelen ser callejones sin salida en un mundo globalizado. Pues bien, la TMM da una respuesta muy sólida y solvente a esa pregunta y permite que pasemos de esos callejones sin salida a unas amplias avenidas en las que poder proyectar y defender la aplicación de políticas transformadoras sin ningún tipo de complejo ni de inseguridades. Ese es el verdadero potencial de la TMM: que da solidez y rigor a las propuestas políticas de izquierdas y las hace perfectamente viables.
Pero… ¿a qué se debe que la izquierda ande tan perdida en este tema? A que no es verdaderamente consciente del radical cambio que el sistema monetario mundial experimentó en 1971. La inmensa mayoría de analistas comete el profundo error de seguir utilizando los mismos esquemas mentales que se utilizaban para comprender el sistema monetario antiguo, sin darse cuenta de que en la actualidad esas herramientas analíticas han quedado absolutamente obsoletas porque la realidad es otra. Es como si, para conocer el éxito de un grupo musical, nos fijásemos únicamente en las ventas de discos y no tuviésemos en cuenta la celebración de conciertos o la audiencia lograda a través de internet con servicios o plataformas como YouTube o Spotify. Estaríamos utilizando herramientas que eran muy útiles en el pasado, pero que son absolutamente estériles en el presente simplemente porque la realidad ha cambiado. Lo mismo le ocurre –desgraciadamente– a la izquierda con el asunto del dinero.
Antes de 1971, los Gobiernos de los diferentes Estados se solían comprometer a respaldar toda creación de dinero con otro tipo de activos (aunque a menudo violaban este compromiso, especialmente en épocas de guerra). Entre 1944 y 1971, bajo el Sistema de Bretton Woods, esos activos debían ser el oro y/o la moneda líder, el dólar. En consecuencia, la creación de dinero por parte de los bancos centrales estaba limitada a la cantidad de oro y dólares que tuviese la economía en cuestión. Atendiendo a ese compromiso, los Estados no podían crear todo el dinero que quisiesen porque no tenían oro y/o dólares ilimitados.
Sin embargo, con el desmantelamiento del Sistema de Bretton Woods en 1971, el compromiso desapareció y el dinero dejó de necesitar un respaldo en otros activos para poder crearse. Desde entonces, los Estados pueden crear su propio dinero sin ningún tipo de obstáculo técnico, sin ningún tipo de límite. Esta es la primera constatación que suele desconocer o ignorar la gente, especialmente los que vivieron antes de 1971, ya que conocieron otra realidad y muchos no se percataron del (radical) cambio.
Esta nueva realidad tiene muchas implicaciones importantes, también muy desconocidas por el ciudadano medio. En primer lugar, permite que cualquier Estado pueda realizar un gasto sin necesidad de respaldarlo con un ingreso por impuestos, ya que bastaría con crear la cantidad de dinero correspondiente. Esto libera al Estado de la necesidad de cuadrar los gastos con los ingresos (sin tener que endeudarse). Sin embargo, la TMM reconoce y valora la necesidad de que existan impuestos, pero no porque sean necesarios para respaldar los gastos, sino por otros motivos diferentes que están más relacionados con la dotación de valor a la moneda creada, con la desigualdad y con el establecimiento de incentivos y penalizaciones a determinados comportamientos económicos.
Los déficits públicos son entendidos así de forma diferente a la que estamos acostumbrados: en realidad son el resultado de haber creado más dinero y haberlo inyectado en la economía (a través del gasto público) que el que se ha retirado de la misma (a través de los impuestos). Por lo tanto, el déficit público no es más que la herramienta que tiene el Estado para inyectar más dinero en la economía. Y no hay ninguna necesidad imperiosa de tener que endeudarse para poder cubrir ese déficit. ¿Qué sentido tiene pedir prestado un dinero que puedes crear tú? De hecho, si pides prestado en la moneda que creas, el prestamista te está ofreciendo un dinero que has creado tú en algún momento. Todo el dinero que existe expresado en tu moneda lo has creado tú, no hay otra posibilidad. Para que un Estado pueda recaudar, primero ha tenido que crearlo y haberlo distribuido entre la población a través del gasto público (porque es la principal vía para poner el dinero en circulación). Así que primero un Estado gasta y luego recauda; exactamente lo contrario de lo que comúnmente se piensa.
Gracias a la TMM entendemos que un Estado con soberanía monetaria (que emite su propia moneda, no tiene deuda en moneda extranjera y tiene tipo de cambio flexible) es plenamente libre de crear tanto dinero como quiera. Ahora bien, que pueda hacerlo no quiere decir que deba hacerlo. La cantidad de dinero creado a través de gasto público debe ser la adecuada para permitir que todas las empresas vendan al precio actual los bienes y servicios que pueden producir. Ni más ni menos. Crear menos dinero de este nivel produce desempleo y desinflación (es lo que le ocurre a la economía española y a la eurozona), y crear más de este nivel produce inflación. Por eso, gracias a la TMM entendemos que en la eurozona lo que necesitamos es que se incremente el déficit público, no que disminuya, como errónea y/o perversamente aseguran los gobernantes europeos.
Y que nadie se asuste con la inflación o con los procesos hiperinflacionarios: sólo aparecerán cuando haya más dinero del nivel mencionado (plena utilización de la capacidad productiva), y en el territorio español y en la zona euro estamos bastante lejos de ese nivel, como lo demuestran el alto paro, las enormes cantidades de productos en almacenes y la inflación nula o negativa. Que tampoco se asuste con los niveles de déficit o de deuda pública sobre el PIB. El déficit público lo único que hace es rellenar la brecha que deja el gasto privado en épocas de recesión, por eso en esos momentos este se dispara, y por eso en épocas de bonaza económica se reduce o incluso convierte en superávit. A un Estado con soberanía monetaria le da absolutamente igual que el déficit público esté en un 0%, en un 5% o en un 15% del PIB, o que la deuda pública esté en un 10% o en un 300% (Japón es el mejor ejemplo de esto último). Como iremos viendo, todo ello no está reflejando más que la cantidad de gasto público que ha rellenado la ausencia de gasto privado.
En fin, sirva lo anterior sólo como aperitivo del contenido de este libro, cuya estructura es exactamente la misma que utilicé en la serie de vídeos que hice para mi canal de YouTube (Eduardo Garzón Espinosa) con el objetivo de ofrecer una visión de la TMM para principiantes: se trata de 20 capítulos en los que iré exponiendo y desarrollando los planteamientos esenciales de la TMM de una forma pedagógica y asequible para cualquier persona, aunque no esté especializada en economía. Si el lector o lectora prefiere escuchar y ver animaciones, puede acudir perfectamente a esos vídeos, que están disponibles para todo el mundo; pero si prefiere la tradicional lectura sosegada, este es su formato. Espero, de verdad, que resulte muy útil y que pueda aportar un granito de arena en la transformación política y económica que necesitamos para hacer de nuestro mundo un lugar mucho más justo y sostenible.
I
¿Qué es el dinero?
Lo primero que hay que hacer para saber en qué consiste la Teoría Monetaria Moderna es comprender muy bien qué visión tiene esta de la naturaleza del dinero. Es imposible hablar con propiedad de este enfoque económico si no se es consciente de que su noción del dinero es radicalmente diferente a la que impera en el imaginario colectivo.
La visión dominante (que es la que suele tener la gente en la cabeza) presenta el dinero como un producto que elegimos para medir el valor del resto de productos. Según esta visión, antiguamente se habrían utilizado conchas, sales o ganado, y más tarde se habría acabado utilizando plata y oro debido a sus mejores características para funcionar como medidor común del resto de productos. El material de cada una de esas mercancías importaría, porque estaría marcando el valor del dinero y serviría de referencia a la hora de realizar intercambios y pagos. Adquirir una casa podría costar utilizar unas pocas cabezas de ganado o unos cuantos lingotes de oro. Esto es lo que se conoce como visión de dinero-mercancía y la encontramos ya en los tiempos de Platón y Aristóteles en la Grecia clásica[1], aunque fue actualizada en el siglo xviii por Adam Smith y aún más refinada en el siglo xix por Carl Menger. Karl Marx, por cierto, también compartía esta visión, aunque le confiriese características e implicaciones distintas[2], como veremos en el capítulo 20.
Sin embargo, la TMM no comparte en absoluto esta concepción del dinero, sino que utiliza la visión de dinero-deuda o dinero-crédito, que fue expuesta con mucho detalle por Mitchell-Innes a principios del siglo xx[3]. Este brillante economista británico vino a decir que el dinero no era en absoluto una cosa, sino una magnitud para medir deudas y compromisos. El dinero sería, por lo tanto, una creación inmaterial del ser humano, como lo podrían ser las ideas de distancia o de volumen; algo que no puedes tocar ni oler, algo que está sólo en nuestra cabeza. Las unidades de medida no serían cosas como monedas, sino números como los que se utilizan para los metros o los litros. Pero, al igual que para medir metros utilizamos cintas métricas y para medir litros utilizamos recipientes, para medir el dinero utilizamos monedas, billetes y también monitores que muestran cuentas bancarias. Se distingue así lo que es una unidad de medida, como los litros, metros o euros –que no se pueden tocar porque son conceptos abstractos–, del instrumento que se utiliza para medir en la realidad dicha magnitud, como recipientes, cintas métricas o monedas –que sí se pueden tocar porque son realidades materiales–.
Acorde a esta visión, lo que de verdad importa no es el instrumento utilizado para medir, sino lo que se mide. Por lo tanto, lo importante no son las monedas ni los billetes, sino los números a los que hacen referencia. El material del que esté hecho ese instrumento no importa, lo que importa es cuánto valor indiquen esos números. La moneda de dos euros no vale lo que valga el material del que está hecho, sino los dos euros que se dibujan en él, que podrían haberse dibujado en cualquier otro material, como en un billete o en un cheque. Esto se ve de forma muy clara con los nuevos pagos electrónicos realizados con tarjetas de crédito o transferencias bancarias, porque ahí no hay ningún producto ni material en juego, sino simplemente órdenes de pago que alteran los números en las cuentas bancarias.
La introducción de nuevos medios de pago, como cheques, billetes o pagos electrónicos, no alteró la esencia de la visión de dinero-mercancía, cuyos defensores siguen entendiendo que estos medios, aunque no están hechos de un material determinado, tienen que guardar una estrecha relación con el material del que se hace el dinero, ya sea oro, plata o lo que sea. De ahí que suelan proponer que toda creación de dinero guarde correspondencia con la cantidad de material del que se haga; como, por ejemplo, lo que se conoce como patrón-oro. Según ellos, si se crea más dinero que la cantidad de oro que haya, entonces habrá inflación, lo cual sería un problema. Por eso, aunque hoy día no haya un vínculo legal entre el dinero y el oro, sí que hay un vínculo económico.
En cambio, la visión del dinero-crédito o dinero-deuda no se preocupa por ningún material o mercancía, ya sea oro, plata o cualquier otro. Para sus defensores, entre quienes se encuentran los partidarios de la TMM, la creación de dinero no está limitada por ningún tipo de mercancía o cosa. Al igual que podemos crear todos los números que queramos para medir metros o litros, también podemos crear todo el dinero que queramos para medir pagos y transacciones. Al ser el dinero una magnitud, es un concepto abstracto y, por lo tanto, no tiene sentido hablar de su finitud. ¿Alguien se imagina a un profesor de Matemáticas diciendo a sus alumnos que no puede dar clase porque se ha quedado sin números? ¿Verdad que no? Pues lo mismo debería ocurrir con el dinero: nunca debería alegarse que no hay suficiente dinero, porque el dinero es, al fin y al cabo, un número que se puede crear a libre voluntad y sin límites. No es una cosa escasa que hay que obtener de nuestro entorno natural.
Pero, ojo, que se pueda crear todo el dinero que se quiera no quiere decir que sea bueno hacerlo. Los autores de la TMM señalan que, si se crea demasiado dinero, se puede generar inflación, pero el punto de inflexión en el que esto ocurre no lo determina, por ejemplo, la cantidad de oro sino la de bienes y servicios que pueden ser producidos. Lo complejo de este asunto es que la creación de dinero también aumenta la cantidad de estos últimos –cuestión que exploraremos en el capítulo 15–. La clave ahora mismo es comprender que el dinero no es concebido ni como una cosa ni como algo que referencia a una cosa, sino como una magnitud, y que precisamente por ello puede ser creado sin restricciones.
En fin, hemos visto grosso modo cuál es la noción que tiene la TMM sobre el dinero y qué la diferencia de la visión dominante. Como decía, esta es la base para seguir explorando esta corriente económica. Las implicaciones que se derivan de esta concepción del dinero son muy potentes y dan lugar a una cosmovisión de la economía muy distinta a la que conocemos normalmente. Un economista ve el mundo económico muy diferente en función de la noción que tenga sobre el dinero. Los economistas de la TMM observan el mundo con gafas muy diferentes a las de los economistas convencionales. En el próximo capítulo veremos cómo esta diferente visión está muy ligada a la interpretación que se tiene de la invención del dinero en las primeras comunidades humanas.
[1] Para profundizar en la visión de Aristóteles sobre el dinero, véase M. A. Martínez-Echevarría y R. Crespo, «Aristóteles y el pensamiento económico: una introducción», Revista Empresa y Humanismo 14, 2 (2001), pp. 5-9. Para una crítica al dinero mercancía, véase S. Medina, «¿Qué es el dinero? Parte 1», Red MMT, 10 de noviembre de 2016, disponible en [http://www.redmmt.es/que-es-el-dinero-parte/], último acceso el 14 de abril de 2021. Y para la discrepancia de visión sobre el dinero entre Aristóteles y Platón, véase Centre d’estudis Joan Bardina, «Capítulo 5. Aristóteles contra Platón», disponible en [http://chalaux.org/epddes05.htm], último acceso el 14 de abril de 2021.
[2] Véase, por ejemplo, el capítulo III de El capital de Karl Marx, «El dinero, o la circulación de mercancías».
[3] A. Mitchell-Innes «What is money», en L. R. Wray (ed.), Credit and State Theories of Money [1913], Cheltenham, Edward Elgar, 2004, pp. 14-49. Disponible en [http://eduardogarzon.net/wp-content/uploads/2020/11/Arti%CC%81culosInnes.pdf].
II
¿Cuándo y cómo se inventó el dinero?
Ya hemos explorado qué visión del dinero tiene la Teoría Monetaria Moderna y en qué se diferencia de la visión convencional. En este capítulo haremos algo parecido pero con la interpretación que tiene sobre el origen del dinero, aspecto sobre el que también hay diferencias radicales con respecto a las creencias convencionales, y que nos ayudará a entender adecuadamente los planteamientos de la TMM.
La teoría más extendida sobre el origen del dinero nos habla de que las sociedades primitivas utilizaban el mecanismo del trueque en sus transacciones; es decir, que intercambiaban unos productos por otros. Si, por ejemplo, alguien necesitaba leña, podía obtenerla a cambio de entregar una cantidad de trigo. Pero esta práctica resultaba muy incómoda y engorrosa porque implicaba transportar productos pesados, que eran difícilmente divisibles y mensurables, y cuyo valor además variaba a lo largo del tiempo. Para superar estas dificultades, se decidió utilizar una única mercancía que fuese más manejable para que funcionase de equivalente común para todos los demás; así se inventó el dinero. De esta forma, si se decidía que ese producto equivalente era la sal, entonces quien necesitara madera sólo podría obtenerla intercambiándola por este producto. Si tenía trigo, tendría primero que cambiarlo por sal y luego cambiar la sal por la madera. Al ser la sal fácilmente transportable, divisible y mensurable, las dificultades antes mencionadas se reducían y mejoraban, y aumentaban los intercambios. Al principio eran sales, conchas, ganado… pero luego se acabaron utilizando metales preciosos como la plata y finalmente el oro, que presentaba las mejores propiedades intrínsecas para ello. El economista William Stanley Jevons identificó siete cualidades ideales del oro: utilidad y valor, portabilidad, indestructibilidad, homogeneidad, divisibilidad, estabilidad de valor y distinguible[1].
Este proceso de ir escogiendo cada vez un mejor producto que sirviese como dinero, habría sido lento y gradual, y no habría estado dirigido por ninguna autoridad, sino que habría ido surgiendo de manera natural entre los individuos; cuando veían que alguien utilizaba un nuevo producto que resultaba más útil como dinero que el anterior, simplemente lo copiaban, hasta que se generalizaba en toda la sociedad. Este proceso evolutivo fue explicado con bastante detenimiento por el economista Carl Menger[2].
Hasta aquí la historia más conocida. Pero la TMM la rechaza por completo. ¿Por qué? Pues porque considera que no tiene ninguna base científica. Lo cierto es que esto es algo que reconocía hasta el propio Carl Menger, pues señalaba que su explicación no estaba basada en la evidencia empírica sino en el razonamiento lógico. Probablemente no era culpa suya, ya que en 1892 todavía se sabía muy poco de las comunidades primitivas. Pero, gracias a las investigaciones arqueológicas, antropológicas y numismáticas del siglo xx, se descubrió, por un lado, que en los yacimientos urbanos primitivos nunca se había encontrado ningún espacio para realizar trueques y, por otro, que las relaciones humanas por entonces se basaban más en lo colectivo y lo solidario que en el intercambio individual[3]. El famoso antropólogo David Graeber lo resume así: «Si una persona le decía a otra “Eh, bonita vaca”, el otro le contestaba: “¿Te gusta? Pues llévatela”. Ahora le debes una vaca a tu vecino»[4]. No había intercambio.
Todo esto ha llevado a muchos antropólogos a rechazar por completo la idea de que las sociedades de entonces utilizaban el trueque. De hecho, una de las antropólogas más reputadas, Caroline Humphrey, lo expresó de la siguiente forma: «nunca se ha hallado un solo ejemplo de economía basada en el trueque puro y simple, y mucho menos de sociedad donde el dinero haya emergido a partir de él; toda la etnografía disponible sugiere que jamás ha existido tal cosa»[5]. Aunque, como veremos en el capítulo 5, estos antropólogos sí que reconocen que quizá el trueque se utilizó, pero sólo puntualmente y en todo caso con pueblos de culturas diferentes, pero ni mucho menos de forma generalizada.
Entonces, ¿cuál es la explicación de los antropólogos para el origen del dinero? Pues que el dinero no fue nunca un objeto, sino una magnitud que inventaron los burócratas en los templos y palacios de Sumeria, a partir del cuarto milenio antes de nuestra era, para poder medir las transacciones y pagos que tenían lugar en su seno. Esto ocurrió también, prácticamente a la vez, en Egipto, y más tarde, pero de forma independiente, en la región de China y en los Andes por parte de una cultura antecesora del Imperio inca[6]. Aquellas comunidades estaban regidas por una elite gobernante, muy vinculada a la religión, que se encargaba de centralizar los recursos más importantes de su territorio a través de tributos para luego volver a distribuirlos entre sus habitantes en función de decisiones políticas[7].
Pero los productos recolectados eran muy variados y necesitaban alguna manera de compararlos para exigir tributos o realizar pagos de forma equitativa independientemente del tipo que fueran. Entonces las autoridades sumerias idearon el sila, una unidad de medida que equivalía a un litro de cebada aproximadamente, el alimento por excelencia de la época y región. En Egipto las autoridades hicieron lo propio e idearon el deben, otra unidad de medida que equivalía a 92 gramos de trigo. Y otorgaron precios al resto de productos en función de estas silas y de estos deben.[8] Así le podían exigir a otra tribu el mismo valor, aunque se estuviesen entregando productos diversos, porque todos se medían en la misma unidad. Estas equivalencias fueron cambiando con el paso del tiempo, pero siempre al dictado de la elite[9].
Para dejar constancia de cuánto se recolectaba y de cuánto se pagaba (y evitar que nadie pagara o recibiera algo más de una vez) se decidió anotar por escrito todas las transacciones realizadas en tablillas de arcilla cocida. Este fue el momento en el que se inventó la escritura, concretamente la cuneiforme en Sumeria y la jeroglífica en Egipto.
Una de las primeras tablillas de arcilla que se han encontrado en la región de la antigua Sumeria reza lo siguiente: «un total de 29.086 medidas de cebada se recibieron a lo largo de 37 meses. Firmado, Kushim»[10]. El tal Kushim sería un escriba de estos templos y palacios encargado de gestionar los recursos. La unidad de medida se referenciaba en la cebada, pero no solamente se pagaba cebada, sino muchos otros productos como legumbres, hortalizas, frutas, pieles, madera… La prueba de que esto ocurría así es que hay registros de que a los capataces se les pagaba hasta 5.000 silas mensuales, y ni el más hambriento del mundo podría comer 5.000 litros de cebada en un mes, por lo que las silas restantes podían cobrarse en otros artículos.
De esta forma, si un escriba de un templo entregaba a un capataz una tablilla de arcilla en la que venía recogido su derecho a cobrar 5.000 silas por su trabajo, este podía: 1) directamente obtener 5.000 litros de cebada entregando la tablilla al templo o 2) recibir a cambio productos diferentes de la cebada por valor de 5.000. Como veremos en el próximo capítulo, estas tablillas de arcilla acabaron siendo aceptadas fuera de los templos y los palacios, de forma que dichas tablillas se convirtieron en el medio de pago y de intercambio de la época. Pero no nos adelantemos.