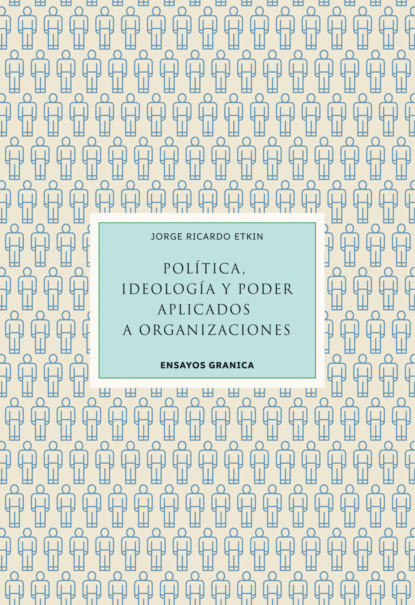- -
- 100%
- +
1. Borges, Jorge Luis. “El jardín de senderos que se bifurcan”. En Ficciones. Emecé Editores. Buenos Aires, 1956.
2. Ibidem.
3. María Kodama es licenciada en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; fue designada Profesora Honoraria de la UBA. Creó y preside la Fundación Internacional Jorge Luis Borges. Conferencista en numerosas universidades del mundo y autora de Relatos y de Homenaje a Borges (ambos editados por Sudamericana). Traductora, con Borges, de varias obras. Recibió diversos premios y distinciones.
Primera parte
Análisis del poder en las organizaciones
Capítulo 1
Poder: capacidad y relación condicionada
1. Bases y alcances del poder
Para comenzar, explicaremos los rasgos comunes del poder en las relaciones humanas en las organizaciones, con una perspectiva amplia que reconoce sus dimensiones políticas, económicas y socioculturales. A medida que avancemos, el análisis estará focalizado en el poder político y su presencia en las funciones de gobierno y alta dirección en organizaciones complejas. No se trata de una visión del poder en cuanto a nuevas formas de aumentar su efectividad, sino del análisis de su presencia y sus efectos en una realidad organizacional donde operan dilemas, tensiones y temas conflictivos. Un análisis del poder en los problemas de relación, comunicación y decisión en las organizaciones, destacando también su contribución a las soluciones.
El poder implica una pauta o modo de relación donde prevalece la voluntad del emisor. En su versión más amplia o integradora, llamada influencia, ejerce sobre el receptor la persuasión en busca de su aceptación voluntaria. Mientras que en su versión más restrictiva, el poder opera como una fuerza física sobre la persona del receptor; es una relación de dominación. Entonces, la relación de poder incluye una actitud de aceptación de los mandatos aunque no carente de cierta resistencia (divergencia, discrepancia). Consiste en una interacción desigual que provoca tensiones y rechazos, lo cual lleva a revisar las condiciones iniciales. Ello es inherente a la dinámica del poder, que implica interacción y reglas de juego, sin convertirse en una fuerza unilateral; no es sometimiento.
Desde el inicio debe advertirse que el concepto de poder se expresa mediante distintas fuerzas que operan con diferente intensidad; es decir, con cierto margen de libertad en la relación. En un proceso recurrente, la relación de poder tiene aspectos que se debilitan y otros que se consolidan a lo largo del tiempo. En función de ello es posible distinguir entre la influencia (persuasión), la autoridad (basada en el derecho) y la dominación (control de la persona a través de los recursos). Se trata de una relación desigual donde prevalece una voluntad, pero son diferentes los incentivos y las fuentes, la amplitud de la pretensión y el tipo de aceptación logrado.
El poder afecta a las relaciones entre individuos o grupos estructurados con diferentes funciones y facultades, lo que implica un ordenamiento en distintos niveles de acuerdo con la capacidad de los actores para tomar decisiones o controlar los recursos que otros necesitan. La relación de poder distingue entre quienes toman las decisiones (emisores) y quienes tienen la función de llevarlas a la práctica (receptores). No se trata de una relación inalterable, sino de una pauta instalada y reconocida, por distintas razones de orden jurídico o contractual, en el marco del proyecto compartido con directivos y ejecutores. Esta descripción opera en el plano de lo formal planeado y de lo informal emergente, dado que el poder es una práctica que reconoce múltiples fuentes, sean o no oficiales.
Valga como ejemplo las acciones impulsadas por los líderes en una fábrica para enfrentar a las nuevas tecnologías que traen desempleo o los movimientos en un periódico donde distintos candidatos discuten y compiten por el cargo de jefe de redacción. Piénsese también en la decisión de un banco de no ampliar los créditos a los clientes mientras no cumplan con sus deudas, las acciones de la gerencia de personal para limitar la influencia del gremio en la empresa, la estrategia para desplazar a un competidor en el mercado (lucha competitiva), la posición del profesor en su relación con los alumnos respecto de exámenes y calificaciones, la relación entre el juez y los imputados en un proceso judicial, los manejos de grupos de interés en el directorio para tratar una política de empresa, la comunicación a los internados sobre las reglas de ingreso y salida de la residencia, etcétera.
Se trata de entender estas relaciones desiguales en un contexto determinado y también de reconocer la amplitud y limitación de las perspectivas del análisis. En el caso de una residencia de ancianos, el foco puede ampliarse incluyendo las expectativas y demandas de los familiares, los intereses del seguro de salud, las regulaciones del Estado sobre la calidad de los servicios, la relación con los profesionales médicos y con los laboratorios proveedores de medicamentos. Como vemos, un espacio donde operan diversas fuerzas y lazos emocionales que confluyen en un equilibrio inestable, dado que el poder tiene resistencias y se construye en forma continuada.
La resistencia o defensa desde la posición del receptor mantiene el poder en tensión, o sea, con su potencial limitado, con espacios donde no avanza, salvo desarmando la relación. Desde la psicología, James Hillman dice: “Creer que el sistema funciona mejor cuando lo hace sin obstáculos es una visión simplista. El poder necesita problemas; como juego de fuerzas el poder disfruta de las complejidades renuentes, que no se someten. Estos componentes de cualquier sistema alimentan al poder y lo mantienen en un estado de alta tensión”. Si bien esa tensión consume energías, también moviliza y actualiza al poder, lo mantiene alerta; adquiere capacidad para procesar y limitar la adversidad.
En su estudio sobre la realidad del poder, Michel Foucault diferencia la represión de la aplicación de la ley, esas situaciones extremas de la relación. “No es el poder como conjunto de instituciones y aparatos públicos lo que garantiza la sujeción de los ciudadanos en un Estado determinado. Tampoco un modo de sujeción basado en reglas, opuesto a la violencia. El poder en las organizaciones no tiene la forma de una pirámide ni es una relación fija previsible. El poder opera en un contexto de múltiples relaciones de fuerzas que se apoyan (alianzas) y se enfrentan entre sí (oposiciones).” En la organización, además de una relación entre niveles dependientes de un punto central, operan fuerzas locales que interactúan y aportan proyectos. Se trata de un juego de relaciones móviles y no igualitarias. A eso se refiere lo que denomina “microfísica del poder”, diferente del poder centralizado en la cúspide.
Según Richard Hall: “El poder es la capacidad (potencial o actual) de imponer a los demás la propia voluntad, es la capacidad de una persona para influir de la manera que desea en la conducta de otro”. El concepto se extiende tanto a nivel de la organización como a nivel individual y grupal. Esta capacidad puede basarse en diferentes factores tales como el conocimiento, la jerarquía, la información, la personalidad o el control de recursos; es una realidad que no depende del diseño o del reconocimiento formal de la organización. Es un espacio creado en el marco de las relaciones humanas, no del planeamiento organizativo.
Las capacidades, relaciones y procesos de poder no son dispositivos mecánicos, y tampoco la mera fuerza. Su generación tiene que ver con propósitos y capacidades de las partes. Como manifestación de las relaciones humanas expresa la potencialidad y capacidad distintiva de los actores. No es una relación pasiva o meramente comunicativa. En el marco laboral, las diferencias o la voluntad de prevalecer activan decisiones, aunque también reciben condiciones, producen tensión y divergencias. El poder tiene un sentido y su fuerza se concreta en los efectos, no es solo discurso o amenaza. En las relaciones existe capacidad, intención y también efectividad. Los resultados de un proyecto organizacional indican el carácter movilizador o inhibidor del poder aplicado.
El poder tiene aspectos que impulsan a la acción de cambio (son movilizadores), y otros que ponen límites o la reprimen (“vigilar y castigar”). En la función de gobierno, interesa el poder por sus aspectos modeladores y productivos, no como forma de sujeción o enfrentamiento. Es importante el poder por lo que significa como capacidad para movilizar y orientar acciones, pero este carácter movilizador debe ser analizado en forma crítica considerando los valores que afecta, porque puede estar actuando en beneficio de una minoría. Y, llegado el caso, para instrumentar las correcciones en el rumbo en un entorno incierto y cambiante. No esperar para responder (conducta reactiva), sino anticipar o provocar cambios en las decisiones (conducta proactiva).
2. El poder de las ideas como recurso
Las relaciones de poder incluyen un amplio espectro de alternativas, desde la imposición (amenazas, sanciones) hasta formas más sociales como la persuasión o la seducción (liderazgo). Según Gilles Deleuze, el poder es una relación de fuerzas, no sobre objetos o recursos sino sobre ideas y decisiones en la organización. “Se puede concebir una lista necesariamente abierta de variables que expresan una relación de fuerzas o de poder que constituyen acciones sobre acciones: incitar, inducir, desviar, facilitar o dificultar, ampliar o limitar, hacer más o menos probable.” Esas son las categorías del poder. Que pueden ser más o menos visibles o disimuladas, pero que están presentes como formas del comportamiento.
Para explicar estas desigualdades y su relación con la búsqueda de superación en las personas, Friedrich Nietzsche menciona el concepto de la “voluntad de poder”. Expresa la subjetividad movilizadora, la expresión de una fuerza interior, y no solamente la intención de aplicar una desigualdad para dominar a otros. Para este autor, “la superación de sí mismo” es una de las razones por las cuales la realidad social es cambiante. Es la actitud humana de enfrentar el tiempo y construir el futuro, no mirar como las cosas ocurren. Según él “la voluntad no puede querer hacia atrás”, es poder “configurador” del ambiente y de las relaciones.
En el mismo sentido, Michel Foucault ha escrito que “el poder está en todas partes, no porque lo englobe todo, sino porque viene de todas partes”. Consiste en una matriz de relaciones; no existe una fuente u origen ubicado en la cúspide de la organización. Decir que no abarca todo significa que el poder no es la única explicación de las relaciones desiguales. En tareas de conjunto no es el factor determinante o excluyente. Lo social incluye múltiples variantes en el plano formal e informal, emocional o racional. No se trata de una flecha unilateral sino de una relación entre personas y grupos, donde juega la resistencia al poder (los límites). Esta resistencia, mucha o poca, pasiva o activa, también está difundida. El poder en la organización se refiere a tramas o redes de influencias mutuas, un diagrama de fuerzas y sus resistencias.
En la organización pueden destacarse múltiples formas de relación y no solo de poder e influencia. Por ejemplo, en la relación de trabajo o producción donde hay razones de tecnología junto con la disposición y saberes personales. Lo mismo ocurre en el campo de la comunicación, donde participan la transmisión, el proceso y el significado de la información relacionados con la voluntad y necesidad del aprendizaje y entendimiento mutuo. También en las relaciones de orden socioafectivo, referidas al proceso de construir y compartir motivos y sentimientos personales, presentes en el liderazgo y en los grupos de trabajo.
La conceptualización del poder busca ampliar las definiciones en el sentido de explicar las diferentes fuentes, las bases de legitimación, las funciones y su aplicación en el dominio de las relaciones humanas en la organización. Cuáles son las posibles resistencias, la disfuncionalidad, los costos ocultos, los efectos buscados y cuestionados en la relación. El poder como estrategia a través del cual los actores intentan avanzar y posicionarse, donde también los receptores están tratando de disminuir las desigualdades. Además de plantear y resolver conflictos, el poder es una fuente de relaciones complejas y se convierte en algo deseable en sí mismo, una forma de mejorar la situación de los actores, en sentido político.
Una relación de fuerzas tiene sus características y sus espacios, y debe diferenciarse de las relaciones que solamente tienen que ver con la producción, las comunicaciones o afinidades emocionales en las relaciones humanas. Según Amitai Etzioni: “La relación de poder implica que las preferencias personales quedan pendientes, mientras que en el liderazgo hay influencia personal, la intención de lograr un cambio voluntario de preferencias”. Si en el poder hay una suspensión de la voluntad propia es porque como fondo de la relación aparece la sanción o una pérdida potencial en caso de no seguir las directivas del emisor o incumplirlas.
El poder se manifiesta en distintas instancias o momentos del comportamiento de los integrantes de la organización, sin limitarse a controlar la aplicación de recursos o a presionar en el momento de la acción. Está presente en las formas de pensar instituidas, en las verdades establecidas, en la definición de aquello que debe tomarse como obvio, en las ideologías dominantes, en el discurso o los argumentos utilizados en la organización. Detrás de las ideologías y de los discursos están las relaciones de poder que las sustentan, al igual que en los proyectos de la organización, en las relaciones que se pretendan construir o modificar y que son resistidas por grupos afectados o contrarios a la medida.
Al hablar del aspecto “productivo”, activador o positivo del poder, el concepto no se limita a las prestaciones o servicios finales de la institución, como la enseñanza en la escuela, la salud en el hospital o el producto en la fábrica; también produce efectos deseables e indeseables en términos de la ética, el saber y la cohesión interna. El poder interviene en la construcción del conocimiento disponible en la organización, en las razones y argumentos admitidos como legítimos o aceptables. El poder produce sentidos e interviene en la visión de la verdad que predomina en la organización (en su ideología oficial).
En un contexto competitivo o individualista, se sostiene que si el poder es eficaz también es correcto o justo, y que solo importa aquello que funciona. Desde esa visión esquemática del poder se instala la idea del trabajo como relación precaria o transitoria, sujeta a los vaivenes del mercado. Pero en otros modelos de asociación y producción colaborativos y solidarios (como el cooperativismo) las relaciones de poder se orientan hacia valores, como el salario justo y la estabilidad en el empleo. El compromiso, el conocimiento y las creencias vigentes, no solo el poder, actúan como variables relevantes en una organización sustentable, no solo productiva.
Hemos mencionado que el poder tiene diferentes consecuencias sobre las relaciones humanas. Diferencias que resultan de los criterios aplicados para evaluar los resultados y las formas del poder. Algunas valoraciones del poder llevan a distinguir entre: movilizador-represivo, visible-oculto, estructurado-informal, constructivo-destructivo, con razón-sin razón. Se trata de pares polarizados aplicados a las relaciones, y que ponen en evidencia las tensiones y dualidades que resultan del poder. Las estrategias de poder tienen que ver tanto con las crisis como con la estabilidad del sistema, lo que se manifiesta en la dinámica de las relaciones, con condiciones y también con controversias. Frente a las estrategias encontramos resistencias, cuestionamientos, mecanismos de defensa de los participantes afectados o con propuestas diferentes, con distinta forma de expresión y visibilidad en las relaciones.
En el poder hay intencionalidad y efectividad en las decisiones, aunque también tensiones entre las partes, críticas al orden establecido o poder instituido que se reflejan en la estructura. Las relaciones de poder establecen entonces un estado de ambivalencias y tensiones que es parte de la realidad política y de la agenda de las funciones de gobierno en la organización. Una realidad que si bien es crítica también forma parte de la dinámica de un proceso de cambio, derivado de la diversidad de intereses y compromisos en juego.
El poder político en las organizaciones se refiere a decisiones y relaciones sobre la base de normas y disposiciones de contenido jurídico dentro del marco normativo, del orden instituido en la organización. De allí proviene la autoridad del directivo para aplicar las decisiones sostenidas por estatutos, contratos, resoluciones del directorio, actas constitutivas, etc. De modo que el poder político de quienes dirigen cuenta con un componente de exigibilidad obligatorio. Es el llamado poder coactivo, “la fuerza de la ley”, que supone la aplicación de sanciones. Carlos Vilas, en su obra El poder y la política dice que “todo orden de convivencia, es un orden de poder”. Implica formas coactivas de asegurar los derechos y las obligaciones sobre los cuales se sustenta la acción de conjunto. Advierte que “un orden político debe asentarse en acuerdos propios de un orden de convivencia colectiva”. Se trata del peso de las convicciones y acuerdos de base ideológica; es decir, el sustento del poder persuasivo que remite a las ideas y valores compartidos.
3. Abordajes en los estudios de poder
En el plano de lo descriptivo, los abordajes del poder llevan a la definición de sus tipologías o formas básicas; no en el sentido de hacer un orden de méritos o establecer lo correcto e incorrecto. Un enfoque sería, por ejemplo, el análisis de la estructura desde el poder político, económico o sociocultural, con la intención de distinguir la relación en cuanto a recursos y propósitos implicados. El análisis en particular se refiere a la situación, la puesta en un marco concreto, considerando la relación de fuerzas y demandas que están operando (conflicto laboral, lucha interna de posiciones, selección de proyectos). Dada la realidad compleja de la organización, con diversidad de factores que actúan en un entorno cambiante, el poder es visible como apoyo y también como imposición o límite. En su aplicación práctica, el formato del poder se explica también por las demandas de la situación, las presiones.
El abordaje del poder implica recurrir a varias ideas rectoras; por ejemplo, la racionalidad dominante o ciertas premisas de valor que orientan las relaciones. Cada idea rectora está vinculada con una disciplina o rama del conocimiento. Veamos algunos ejemplos al solo efecto ilustrativo: la física estudia el poder como energía y fuerza, mientras que la lógica lo relaciona con las causas eficientes de las acciones. Para la psicología el poder se refiere a un vínculo y al sentimiento de “estar por encima”, y la filosofía lo asocia con la voluntad humana. La economía lo estudia en el marco de la relación entre medios (recursos) y fines, y la política con el armado y conducción de un proyecto superador. La sociología, por su parte, lo estudia como relación desigual o liderazgo en grupos.
En la organización es posible distinguir tres niveles de análisis en la relación de poder, como se explica a continuación. Un primer nivel trata sobre las relaciones entre individuos o referentes de grupos formales o informales. Analiza la capacidad del sujeto emisor para hacer prevalecer su voluntad sobre los destinatarios y las capacidades humanas que están operando en la conducción de equipos, fija líneas de acción y define proyectos de conjunto. Es una de las lecturas posibles de los procesos de conducción. Incluye a la contraparte, el destinatario de una relación desigual, considerando las necesidades que lo lleven a aceptar órdenes o mandatos, así como las resistencias al poder en el marco de las relaciones de trabajo en la organización.
En cuanto al enfoque de las relaciones personales, James Hillman afirma que “el poder no siempre se muestra como tal, sino que se presenta en forma cambiante como autoridad, control, liderazgo, prestigio, influencia, ambición, carisma, etc. Para captar íntegramente su naturaleza y entender la manera especial en que se aparece diariamente en nuestros pensamientos y acciones, es preciso analizar sus múltiples estilos y formas de expresión (los lenguaje del poder)”. El poder se expresa bajo ciertas formas y contenidos, pero se ejercita en el marco de las comunicaciones y las relaciones humanas, realidades que imponen sus condiciones. No se trata de una fuerza que se aplique de manera unilateral, ni se reduce al control de las ideas y movimientos, también los promueve en un sentido constructivo.
Un segundo nivel se refiere a los roles y espacios de poder para tomar decisiones de política que afectan a toda la organización; es una lectura del poder asociado a las posiciones directivas y de gobierno. Esta perspectiva se focaliza en la estructura, los centros de poder, la centralización de las decisiones. Estudia lo establecido por el marco normativo (metas, reglas, funciones, procesos) con respecto al ejercicio del poder, y los dispositivos de control que limitan sus conductas. Analiza el diseño de las comunicaciones desde el gobierno para establecer imágenes e ideologías oficiales, planificadas. Incluye el estudio de la cultura del poder según los estilos dominantes, reconocidos y enseñados en la organización, y las señales de aprobación o crítica de los modelos de poder consultivos frente a los autoritarios.
El tercer nivel de análisis de los espacios de poder indaga sobre la presión de las instituciones del contexto. Se focaliza en los modelos de organización (fábricas, escuelas, hospitales, bancos) que prevalecen en el dominio de lo público. También el marco jurídico, los códigos sociales, las pautas culturales dominantes y las regulaciones estatales. Este contenido de contexto se identifica como el orden instituido, orden que representa las fuerzas del poder público que operan desde el Estado y la sociedad civil sobre las actividades y las personas de las organizaciones. No solo se trata de la capacidad racional-legal del aparato burocrático y de sus funcionarios, sino también de las fuerzas que permiten el reconocimiento y legitimación de las políticas públicas.
Al respecto, René Lourau en su estudio sobre el análisis institucional, sostiene que el citado atravesamiento es una demostración de la primacía (resistida) de lo institucional por sobre los acuerdos contractuales internos y los intereses particulares de la organización. Se genera una interiorización de los códigos, imágenes y símbolos comunicados desde el contexto. No consiste en un proceso unilateral, sino en una dinámica con tensiones que se explica por el hecho de que “las instituciones implican ciertos aspectos represivos pero también requieren de algún consenso” por parte de la organización. Se produce entonces la relación dialéctica entre “lo instituido y lo instituyente”, entre la política del sistema y las posiciones e ideas que se defienden y promueven localmente.
El análisis institucional es un enfoque que pone de manifiesto la presión del aparato burocrático en cuanto a la imposición de cierto orden que asegure la continuidad de las formas de gobierno mediante la autoridad y un sistema de reglas que determinan las decisiones de los actores sociales y de los grupos de interés organizados e influyen en ellos. En esta comunicación pública continua también están presentes procesos de socialización mediante saberes, códigos, mitos, leyendas y otros contenidos simbólicos para su “interiorización” en las organizaciones y sus integrantes. En su estudio sobre el comportamiento en las organizaciones, William Whyte señala que un impacto de las fuerzas del orden instituido es la “formación del hombre organización, caracterizado por su fuerte adaptación y conformidad a la estructura y las reglas de juego establecidas”. El análisis institucional, desde el poder, considera la dinámica de las relaciones y no solo la primacía de la estructura. Ofrece una visión amplia y diversa de la organización como una totalidad basada en planes, aunque también cuestionada, siempre en movimiento.