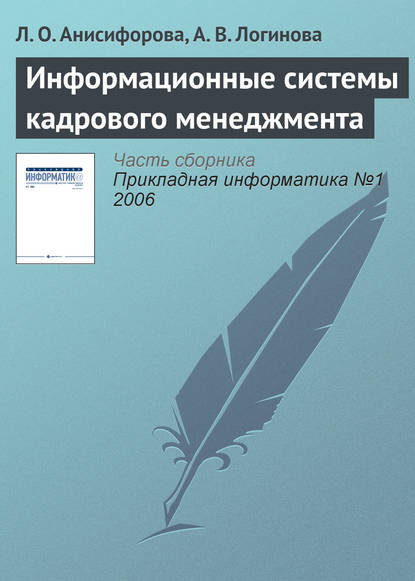Te vi pasar

- -
- 100%
- +
Al levantar de la alfombra la túnica de ella, Martín vio que le cabía en un puño. Un puño de seda de levísimas crepitaciones que guardaba, reconcentrado, el aroma penetrante de la promesa cumplida. Y pensó que estaba ya viejo para volverse fetichista a esas alturas, pero con tales señuelos cualquier cosa era posible.
10
Luego, porque Fernanda naturalmente había licenciado a la servidumbre, se ocuparon de los detalles prácticos. Bajaron desnudos a cerrar la puerta principal y las ventanas de las salas, encendieron las luces exteriores y las lámparas fluorescentes para achicharrar insectos voladores, activaron el sistema de riego del jardín y soltaron a los perros. Luego ajustaron al alza el termostato que regulaba la temperatura de toda la casa, pues no pensaban ponerse un trapo encima durante muchas horas. Finalmente asaltaron el refrigerador y comieron angulas con totopos en la mesa de la cocina.
A manera de postre, Martín le vació a Fernanda en el pecho una lata de caviar negro que lamió en seguida con inhumana lentitud y puntillosa avaricia. Ella replicó dándole un enérgico masaje en el cuello con paté de ganso que le dejó puesto a manera de collar africano. El contestó armando en el minucioso vellón de Fernanda una naturaleza muerta de calamares y ostiones ahumados, que con un generoso esfuerzo de la imaginación podían representar una familia de cuervos en su nido. Ella contraatacó cubriendo la heráldica de Martín con una capa de mayonesa que sorbió luego hasta la última gota. El realizó una maniobra envolvente atándole con una ristra de chorizos los tobillos a una pata de la mesa. Ella inició una ofensiva por los flancos, arrancándole vellitos de las axilas con los dientes, de uno en uno. Entonces él comprendió que era necesaria una acción táctica definitiva y tomó con la mano una buena porción de margarina blanda sin sal que untó de un manotazo certero en la retaguardia de Fernanda, quien ensayó, al ser curvada sin contemplaciones sobre el horno de microondas, una tímida e infructuosa protesta de inmediato ahogada por el sordo gritito de congoja que le produjo la desalmada penetración contranatura de un Martín de nuevo en posesión de todas sus facultades.
Pero interrumpió su breve incursión punitiva cuando ella le anunció sin alzar la voz que ese día era su cumpleaños, y que esa su celebración elegida.
Fue en ese preciso instante cuando Martín se explicó algunas cosas e intuyó muchas otras, y una intensa corriente de emoción le aceleró el pulso. Era una sensación incómoda, comprometedora. No tenía caso engañarse: se llamaba ternura, y era la emoción que más alarma le causaba a Martín en la vida. De manera que levantándose rápidamente, atropellando las palabras y escondiendo el rostro para no ver a Fernanda, dijo que la ocasión ameritaba un pastel.
Pero en ningún rincón de la vasta despensa, en ninguno de los refrigeradores y en ninguno de los congeladores, había algo semejante a un pastel. Así que Martín improvisó una pasta de tierra, catsup, puré de papa, pasto y frijoles refritos. Escupió repetidas veces sobre la mezcla para infundirle aliento vital, y moldeó una pelota sobre la cual hizo sentarse a Fernanda para darle el toque maestro. Luego tomó el gran cirio que desde antes del génesis presidía el comedor, y lo clavó en la masa informe. Tras encenderlo, ella lo apagó de un suave soplo y él aplaudió y ambos bailaron un poco alrededor del pastel tomados de las manos y entonando los fragmentos que recordaban de canciones infantiles. Y fue al terminar esa danza cuando ella le confesó que le gustaba “estar batida”. Batida de todo, pero sobre todo de las tres eses: sudor, saliva, semen.
Así recorrieron la planta baja en su viaje de regreso a la recámara, profanando todo a su paso bajo bóvedas indiferentes, artesonados de inconcebible paciencia y cuadrifolias como ojos severos.
Otra vez en absoluto control de su potencia, como estaba acostumbrado, Martín la cabalgó innumerables veces sobre las alfombras de la Nao de China, junto a los bargueños toledanos, contra las consolas espejadas, sobre las credencias de marquetería, de pie en el escabel del bufón de Fernando VII, sentados en el taburete del piano, reclinados contra el atril del piano, arqueados en el teclado del piano, trepados encima del piano y encuevados debajo del piano (un Erard, la firma preferida de Liszt, traído por barco de Francia en 1832, le informó ella a sobresaltos entre arremetida y arremetida).
Poseídos por el enfebrecido deseo de desear, visitaron luego la sala de juegos, una especie de hangar ostentoso que nadie visitaba nunca. Sobre la anchurosa mesa de carambola ensayaron figuras clásicas y combinaciones insospechadas. En un alarde selvático en que estuvo a punto de desnucarse, él saltó sobre la mesa como gorila embravecido, se golpeó el pecho con ambos puños y se columpió de mala manera de la emplomada lámpara Liberty-Tiffany’s que pendía de una cadena milagrosamente resistente. Después ella le dibujó con tiza azul símbolos zulú en rostro y pecho, usando sus tetillas como ojos de espíritus benéficos.
De ahí pasaron al salón del ajedrez, dibujando en el piso grandes losas alternas de mármol blanco y negro. Las soberbias figuras de madera y latón dorado de un metro de alto reconstruían la posición decisiva de la partida que Carlos Torre ganó a Emmanuel Lasker, tras pulverizar el esquema defensivo del campeón mundial con su sagaz maniobra “La lanzadera”, en el mismo año de gracia de 1925 en que empató con los otros monstruos Capablanca y Alekhine (todo lo cual ignoraba Martín, pero constaba en una placa puesta en lugar destacado del salón para honrar “el momento supremo del ajedrez mexicano de todos los tiempos”).
Quizá por eso el ambiente de ese lugar le pareció a Martín decididamente esquizoide. Tanto, que decidió dar por lanza un taco de billar a Fernanda, se la montó en la espalda y la paseó como jinete vengador por todo el tablero, derribando impunemente y con una extraña seriedad las piezas del momento culminante del ajedrez nacional.
Una vez limpio de combatientes el campo de honor, Martín efectuó un sorpresivo enroque de bandos y comenzó a perseguir despiadadamente a la Reina con su alfil en ristre, cerrándole las salidas, ofreciendo gambitos y rehusando sacrificios, hasta propinarle en la casilla 8TD tal mate de bulto que a su juicio podía en justicia aspirar al premio de brillantez de la noche, aunque no alcanzara las alturas teóricas de la Lanzadera.
Milagrosamente, en su peregrinaje de estropicios sólo rompieron un jarrón chino de la dinastía manchú, de cierto valor, pero que Fernanda, según le confesó, siempre había considerado repulsivo.
De regreso a la recámara, Martín tarareó:
Luego en la intimidad,
sin complejos del bien
ni del mal…
11
Al término de esa excursión de recreo, y como fin de fiesta francamente teatra, iluminado por una luna llena que entraba a raudales a través de la ventanería provocando sombras góticas en la escalera, Martín subió de nuevo la majestuosa espiral con Fernanda en los brazos. Pero esta vez ella iba prendida de su cuello, ondulando grácilmente el cuerpo como delfín y emitiendo quejiditos de gratitud, acaballada a horcajadas sobre el eufórico, inexorable, indoblegable blasón. A lo largo de la ascensión triunfal, contemplado por la galería en pleno de los Ilustres Antepasados, Martín pensó que había muchas hazañas, aparte de las guerreras, merecedoras de investidura aristocrática. De hecho recordó un honor de caballería que él se estaba ganando con creces. Junto a hidalgos de privilegio, de ejecutoria y de solar conocido, existía un curioso rango en la nobleza española que parecía pensado específicamente para él: Hidalgo de Bragueta. Seguramente honraba méritos distintos, pero acaso pudiera reclamarlo por hazañas logradas en el campo de batalla.
De vuelta en la recámara, el nuevo aristócrata de la entrepierna pensó para su infinito contento que ese affaire inesperadamente iba para largo y que más le valía desactivar toda posible reacción de Gabriela Cro-Magnon. Así que la llamó (desde el teléfono del pasillo, para guardar cierta elemental delicadeza delante de Fernanda) y le explicó sin un titubeo en la voz que el asunto —mañana le explicaría qué asunto— se estaba complicando y que prefería no arriesgarse a salir a la calle tan noche. Ella no debía preocuparse: él se quedaría a dormir en casa de Robelo.
(Martín sabía que en su casa no había identificador de llamadas y que, aun en caso de haberlo, Gabriela tampoco se habría de molestar en consultarlo.)
Gabriela aceptó el cuento con su tranquilidad de costumbre y a su vez le platicó que Schopenhauer había destripado al gato del vecino, pero no al fino, sino al corriente menos mal porque además de bonito era carísimo de todos modos pobre qué asco había regado los intestinos por todo el patio y ella tuvo que levantar el cochinero claro que luego había barrido bien con la manguera aunque de todas maneras se veía la mancha de sangre pero ya se secaría con el sol y para colmo la sirvienta mandó decir con su tía la que trabaja a dos cuadras de aquí que no iría a trabajar al otro día ya sabes cómo son parece que esperan el día en que más las necesitas para dejarte tirada pero bueno ni modo eso era mejor que no tener nada y su hermana la que se estaba separando del marido le había pedido recoger las sábanas y el televisor y el compact-disc y algunas otras cosas de la casa de su ex pero ella no iba a poder hacerlo temprano porque se le andaba zafando el pedal del acelerador a Chomski y tendría que llevarlo primero al taller no fuera a ser que se le terminara de descomponer a media calle ¿te imaginas? lleno de cachivaches ajenos qué problemón mejor tomaba sus precauciones además debía de ser un desperfecto sin importancia barato de componer y de un ratito total el tipo no se iba a robar las cosas porque podía tener otros defectos pero no era ladrón .y tampoco le iba a pasar nada a su hermana si le llevaba sus cosas por la tarde en vez de al mediodía…
Etcétera, mientras Martín jugaba con el cordón del aparato, examinaba la casa desde esa perspectiva en picada y soltaba de vez en cuando por la bocina, estrictamente al azar, esporádicos ajás, mmms y aaahs.
Imaginó a Fernanda desnuda detrás de esa pared. Evocó la primera vez que vio una mujer en cueros, de cerca, de bulto, de cuerpo entero, de tiempo completo, desde una estratégica perforación hecha en el muro del cuarto de servicio de una casa vecina. Martín tenía doce años, había fantaseado mucho sobre eso, y el Playboy no mostraba entonces el vello púbico: aún regía la prohibición Keep off the grass. Así que fue aquella la sensación más fuerte y ambigua de su vida hasta ese momento. Durante los eternos minutos que tardó la núbil mulata tropical en salir de la ducha, secarse y vestirse —todo ello con una inmensamente provocativa dignidad natural—, un rudo turbión de emociones lo recorrió, desde el pasmo y la fiebre hasta la decepción y el ahogo. De ahí salió corriendo a masturbarse con ferocidad en la paz de su baño privado, preguntándose confusamente cómo era posible que eso fuese todo. Tardó meses en digerir la experiencia, y años en aprender que en efecto eso era todo, pero que también era suficiente.
Al regresar a la recámara luego de colgar el teléfono —un extraño aparatejo de muy trasnochada factura y seguramente genuino— Martín le preguntó a Fernanda si también esa reliquia tenía un pasado de aristocracia. Ella le contestó que sí, desde luego, y muy ilustre: su propietario original había sido el conde de Revillagigedo.
12
Fue una noche indómita, y en ella pudo Martín demostrar hasta el límite sus legendarios poderes. Después de aquel primer clímax decepcionantemente breve, su natural temperancia de cavernícola fue reforzada por la determinación absoluta de probarle a Fernanda que también él era algo especial.
Porque tuvo que reconocerlo: había en sus impulsos hacia ella algunas impurezas que ahumaban la nitidez de la experiencia. La principal era una rebuscada sensación de desafío. Ella era para él en buena medida un reto, y los retos, reconoció, son para el esfuerzo y la conquista, no para el deleite y la entrega.
Otra mancha en la experiencia era una cierta percepción irritante que no era exactamente rencor y no eran exactamente celos, sino más bien una especie de envidia, una opaca envidia hacia Rogelio por poseer no sólo a Fernanda sino al único mundo donde ella podía caber.
Las mujeres como ella podían crecer en muchos huertos, se dijo, pero sólo se servían en restaurantes exclusivos. De ese modo, Rogelio no era simplemente un rival oficial más —de los cuales Martín ostentaba colecciones sin que ninguno le quitara un segundo de sueño—, sino el “indicado” para ella, el único titular posible en su tiempo legal.
Ése era el origen de una envidia incongruente porque, a la vez, a Martín se le congelaba de horror la médula espinal ante la mera idea de cargar para siempre con alguien como Fernanda o de ser alguien como Rogelio. De hecho, se le erizaba la piel ante la posibilidad de ser como cualquier otra persona que él conociera o pudiera imaginar, incluyéndose a sí mismo en tal recuento; pero en vista de que cada quien tiene que ser de alguna manera concreta, le parecía que lo menos repugnante en esta vida, para él, era ser como él, aunque tal manera de ser le pareciera casi tan detestable coma cualquier otra.
Y aún había otras sombras entre él y Fernanda, pero eran menores y él no estaba en esos momentos para mucho autoanálisis. En todo caso lo haría, pero después, después, después, se dijo al extender la mano de náufrago hacia el vientre de terciopelo de Fernanda. Con la vista atornillada en la mortífera visión del cuerpo de Fernanda, en pose de mosquetero comenzó a deslizar lentamente su mano rumbo al pubis angelical y toda reflexión murió de muerte natural en esa prematura etapa y él no dijo una palabra más y olvidó su franca curiosidad y su incoherente envidia y su vago enojo y ella tampoco hizo más preguntas y aceptó la caricia y el fervor y fue resbalándose sobre sus codos y su rostro se concentró y levantó otra vez poco a poco la vista al techo y su piel volvió a llenarse de color y terminó por cerrar los ojos y balancear la cabeza y ondular el cuerpo y gemir y quejarse y jadear y gritar y clavar las uñas en las sábanas y en la espalda de él y en los giros de las columnas y él multiplicó su presencia y su vehemencia en las comarcas de ella y se abandonó a sus convulsiones y ambos casi fueron uno por instantes y él supo que podría posponer indefinidamente su segunda andanada sin perder un átomo de placer y por otro largo rato los únicos sonidos de la recámara fueron los rumores elementales de la única verdadera lucha por la vida: “De ti, por ti y en ti nos gozaremos”.

Fue un momento típico de aquella noche gloriosa. Pleno, gozoso, redondo. Y como obsequio absolutamente inesperado del destino, por vez primera en muchos años Martín experimentó la casi olvidada sensación de habérselas no con un mero cuerpo ajeno, sino con una persona total. Era ésa una emoción inquietante y prodigiosa que sólo había conocido dos o tres veces antes, en un pasado inocente e irrescatable. En parte por lo inesperado, en parte por la falta de costumbre, y en parte por la ilusoria sensación de creerse ya inmune a los efectos telúricos del amor, la tremebunda fuerza expansiva de esa sensación inusitada le abrió a Martín un hueco de desamparo en el estómago.
Pero nada es totalmente desafortunado en esta vida: ese apenas asomarse a las verdaderas profundidades del amor le ayudó a concluir ese nuevo encontronazo con varios orgasmos más en la cuenta de Fernanda, y el segundo suyo una vez más pospuesto. Era otra de las lecciones de su experiencia amatoria: los sacudimientos del espíritu y los espasmos genitales se anulan mutuamente.
Por la ubicua imagen en los espejos le vino de pronto a la mente la perfecta expresión “bestia de dos traseros”. Doblado por la cintura, con las piernas sobre la cama y la cara en el suelo, satisfecho de haber sobrevivido a otro asalto con la batería intacta, pensó que Shakespeare siempre había encontrado la mejor forma de decirlo todo, sin dejar ya nada para nadie después de él.
O en palabras de José Alfredo:
Ya lo ves
como un cariño
nos arrastra y nos humilla.
13
Así fue toda la noche. En su labor de antropólogos recíprocos, no hubo resquicio de sus cuerpos que no fuera explorado por el otro. No hubo postura que no ensayaran. No hubo estímulo que no buscaran.
Una vez pensó Martín en ciertos paquetitos que él sabía guardados por Rogelio en la caja fuerte de la biblioteca, pero descartó la ocurrencia. En realidad no le hacían falta, y tampoco Fernanda los había necesitado para mostrar los prodigios de erotismo que tan cuidadosamente guardaba tras su fachada incolora. Porque a esas altura la vaga sospecha de Martín se había confirmado más allá de cualquier duda: dentro de la señora todaformas se escondía una gitana cerril.
Nada podía compararse, pensó, a la dicha inicua e irrepetible del descubrimiento mutuo. Así como nunca había una segunda oportunidad para causar una primera impresión, jamás el amor concedía segundas veces que merecieran recordarse. La primera vez podía durar días y quizá, en casos raros, hasta semanas, pero cuando se acababa, se acababa y ya no había más que hacer. Podía ser angustioso si uno, imprudentemente, se detenía a pensarlo en serio. Sin importar lo que ocurriera de ahí en adelante, nunca jamás era lo mismo entre dos, quienes fueran; y nunca jamás sería igual entre ellos. Esa ocasión sería única, y cada instante se fugaba para siempre. Por eso dijo el sabio cínico francés que no hay mujeres bellas, sino sólo mujeres nuevas.

Después de esa noche, se dijo, sólo quedaría conversar, conversar y convivir por años en el empeño inútil y lastimoso de conciliar las dos galaxias distantes que forman cualquier pareja humana. Y en el trayecto ineludible hacia la frustración y la derrota final, sólo quedaba contemplar cómo todo lo demás —los afanes, las ilusiones, las pasiones, los agravios, los recuerdos, sobre todo los recuerdos— se iban diluyendo en el marasmo de lo diario, en esa atmósfera gris sucio donde habita todo lo que ya da igual, en ese puerto ubicuo en donde atracan sin remedio todas las naves de la experiencia humana.
Martín tan sólo se estaba asomando a ese abismo de opacidad esponjosa, y ya un principio de horror le atenazaba la garganta. Las preguntas que no se hicieran ella y él en ese momento, se dijo, ya jamás se harían. Lo mismo las promesas, los reclamos, las insinuaciones, los malentendidos. La oportunidad de plantearlo todo era ahora. Cuanto se quedara en el limbo, ahí permanecería por el resto de los tiempos; ni siquiera las mentiras podrían cambiar más tarde. Porque en el reino del después, entre dos seres humanos no había lugar para la creación; solamente para rectificaciones menores.
Y la angustia de asir el momento presente le hacía a Martín bramar por dentro de impotencia y tironear con los dientes cada momento fugaz y lanzarse de cabeza en cada nueva, microscópica ocurrencia de él o de Fernanda, queriendo amarrar lo que se escurre de la red más fina y más fuerte, lo que atraviesa la celda más sólida y maciza. Y esa angustia, que sin demasiada solemnidad él podía calificar de metafísica, pensó que finalmente se resolvía en él de modo idéntico al que lo hizo en el primer antropopiteco africano. El único, miserable modo que los humanos comparten democráticamente con todo lo vivo y quizá también con lo inanimado. El modo del orangután y de los cactos y del bacilo del tétanos: prescindir de la razón y lanzarse entero al amok, como un trastornado, a la experiencia cruda y banal de lo que no debe pensarse. Ignorar esa ley conducía a la tristeza advertida por la cuarteta visionaria del compositor cubano:
He renunciado a ti
ardiente de pasión.
No se puede tener
conciencia y corazón.
Y la única experiencia para él, en ese momento, era la realidad física de Fernanda. En un sentido perfectamente real, eso era lo único existente en el Cosmos en el instante presente, es decir, en la eternidad. Lo cual le recordó que la gran diferencia entre una hechicera y una bruja es muy simple: veinte años de matrimonio.
14
En una de las pausas del amor, mientras hablaban de alguna intrascendencia anatómica respecto de las diferencias reales entre los hombres y las mujeres, Fernanda se refirió a la heráldica de Martín como “pene”. La expresión le pareció a Martín de una vulgaridad tan inadmisible que debía corregirse de inmediato.
Todo lo suyo, le informó, tenía nombre propio y esa maravilla encabritable se llamaba Tizona. Como la espada del Cid: depositaria de la fuerza y símbolo de la rectitud; heroína de cien batallas y fiel servidora de su amo.
—En reconocimiento de lo cual —añadió ella muy seria— recibirá en su momento el honor de ser enterrada contigo, supongo.
Lo dicho, pensó Martín, la mujercita superficiosa de su casa estaba evidenciando un fértil trasfondo de socarronería que quién sabe dónde ocultaba en su vida normal. Eran infinitas las sorpresas del Señor.
—Si es que no la reclama antes —respondió él— la Rotonda de las Pichas Ilustres. La patria es primero, ya sabes.
—Si tiene tal abolengo —dijo ella, que de genealogías sabía un rato largo—, también tendrá divisa, digo yo.
—Ciertamente. Es un lema antiguo y apropiado, usado antaño para las lanzas de torneo: “Se Dobla Pero No Se Rompe”. Alguna vez supe decirlo en latín, pero entonces yo era monaguillo, me gustaba el incienso y no había leído a Marx. Groucho Marx.
Bien —dijo ella, inclinando ligeramente la cabeza y poniendo su mano derecha en la entrepierna de Martín, como para recibir un ceremonial beso de salutación—, pues está siendo un placer conocerte, Tizona, un verdadero placer. Estoy segura de que nuestra compenetración espiritual será cada vez más profunda y prolongada.
Después de aclarar ese delicado asunto, ella lo hizo sentarse en el centro de la cama en postura de flor de loto (o una aceptable imitación de flor de loto, que Martín había aprendido en sus tiempos de meditador en la escuela del Maharishi Mahesh Yogui) y realizó para él una asombrosa demostración de elasticidad.
Fue otra revelación. Fernanda, La Dama de Muy Altos Vuelos, casi podría ganarse la vida en un circo como contorsionista. Y tal vez sin el “casi”.
—No te conocía esa habilidad —dijo él, verdaderamente impresionado por la sorprendente flexibilidad de los músculos y las articulaciones de Fernanda de los Cuatro Apellidos.
—Prácticamente nada conoces de mí —contestó ella, en un tono que no era de queja ni de alarde, sino simplemente para establecer un hecho indiscutible.
Y rodeó la postura de Buda Martín con una pierna que dobló de manera imposible hasta tocar con delicadeza su propia nuca.
—Nada importante, al menos —aclaró—. Esto lo hago desde niña. Entonces yo pensaba que así podría meterme en los agujeros estrechos que aparecen en todos los cuentos de hadas. Quería poder irme siempre por donde cayó Alicia en el País de las Maravillas. No quería quedarme fuera de la cueva de los tesoros a la que se entra por una angosta grieta. O atorarme en el hoyo del árbol por el que solamente caben las ardillas y que es en realidad la puerta de la casa de Merlín. Por eso hoy sigo lista para cuando por fin me encuentre con el agujero que lleva a la magia.
Se puso de pie en la cama, muy derecha, viendo al frente, y juntó sus hombros hacia adelante hasta que éstos se tocaron y sus brazos cayeron libremente hacia abajo, pegados al cuerpo, haciendo que su torso pareciera un cilindro compacto y fino, como un misil listo para ser disparado.
—Para los que saben de esto —continuó—, es evidente que mi rutina es reducida, pero lo que hago lo hago bien y en todo caso creo que sería bastante para entrar en ese agujero fantástico que todavía espero encontrar algún día. ¿Tú sabes algo del nombre y ancestral arte del contorsionismo?