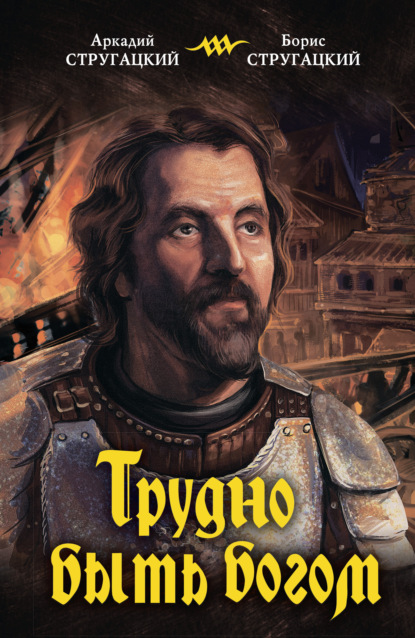Te vi pasar

- -
- 100%
- +
—N. P. I.
—¿Perdón?
Él se puso serio y miró a su alrededor con desconfianza.
—N. P. I. —repitió con gravedad— es una de las contraseñas principales en el código de la cia. Top secret.
—¿De la cia? —repitió ella, suspicaz—. Y significa… Martín se acercó más a ella y bajó la voz para transmitirle el secreto.
—Ni Puta Idea —murmuró.
Ella movió la cabeza con solemne gesto de conspiradora para indicar que había comprendido. Y, en seguida, como para demostrar que había en la vida ocupaciones menos estériles que jugar con las palabras, culminó su demostración física formando con su cuerpo encima de Martín, apoyándose en las puntas de los pies y en los codos, una especie de pagoda. Una fascinante pagoda de erotismo que él no había visto jamás, ni siquiera en fotografías de los explícitos templos de la India central.
Ante aquello, Martín decidió que le importaban un rábano tanto los idiotas agujeros de Merlín y de Alicia, como las limitaciones técnicas de ella como contorsionista. Para él, con esa pagoda y nada más con ella, Fernanda quedaba consagrada para siempre como diosa suprema de la voluptuosidad plástica.
Al pensarlo, se inclinó ligeramente hacia adelante y en una especie de homenaje litúrgico tocó apenas, con la punta de la nariz, el hendido y palpitante vellón que así se ponía a su alcance y que era sin duda el centro de gravedad de la escultura formada por el cuerpo doblegado de Fernanda. La mujer, se dijo, es el centro del universo, y su centro es el centro del centro: ahí cabe Dios entero, sin frío.

Y no intentó acercarse más Martín, porque tan sólo con el esfuerzo realizado ya se le estaba anunciando la posibilidad de un calambre en la parte baja de la espalda.
—Practico diario —explicó ella cuando regresó a su postura normal de maja relajada—. Mi maestro de gimnasia es también yogui.
Le dirigió una de esas abismales miradas suyas.
—¿En qué piensas?
—En cuánto te debía el destino —contestó Martín, sobándose las entumecidas rodillas— que conmigo te pagó. De veras me parece extraordinario lo que puedes hacer con tu esqueleto.
Y se mordió los labios para reprimir la ingenua, ofensiva, lacerante pregunta de a quién más había ofrecido esa exhibición. Por alguna razón que no entendió y prefería no averiguar, sintió que necesitaba urgentemente unos minutos de soledad.
—¿Puedo —inquirió— husmear un poco por acá arriba?
—Husmea todo lo que quieras. Pero ten cuidado. Hay varios detectores electrónicos de machos foráneos, ocultos donde menos te lo imaginas. Si te descubren, una cimitarra turca descenderá de lo alto como guillotina o saldrá de un muro como serpiente, y te castrará con la eficacia de un cirujano. Si eso ocurre, te suplico limpiar muy bien la sangre, depositar en la basura las gónadas ya inservibles, tomar tus ropas e irte discretamente. Si algo no hace falta en esta casa, es un eunuco.
—Oh, no te preocupes por eso —dijo él, levantándose y poniendo su mejor cara de Inspector Mongol—, la curiosidad nunca ha tenido sexo.
15
Fue en cierto modo un recorrido decepcionante. Nada que no hubiera imaginado o intuido de alguna manera. La misma calidad en todo, el mismo orden, la misma limpieza, la misma edad apabullante resanada con millones nuevos de inversión. A pesar de la penumbra lunar y de su propia calidad de intruso desnudo, nada parecía ofrecer un especial interés. Además, nada reflejaba cabalmente a los habitantes actuales de la casa, sino al linaje. Como que en esa casa ya no vivían personas concretas sino alcurnias.
Ni siquiera la recámara de Rogelio Cuatro, ciertamente un caso extremo de individualismo feroz, parecía totalmente suya. Como un poco demasiado sutil, un poco demasiado adusta, un poco demasiado no él. De todos modos, pensó Martín, haber hurgado en los ámbitos privados de Rogelio le daba una ventaja sobre éste: conocer algo del otro que el otro no sabía que él sabía.
Sin embargo, era sumamente curioso que Rogelio sólo fuera realmente Rogelio afuera de esa casa, mientras que con Fernanda sucedía exactamente lo contrario. Por lo que ya le constaba a Martín, ella solamente era ella dentro de su recámara. Y sin Rogelio, quiso suponer.
Por lo demás, de su rendez-vous de fisgonería le quedó claro que los tributos ahí se pagaban en especie. El costo que esa casa exigía a sus habitantes lo cobraba en rasgos, en huellas, en vestigios.. Era la historia acumulada, se dijo Martín, las cosas amontonadas, que cobraban su cuota de identidad. No se podía cargar con tanta prosapia sin ser aplastado por ella.
Martín tan sólo encontró un objeto realmente inesperado en su excursión descubridora. Fue un vetusto y singular sillón de peluquería de pueblo, de principios de siglo tal vez, que ocupaba un cuartito anexo a la sala de juegos de los niños y que mostraba un tajo largo y antiguo en el asiento de cuero corriente. Sus limitados mecanismos giratorios y de elevación funcionaban perfectamente, y era muy posible que se utilizara de manera regular para lo que estaba destinado. Otro dato del mundo íntimo de Rogelio, sin importancia, pero uno más: dónde le cortaban el pelo. Mil insignificancias como ésa, pensó Martín, construían el perfil secreto de un hombre —a su vez otra insignificancia, desde luego.
De regreso en la recámara de Fernanda, hizo una escala en un baño del pasillo, en cuyo clóset rebuscó hasta encontrar un frasco de pintura de uñas de color rojo intenso que se vació cuidadosamente en el pubis. Luego, escondió el paquete genital entre sus muslos y entró en la recámara con las piernas apretadas una contra otra y dando pasitos microscópicos de indio atemorizado.
—No fue una cimitarra turca —explicó con cara compungida ante la mirada interrogante de Fernanda—, sino un vil machete para cortar caña. Un fantasma vestido de revolucionario zapatista brotó súbitamente de la chimenea del pasillo y, ¡zas!, privó para siempre de tentaciones al hijo del hombre.
Fernanda se había reclinado con un atisbo de sonrisa.
—Pero no te enfades —prosiguió él—. Seguí tus instrucciones. La sangre la limpié con la banda de héroe de la patria que le dio Juárez al tatarabuelo Cirilo, y mis dos queridos, añorados cerebros inferiores, los sembré en una maceta del balcón, como huesitos de aguacate, a ver si se dan.
—¿Y la Tizona? —preguntó Fernanda, que demostró así una vez más su espíritu práctico—. ¿Qué hiciste con ella? Se merecía un destino mejor, lo sabes. No me digas que la arrojaste a los perros porque los tengo a dieta.
—Tizona, la ilustre —respondió solemnemente Martín, con el pubis enrojecido, las piernas aún cruzadas con fuerza y manteniendo su estampa de esclavo apaleado—, tras una ajetreada existencia llena de laureles, reposa ya en la cripta familiar, dentro de la urna que guarda las cenizas de la tía Rosenda la Coscolina. Supuse que se sentía sola, y ya sabemos que eso nunca le gustó. Ahora se acompañan, tal para cual y para toda la eternidad.
—Amén —dijo Fernanda, que no pudo evitar un gesto de aprobación al imaginar la complacencia de la tía Rosenda, cuyas cenizas efectivamente estaban depositadas con muchas otras en la cripta del sótano, ante la oportunidad de compartir la eternidad con tan calificada compañera de cama, eh, de urna.
16
Pero a ella le llamó la atención que él mencionara a un fantasma zapatista.
—No recuerdo haberte contado esa historia —dijo.
—No lo hiciste —replicó él, que consideró prudente callar que meses antes se la había narrado la cocinera como si fuera una vergüenza familiar—. Se me ocurrió nomás.
—Es que existe —dijo ella con un asomo de recelo—. Hasta yo lo he visto. Es el más sociable de todos. Dicen que se trata del bisabuelo Manuel, asesinado por un zapatista en el sillón de barbero que viste. La familia siempre ha creído que el corte en el asiento lo hicieron la misma mano y el mismo cuchillo que degollaron al bisabuelo. A mí eso me parece un cuento. Y si no es cuento, es aún más desagradable, como tener en la casa el cuello rebanado del pobre señor que de todos modos se tenía ganado lo que le pasó. Y no por abusivo sino por imbécil.
En seguida le relató la historia, que no tenía nada de particular. Una venganza como tantas otras de esa época. El tal don Manuel (un don de apenas treinta años, por lo demás) se creía, ingenuamente, salvador del pueblo y patriarca de la peonada, allá en la hacienda familiar de Jonacatepec que, más tarde, según rezaba la leyenda familiar, mediante una indemnización ridícula entregó el gobierno a los campesinos para demostrar que la justicia social consistía en la facultad de destruir impunemente las propiedades de la gente decente, ganadas a pulso con trabajo honrado.
Aunque había que precisar esa acusación de ingenuidad. En realidad don Manuel era un amo benévolo con los trabajadores, pagaba bien y promovía obras de beneficio colectivo. Pero su gusto mal disimulado eran las adolescentes apenitas en flor, y por ahí lo engañaron. Con y sin consentimiento de las afectadas, algunos padres y madres ambiciosos le entorilaban de una manera o de otra a sus retoños de mejor ver, en cuanto éstas comenzaban a empitonar con ímpetu tropical las blusas de tela ligera. Nunca se supo que don Manuel hubiese desdeñado una de esas ofrendas: las aceptaba siempre lleno de remordimientos religiosos que sofocaba mal, y de promesas que invariablemente cumplía, pero al parecer aceptó cuantas nínfulas le ofrecieron sus vasallos feudales. Pronto comenzó a poblarse el pueblo de herencias criollas en vientres mestizos, pero a diferencia de Pedro Páramo, que disfrutaba la inapreciable ventaja de saberse odiado, don Manuel el Inocente se imaginaba que la propagación de su simiente se daba en actos de amor comunitario. A pocos años de esa vida fantasiosa, algún joven a quien él sin sospecharlo siquiera había vuelto cornudo, lo sorprendió con el cogote al aire en la peluquería del pueblo.
Eso era todo. Una historia ramplona y común. Por eso el fantasma se le aparecía sólo a mujeres, preferentemente jóvenes y bellas. Fernanda se había tropezado con él algunas veces y siempre le llamaban la atención tres cosas: su mirada de sorpresa infinita y malograda, el tajo tremendo en la garganta, y un abultamiento perpetuo en la entrepierna, que parecía decidido a reventar las costuras del pantalón de charro.
—Te lo voy a creer —dijo Martín— no porque lo digas tú, sino porque en una casa con trastos de virreyes cualquier cosa es posible.
Tras de lo cual le explicó que las casas demasiado llenas le recordaban la anécdota del turista que fue a visitar a un famoso gurú oriental.
—Al entrar en la pobre choza —dijo—, el turista observó que el gurú estaba sentado en el piso de tierra pues no había dentro ni una silla, ni una mesa, ni una cama, nada. “¿Dónde están tus muebles?”, preguntó el turista, muy extrañado. El gurú replicó al instante: “¿Dónde están los tuyos?” “Oh, bueno —contestó el turista—, es que yo aquí sólo estoy de paso.” El gurú entonces se le quedó mirando largamente y por fin dijo con voz muy suave: “Yo también”.
Fernanda se estiró como pantera. Las sombras lunares de los árboles del jardín le prestaban una apariencia etérea. Su cuerpo, y especialmente esos senos gloriosos, pensó Martín, conformaban una de esas visiones que jamás pueden hastiar. De pie sobre la gruesa alfombra, con las piernas cruzadas oprimiendo a su prenda amada, él sintió de pronto y una vez más la creciente pugna de aquello por escapar de la cárcel y elevar su entusiasmo al aire libre.
—Desde un principio sospeché —dijo ella, con un mohín de reproche— que no te gustaba mi cama. No importa. Peores ofensas he tenido que soportar en mi vida —en su mirada seductora brotó de pronto una abierta llamada—. Te perdono, eunuco. Ven acá.
Sólo en trance de muerte, sabía él, se justificaba desdeñar invitaciones semejantes. El lapidario bolero cantaba la pena aplicable a la monstruosa culpa de no actuar debidamente en tales casos:
De lo que te has perdido
la noche de anoche
por no estar conmigo.
De lo que te has perdido:
yo llena de fuego
y tú pasando frío.
Y Martín, mientras saltaba como tigre cauteloso desde esa distancia sobre Fernanda, se vio la entrepierna colorada y pensó que muchas veces había él jugado al Drácula, ejecutando el acto supremo en vellones sangrantes. Pero, se dijo en el aire, hacerlo mientras era él quien estaba menstruando, ésa sí que era una experiencia novedosa.
Y ante la repetición ostentosa recordó la diferencia crucial que él aún no había comprobado: susto es la primera vez que no puedes por segunda vez, y pánico es la segunda vez que no puedes por primera vez.
17
Ese nuevo encuentro fue tan memorable como el resto, pero no logró arrancarle a Martín la segunda salva de honor de la noche. Así que el semen continuaba acumulándose en sus hinchados testículos, como tanques de guerra en la frontera enemiga los días previos a un blitzkrieg definitivo. Incluso para él, aquello quizá estaba resultando ya un poco demasiado extravagante, y cada vez le resultaba mayor el esfuerzo de la concentración. Pero el criterio, se dijo para apaciguar su incipiente preocupación, debía ser puramente pragmático: mientras se doblara y no se rompiera… De pronto Fernanda se quedó mirándolo a contraluz, se le acercó con toda calma y le tomó su exhausto, pero todavía combativo emblema con ambas manos, con un gesto de científico estudiando a un animal extraño. Lo palpó, lo pesó, lo sostuvo, lo observó con meticulosa seriedad y al final emitió un dictamen de firme convencimiento.
—Me gusta la Tizona —dijo.
Martín la miró con severidad.
—No —respondió pronunciando con esmero cada sílaba—, me encanta tu verga.
En el rostro de ella apareció una sombra de inquietud.
—Me temo que la expresión no es del todo exacta —dijo, con un ligero estremecimiento de la voz.
—Sí lo es —insistió él—. Me-en-can-ta-tu-ver-ga.
—Es que, no… No se aplica… No refleja cabalmente la opinión…
—Observa mis labios, Me encanta tu… —ella lo observaba, entre recelosa y compungida—. Aquí atención, para no cometer la pedantería ahora de moda de pronunciar la “ve” casi como “efe”: vvvvveeerga. O beeerga, para el caso es lo mismo.
—De ninguna manera —protestó ella—. Esas consonantes pertenecen a dos categorías muy diferentes de articulación…
—Dilo.
—Las peculiares formas de manifestación individual…
—¡Dilo! —gritó Martín, pero sus ojos sonreían—, ¡con un carajo, dilo!
—Me encanta…
—¡¿Qué?! —exclamó él agitando las manos frente a ella animándola a seguir—. ¿Qué te encanta?
Ella hizo una aspiración profunda, frunció el entrecejo y pareció prepararse para dar la voz de ¡Fuego! en un fusilamiento.
—Tu verga —exclamó finalmente con suavidad, modulando cada letra, y en sus ojos brilló una lucecita traviesa—. Ya está. Lo dije. No puedes quejarte. Siempre he tenido facilidad para los idiomas extranjeros.
Martín adoptó un gesto de extrañeza.
—Disculpa —dijo—, pero no creo haber escuchado bien tu comentario. ¿Qué fue lo que dijiste?
—Dije, y aún no me lo agradeces, que seguramente debido más a mi índole magnánima que a los merecimientos reales del asunto, encuentro —tomó aire— en tu vvvvverga algunos modestos, pero agradables valores estéticos.
—¡Dios! —exclamó él, elevando los brazos al cielo—. No gana uno para vergüenzas. ¿Cuántas veces debo repetirte que se llama Tizona? ¿Tendré que soportar toda la vida tu insufrible vulgaridad? Pero, bueno, resignación, es el precio de tu pasado proletario. Y en cuanto al merecido elogio, gracias por la parte que me toca, que es toda. Como dijo el elefante, quizá no sea una gran cola, pero es mi cola.
Ella, que evidentemente gozaba de un pensamiento rápido, ya tenía el cerebro sintonizado en otras frecuencias. Hizo una mueca de intriga.
—¿Vvvvvergüenza también viene de ahí? ¿Y bbbb-bergantín? —se preguntó en voz baja—. Como que es la misma raíz.
18
Luego Fernanda fue al baño y él recordó una frase de Favela: “Después de la tempestad viene la náusea”. Quizá. O bueno, seguramente. Pero esa tempestad, se dijo, estaba aún muy lejos de terminarse. Alabado fuera el Profeta.
—Tengo un amigo —gritó desde la cama—, mayor, un anciano de hecho, pero fresco de corazón. Se llama Leonardo. Leonardo Favela. Es arquitecto, pintor, escultor, museógrafo, un iconoclasta de tiempo completo. Acaba de cumplir ochenta y tres. Yo le digo octogeranio. Se ve como de sesenta, se mueve como de cuarenta y piensa como de veinte…
Martín titubeó un instante.
—¿Me estás escuchando? —quiso saber.
—Seguro —contestó ella desde el baño, con una voz lejana, pero interesada—. Lo que pasa es que me recordó a mi propio abuelo. Pero sigue.
—Tiene una receta para no envejecer del alma —prosiguió Martín—. Dice que en tu primer año de casado o arrejuntado debes depositar en una copa un grano de arroz o de frijol o de lo que sea por cada coito. Al cabo de ese año, inviertes el proceso y comienzas a retirar un grano por cada nuevo acoplamiento. Los granos que quedan en la copa al término del segundo año, son la medida del deterioro de ese año (el tuyo, el de tu pareja, el de la relación, el que quiera, pero deterioro a fin de cuentas). Entonces calculas la proporción que esos granos sobrantes fueron de tu desempeño inicial, y ésa es tu “cuota personal de depreciación” o “índice de desgaste de la relación” o el nombre que se te dé la gana. De ahí en adelante jamás debes permitir una pérdida mayor que ese margen.
Se escuchó el ruido del agua yéndose por el excusado.
—Si eso comienza a ocurrir —continuó—, es decir, que te deteriores más rápido de lo que es normal en ti, debes cambiar de ciudad, de trabajo, de alimentación o de pareja. Cambia lo que quieras, pero muévete, porque te estás muriendo más rápido de lo que te toca.
Se ajustó los lentes sobre la nariz.
—Favela —dijo— le llama a ese sistema su reloj de arroz, su alarma vital, y nunca ha dejado de hacerle caso. En cuanto detecta algo que le esté afectando en ese renglón, lo manda al carajo. Lo que sea: casas, oficios, empleos, mujeres, países. Suena egoísta; lo es.
—Me convence el razonamiento —dijo ella, apagando la luz del baño y cerrando la puerta tras de sí. Realmente era tan bella a contraluz, se dijo Martín, como lo era de cualquier otra manera—. Pero suena bastante complicado el sistema, ¿no te parece? O será que las matemáticas nunca han sido mi fuerte.
—No, lo de Favela no es matemáticas. Es simple contabilidad. Una manera inteligente de llevar las cuentas de tu vida, el registro del único capital indispensable para seguir existiendo: la energía. Porque para Favela el que carece de energías para fornicar no tiene con qué hacer nada que valga la pena en este mundo.
—Bueno… de todos modos uno se va acabando, ¿o no?
—Desde luego. Pero fíjate en este punto. ¿Recuerdas la paradoja de Zenón sobre Aquiles y la tortuga? Es el mismo principio, sólo que simétrico, si así quieres verlo. Tú le vas descontando a la vida (o la vida a ti, según lo veas) una proporción fija cada periodo. Una proporción que es siempre una parte de lo que te queda, de manera que entonces siempre te queda algo. Cada vez menos y menos, pero algo. Así en el reloj de arroz la muerte hace el papel de Aquiles y uno (tú, yo, cada quien) es la tortuga. En otras palabras, en el reloj de arroz de Favela… la muerte nunca te alcanza.
Guardó silencio, observando el efecto que pudiera causar en Fernanda la revelación. Pero ella, que no parecía demasiado impresionada, guardó silencio.
—Con una sola condición —continuó él, entonces, un tanto decepcionado—, una condición obvia. Que no te suicides. Esto es, que no permitas un deterioro excesivo. El antídoto es mantener un nivel de actividad, particularmente sexual, igual o superior al que te corresponde por edad.
La miró con mayor intensidad.
—Puesto en términos plebeyos, debes fornicar para no morirte, follar para no fallar. ¿Qué te parece la teoría?
Ella no se anduvo por las ramas.
—Una vacilada —dijo.
Martín soltó una carcajada. Tenía que ser. La mujer, se dijo, carece de los dos pequeños cerebros subdesarrollados que el hombre tiene en la entrepierna para que piensen, cosa absurda, los asuntos que no se deben pensar. De esa manera la mujer se ahorra muchos disparates, porque el problema con los cerebros estúpidos (y era otra frase de Favela) no es que no piensen, sino que piensan puras estupideces.
—Tal vez tengas razón —reconoció él, sonriendo aún—. De todos modos encuentro algo poético en la imagen de un reloj de arroz como un reloj de arena. Pero, bueno, la lección es clara: para evitar la muerte prematura hay que cogerse cuanto objeto apetecible se le acerque a uno con ánimo amistoso.
La mirada que le dirigió entonces Fernanda pareció capaz de fundir el iceberg del Titanic en dos segundos.
—¿”Cogerse”, dijiste?
—Es la expresión popular —respondió él— o vvvvulgar, si prefieres.
—Levanta un dedo.
—¿Cuál?
—Cualquiera.
Martín, elevó el índice. Entonces Fernanda trenzó sus manos como se hace para rezar, y envolvió con ellos el solitario dedo de él, oprimiéndolo con fuerza.
—Ahora dime —murmuró—, ¿quién está “cogido”? ¿Quién está cogiendo a quién?
Fue un instante memorable en la vida de Martín: otro mito caía frente a él, y su dedo, estimulado por el terso calorcito que lo rodeaba, había comenzado a moverse por sí solo dentro de su agradable envoltura, con una cadencia inconfundible. Derecho y tieso como cadete, entraba y salía al suave ritmo de su estuche hospitalario. Fernanda había cerrado los ojos y oprimía y aflojaba acompasadamente sus manos alrededor del dedo intruso que era ahora el centro indudable de su atención. No cabía duda, se dijo Martín, una imaginación libre podía armar la más bulliciosa de las orgías con una sola compañera… y hasta sin compañera. Y ya en el éxtasis, hasta sin cuerpo.
Unos cuantos minutos más duró ese entretenimiento, hasta que la evolución natural de las circunstancias condujo a Martín a la decisión fría, cerebral y objetiva, aunque un tanto bruscamente ejecutada, de sustituir como huésped de la concha manual, el índice impositor por la real thing para depositar otro grano de arroz en su íntimo reloj de aquella noche ceremonial. Como dijera el poeta tropical:
Me enredaste en la malaria
de tu amor.
Al concluir el nuevo furor en los jadeos usuales, pensó Martín con satisfacción que había sido, como todos los anteriores, un digno encontronazo: lo que se llama en criollo echarse un buen brinco o un cañazo de padre y señor mío. Y una vez más pudo él mantener la reserva de licor viril debidamente embotellada en la cava inferior de sus testículos tumefactos, donde continuó añejándose como dictan los cánones vitivinícolas.
En ese descanso recordó a ciertos amigos suyos que presumían de nunca haber pagado por coger. Ilusos: siempre se pagaba por coger. Lo único discutible era cuánto y en qué moneda: en tiempo, en paciencia, en mentiras, en ansiedades, en olvidos.
Como advierte el moreno:
En este mundo tan profano
quien muere limpio
no ha sido humano.
19
Fue justo al terminar ese nuevo encuentro cuando sonó el teléfono, Fernanda disminuía poco a poco las ondulaciones de su cuerpo y Martín resoplaba como infartado con la cara hundida en un almohadón, orgulloso y a la vez asustado de haber podido contener una vez más, mediante un esfuerzo supremo, el segundo desembarco de sus tropas conquistadoras. Fue justo en ese momento íntimo, habitual, cercano, que contra todos los pronósticos y contra todos los deseos sonó el teléfono.
Martín levantó abruptamente la cabeza del almohadón, pero no tuvo que mirar a Fernanda para conocer su conjetura. Eran las tres o cuatro de la madrugada. Debía de ser Rogelio. Tenía que ser Rogelio. Solamente podía ser Rogelio. Más valía que fuera Rogelio.