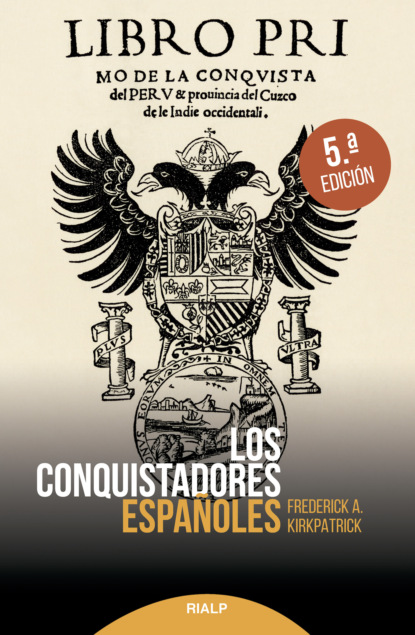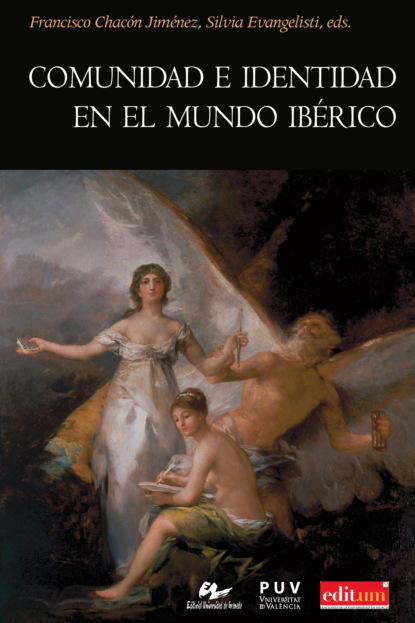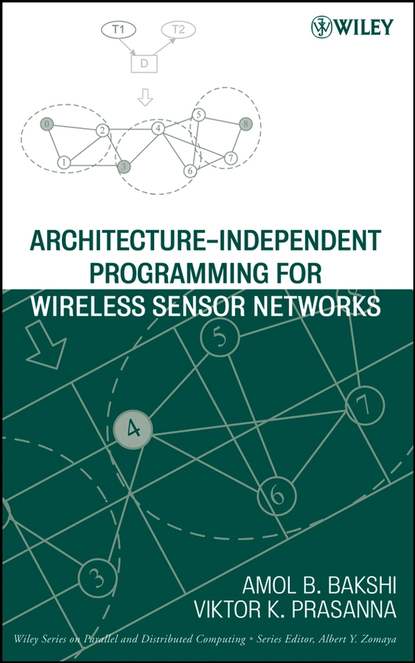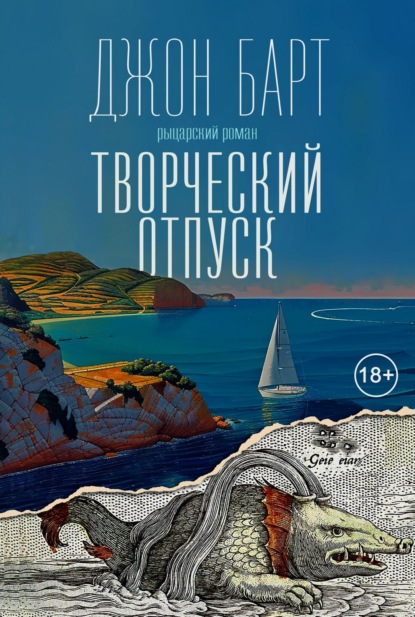Excombatientes y fascismo en la Europa de entreguerras

- -
- 100%
- +
14 René Remond: «Les anciens combattants et la politique», Revue française de science politique, 5ème année, 2, 1955, pp. 267-290; Graham Wootton: The Politics of Influence.
British Ex-Servicemen, Cabinet Decisions and Cultural Change (1917-57), Londres, Routledge & Kegan Paul, 1963; Elliott Pennell Fagerberg: The ‘Anciens Combattants’ and French Foreign Policy, tesis doctoral inédita, Université de Genève, 1966.
15 Robert G. L. Waite: Vanguard of Nazism. The Free Corps Movement in Postwar Germany 1918-1923, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1952.
16 Volker R. Berghahn: Der Stahlhelm. Bund der Frontsoldaten, Düsseldorf, Droste, 1966; Alois Klotzbücher: Der politische Weg des Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten in der Weimarer Republik. Ein Beitrag zur Geschichte der ‘Nationalen Opposition’ 1918-1933, conferencia inagural, Friedrich-Alexander-Universität zu Erlangen-Nürnberg, 1964; Karl Rohe: Das Reichsbanner Schwarz Rot Gold: Ein Beitrag zur Geschichte und Struktur der politischen Kampfverbaende zur Zeit der Weimarer Republik, Düsseldorf, Droste, 1966; Kurt G. P. Schuster: Der Rote Frontkämpferbund 1924-1929, Düsseldorf, Droste, 1975; C. J. Elliot: «The Kriegervereine and the Weimar Republic», Journal of Contemporary History 10, 1, 1975, pp. 109-129; Ulrich Dunker: Der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten 1919-1938. Geschichte eines jüdischen Abwehrvereins, Düsseldorf, Droste, 1977.
17 Giovanni Sabbatucci: I combattenti nel primo dopoguerra, Roma / Bari, Laterza, 1974. Véase igualmente Ferdinando Cordova: Arditi e legionari Dannunziani, Padua, Marsilio, 1969.
18 Antoine Prost: Les Anciens Combattants et la Societé Française 1914-1939, 3 vols., París, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1977; también, Antoine Prost: In the Wake of War. The ‘Anciens Combattants’ and French Society, Providence / Oxford, Berg, 1992. Cf. Chris Millington, From Victory to Vichy. Veterans in Inter-war France, Manchester / Nueva York, Manchester University Press, 2012.
19 Stephen R. Ward (ed.): The War Generation. Veterans of the First World War, Port Washington (NY) / Londres, Kennikat Press, 1975.
20 Emilio Gentile: Le origine della ideologia fascista, Bari, Laterza, 1975; igualmente, Emilio Gentile: Storia del partito fascista. 1919-1922. Movimento e milizia, Roma / Bari, Laterza, 1989.
21 George L. Mosse: The Crisis of German Ideology, Intellectual Origins of the Third Reich, Nueva York, The Universal Library, 1964, pp. 254-257.
22 George L. Mosse: Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of the World Wars, Nueva York, Oxford University Press, 1990 [traducción al español en George L. Mosse: Soldados caídos. La transformación de la memoria de las guerras mundiales, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016].
23 Omer Bartov: Mirrors of Destruction. War, Genocide, and Modern Identity, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 16-22; Stéphane Audoin-Rouzeau y Annette Becker: 14-18, retrouver la Guerre, París, Gallimard, 2000, pp. 313-314; Angelo Ventrone: La seduzione totalitaria. Guerra, modernità, violenza politica (1914-1918), Roma, Donzelli, 2003; Enzo Traverso: A ferro e fuoco. La guerra civile europea, 1914-1945, Bolonia, Il Mulino, 2007 [traducción española: Enzo Traverso, A sangre y fuego. De la guerra civil europea (1914-1945), Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2009]; Alexander Mesching: Der Wille zur Bewegung. Militärischer Traum und totalitäres Programm. Eine Mentalitätsgeschichte vom Ersten Weltkrieg zum Nationalsozialismus, Bielefeld, Transcript, 2008.
24 Dirk Schumann: «Europa, der Erste Weltkrieg und die Nachkriegszeit: eine Kontinuität der Gewalt?», Journal of Modern European History 1, 1, 2003, pp. 24-43; Antoine Prost:
«Les limites de la brutalisation. Tuer sur le front occidental, 1914-1918», Vingtième Siècle. Revue d’histoire 81, 2004, pp. 5-20.
25 Richard Bessel: Germany after the First World War, Oxford, Clarendon Press, 1993.
26 Benjamin Ziemann: War Experiences in Rural Germany 1914-1923, Oxford / Nueva York, Berg, 2007, pp. 211-268; Íd., Contested Commemorations, Republican War Veterans and Weimar Political Culture, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
27 John Horne (dir.): «Démobilisations culturelles après la Grande Guerre», 14-18 Aujourd’hui, Today, Heute 5, 2002; Julia Eichenberg y John Paul Newman (eds.): The Great War and Veterans’ Internationalism, Nueva York, Palgrave, 2013.
28 Bruno Cabanes: La Victoire endeuillée. La sortie de guerre des soldats français (1918-1920), Seuil, París, 2004; Jon Lawrence: «Forging a Peaceable Kingdom: War, Violence, and Fear of Brutalization in Post-First World War Britain», The Journal of Modern History 75, 3, 2003, pp. 557-589; Adam R. Seipp: The Ordeal of Peace. Demobilization and the Urban Experience in Britain and Germany, 1917-1921, Farnham, Ashgate, 2009.
29 Boris Barth: Dolchstosslegenden und politische Desintegration. Das Trauma der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg 1914-1933, Düsseldorf, Droste, 2003.
30 Robert Gerwarth: «The Central European Counter-Revolution: Paramilitary Violence in Germany, Austria and Hungary after the Great War», Past and Present 200, 2008, pp. 175-209.
31 Robert Gerwarth y John Horne (eds.): War in Peace. Paramilitary Violence in Europe after the Great War, Oxford, Oxford University Press, 2012; Mark Edele y Robert Gerwarth (eds.): Special Issue: «The Limits of Demobilization», Journal of Contemporary History 50, 1, 2015.
32 Giulia Albanese: «Brutalizzazione e violenza alle origini del fascismo», Studi Storici 55, 1, 2014, pp. 3-14.
33 Marco Mondini: La politica delle armi. Il ruolo dell’esercito nell’avvento del fascismo, Laterza, Roma / Bari, 2006; Marco Mondini y Guri Schwarz: Dalla guerra alla pace. Retoriche e pratiche della smobilitazione nell’Italia del Novecento, Verona, Cierre edizioni / Istrevi, 2007, pp. 23-113.
34 Ángel Alcalde: Los excombatientes franquistas. La cultura de guerra del fascismo español y la Delegación Nacional de Excombatientes (1936-1965), Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014; Niels Löffelbein: Ehrenbürger der Nation. Die Kriegsbeschädigten des Ersten Weltkriegs in Politik und Propaganda des Nationalsozialismus, Essen, Klartext: 2013; Robert Weldon Whalen: Bitter Wounds. German Victims of the Great War, 1914-1939, Ithaca / Londres, Cornell University Press, 1984; Deborah Cohen: The War Come Home. Disabled veterans in Britain and Germany, 1914-1939, Berkeley, University of California Press, 2001.
35 Michael Mann: Fascists, Cambridge / Nueva York, Cambridge University Press, 2004 [edición en castellano: Fascistas, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2007]; Sven Reichardt: Faschistische Kampfbünde. Gewalt und Gemeinschaft im italienischen Squadrismus und in der deutschen SA, Colonia / Weimar / Viena, Böhlau, 2002.
36 Matthias Sprenger: Landsknechte auf dem Weg ins Dritte Reich? Zu Genese und Wandel des Freikorpsmythos, Paderborn, Ferdinand Schöning, 2008. Véase también Benjamin Ziemann: «Die Konstruktion des Kriegsveteranen und die Symbolik seiner Erinnerung 1918-1933», en Jost Dülffer y Gerd Krumeich (eds.): Der verlorene Frieden. Politik und Kriegskultur nach 1918, Essen, Klartex-Verlag, 2002, pp. 101-118.
37 Simonetta Falasca-Zamponi: Fascist Spectacle. The Aesthetics of Power in Mussolini’s Italy, Berkeley, University of California Press, 1997, pp. 162-182; Philip Morgan: Italian Fascism, 1915-1945, 2.ª ed., Nueva York, Palgrave Macmillan, 2004.
38 Gerd Krumeich (ed.): Nationalsozialismus und Erster Weltkrieg, Essen, Klartext, 2010; Thomas Kühne, Kameradschaft. Die Soldaten des nationalsozialistischen Krieges und das 20. Jahrhundert, Gotinga, Vandenhoeck & Ruprecht, 2006.
39 Arndt Weinrich: Der Weltkrieg als Erzieher. Jugend zwischen Weimarer Republik und Nationalsozialismus, Essen, Klartext Verlag, 2013, pp. 21-25: Alessandro Salvador y Anders G. Kjøstvedt (eds.): New Political Ideas in the Aftermath of the Great War, Cham, Palgrave Macmillan, 2017, p. xiv.
40 Kevin Passmore: «L’historiographie du “fascisme” en France», French Historical Studies 37, 3, 2014, pp. 466-499; Samuel Huston Goodfellow: «Fascism as a Transnational
Movement: The Case of Inter-War Alsace», Contemporary European History 22, 1, 2013, pp. 87-106.
41 Aristotle A. Kallis: «“Fascism”, “Para-fascism” and “Fascistization”: On the Similarities of Three Conceptual Categories», European History Quarterly 33, 2, 2003, pp. 219-249.
42 Michel Dobry: «Desperately Seeking “Generic Fascism”: Some Discordant Thoughts on the Academic Recycling of Indigenous Categories», en António Costa Pinto: Rethinking the Nature of Fascism, pp. 53-84; cf. Roger Griffin: The Nature of Fascism, Londres, Printer Publishers, 1991.
43 Robert O. Paxton: The Anatomy of Fascism, Nueva York, Knopf, 2004 [traducción española, en Robert O. Paxton: Anatomía del fascismo, Madrid, Península, 2005]; Philip Morgan: Fascism in Europe, 1919-1945, Londres, Routledge, 2003.
44 Martin Durham y Margaret Power (eds.): New Perspectives on the Transnational Right, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2010, p. 3; véase también Sven Reichardt y Armin Nolzen (eds.): Faschismus in Italien und Deutschland. Studien zu Transfer und Vergleich, Gotinga, Wallstein, 2005.
45 Akira Iriye: Global and Transnational History: The Past, Present and Future, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012, pp. 11 y 15.
46 Federico Finchelstein: Transatlantic fascism. Ideology, violence, and the sacred in Argentina and Italy, 1919-1945, Durham, Duke University Press, 2010.
47 Hans Woller: Rom, 28. Oktober 1922. Die faschistische Herausforderung, Múnich, Dtv, 1999, pp. 20-57; Christian Goeschel: «Italia Docet? The Relationship between Italian Fascism and Nazism Revisited», European History Quarterly 42, 2012, pp. 480-492.
48 Arnd Bauerkämper: «Transnational Fascism: Cross-Border Relations between Regimes and Movements in Europe, 1922-1939», East Central Europe 37, 2010, pp. 214-246; véase también Salvatore Garau: «The Internationalisation of Italian Fascism in the face of German National Socialism, and its Impact on the British Union of Fascists», Politics, Religion & Ideology 15, 1, 2014, pp. 45-63.
49 Glenda Sluga: «Fascism and Anti-Fascism», en Akira Iriye y Pierre-Yves Saunier (eds.): The Palgrave Dictionary of Transnational History, Basingstoke / Nueva York, Palgrave Macmillan, 2009.
50 Martina Salvante: «The Italian Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra and its International Liaisons in the Post Great War Era», en Julia Eichenberg y John Paul Newman (eds.): The Great War and Veterans’ Internationalism, pp. 162-183.
51 Véase, por ejemplo, Claire Moreau Trichet: Henri Pichot et l’Allemagne de 1930 à 1945, Berna, Peter Lang, 2004.
52 Tood D. Nelson: Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination, Nueva York, Psychology Press, 2009, p. 201.
53 Craig McGarty, Vincent Y. Yzerbyt y Russell Spears: Stereotypes as Explanations. The Formation of Meaningful Beliefs about Social Groups, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 2.
54 Perry R. Hinton: Stereotypes, Cognition and Culture, East Sussex, Psychology Press, 2000, pp. 7-8.
55 Anthony Lyons, Anna Clark, Yoshihisa Kashima y Tim Kurz: «Cultural Dynamics of Stereotypes: Social Network Processes and the Perpetuation of Stereotypes», en Yoshihisa Kashima, Klaus Fiedler y Peter Freytag: Stereotype Dynamics. Language-Based Approaches to the Formation, Maintenance, and Transformation of Stereotypes, Nueva York / Londres, Lawrence Erlbaum Associates, 2008, pp. 59-92, p. 83.
56 Para una explicación de los mitos políticos como narrativas básicas que responden a una necesidad de significación, véase Chiara Bottici: A Philosophy of Political Myth, Nueva York, Cambridge University Press, 2007.
57 Sobre estas herramientas analíticas véase Pierre-Yves Saunier: Transnational History, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2013 [traducción española: Pierre-Yves Saunier: La historia transnacional, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2020].
58 Para una visión general de la prensa excombatiente italiana véase Giovanni Sabbatucci: La stampa del combattentismo (1918-1925), Bolonia, Cappelli, 1980.
PRIMERA PARTE
LA POSGUERRA
1. LOS EXCOMBATIENTES DE LA GRAN GUERRA Y LOS ORÍGENES DEL FASCISMO, 1914-1919
Observar las vicisitudes de la participación italiana en la Primera Guerra Mundial sirve para explicar los orígenes de la relación entre excombatientes y fascismo. De hecho, el origen primario tanto del Fascismo italiano como del fascismo «genérico» europeo fue la Gran Guerra, que constituyó simultáneamente un acontecimiento global y europeo y una constelación de experiencias nacionales diversas. Aunque la participación italiana en el conflicto no fue radicalmente distinta a la de otros países contendientes, debemos tener en cuenta algunas de sus particularidades, por ejemplo, los vaivenes y experiencias de Mussolini durante el conflicto que determinaron la génesis ideológica del movimiento fascista. Como mostraré en el primer apartado, en el contexto crítico de 1917, mientras la revolución bolchevique tenía lugar en Rusia e Italia sufría una severa derrota militar en Caporetto, Mussolini comenzó a dar forma a una nueva ideología en la que los veteranos de guerra tendrían un papel clave. Para muchos otros futuros fascistas la experiencia bélica resultó igualmente fundamental.
El nacimiento del fascismo y sus tempranas relaciones con los excombatientes de la Gran Guerra tampoco fueron fenómenos exclusivamente italianos, ya que la profunda crisis de posguerra del país transalpino se inscribió en una tendencia europea más amplia. Como el resto de los Estados nación, Italia se vio azotada por el descontento social, crisis económicas e inestabilidades políticas. Una de las consecuencias transnacionales de la Primera Guerra Mundial fue el paramilitarismo y la aparición de movimientos de veteranos. Por ello, el segundo apartado desgranará el amplio contexto histórico en el que se ha de situar el caso italiano. Centrándonos en los acontecimientos internacionales de 1919, veremos el marco europeo en el que debemos entender el nacimiento del Fascismo, la irrupción de las organizaciones de excombatientes y los paramilitarismos: la imbricación de todas estas fuerzas históricas es clave para entender cómo evolucionó el vínculo entre veteranos y fascismo.
Los dos últimos apartados del capítulo se centrarán en la experiencia italiana de posguerra, ya que fue en Italia donde el fascismo y los veteranos se vincularon originalmente. Una serie de peculiaridades de la particular experiencia italiana durante la Gran Guerra marcaron el surgimiento de las asociaciones de veteranos en este país, pero este fenómeno también entroncaba con cosmovisiones más amplias, como las de la contrarrevolución centroeuropea, construidas en torno a otros acontecimientos históricos cruciales. Serán, por ello, factores transnacionales los que expliquen tanto la aparición del movimiento fascista original en Italia, como la ambición fascista de reclutar excombatientes a sus filas. La participación en la política de los veteranos fascistas se observará como un fenómeno conflictivo de apropiación simbólica, de orígenes y consecuencias transnacionales, y que tuvo lugar, sobre todo, en el ámbito de lo discursivo y lo ideográfico. Demostraré que la consolidación de una percepción de los excombatientes como figuras nacionalistas y antibolcheviques, comúnmente aceptada pero alejada de la realidad histórica, fue el precedente crucial que explica la posterior fusión simbólica entre aquellos y el Fascismo.
LA EXPERIENCIA ITALIANA DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Un peculiar fermento social e intelectual caracterizó a las sociedades europeas antes del estallido de la Gran Guerra, incluida Italia. Como en otros Estados europeos atrapados dentro del sistema internacional de alianzas que provocó el conflicto, también en Italia podían encontrarse intelectuales defensores de un nuevo nacionalismo militarista, emparentado con la ideología revolucionaria derechista francesa propia de los años prebélicos.1 Pero a pesar de que Italia participaba en una incómoda Triple Alianza con Alemania y Austria-Hungría, aquellos italianos que entendían la guerra como un fenómeno transformativo vieron frustradas sus expectativas de crear un mundo nuevo y mejor, pues su país no entró en el conflicto en agosto de 1914. Con todo, estos precedentes ideológicos y políticos permiten entender por qué el Fascismo se originó en Italia y cuál fue la responsabilidad de los veteranos en su desarrollo.
El movimiento intervencionista italiano fue la semilla del Fascismo. Mientras jóvenes voluntarios y soldados de Alemania, Francia y Gran Bretaña comenzaban a matarse a lo largo del frente occidental, en Italia escritores como Giuseppe Prezzolini y Giovanni Papini a través de sus artículos en la revista La Voce, y Gabriele D’Annunzio y Filippo Tommaso Marinetti con sus poemas, alentaban a la «generación de la guerra» del país. Aquellos apóstoles de la intervención opinaban que la guerra tenía un significado existencial.2 Junto a diversos políticos jóvenes, revolucionarios y republicanos, abogaban por unirse al conflicto del lado francobritánico. La mayoría de los intelectuales italianos comulgaba con esta agresiva postura, aunque por motivos divergentes. Unos veían la guerra como una oportunidad histórica para completar por fin el Risorgimento y la unificación; otros la percibían como la oportunidad, largo tiempo esperada, de redimir al proletariado y defenestrar a las viejas élites políticas. En otras palabras, creían que la guerra sería una experiencia palingenésica para la nación italiana. De este modo, diversos grupos y organizaciones desde la extrema derecha nacionalista a la izquierda revolucionaria convergieron en torno al intervencionismo, un movimiento en favor de la participación en la contienda que adquirió elementos cada vez más antidemocráticos. Aunque se afirmaría que los agitadores belicistas habían triunfado en su objetivo de imponer la intervención frente a la decadente nación burguesa durante los «días radiantes» (radiose giornate) de mayo de 1915, la decisión de entrar en la guerra en el bando de la Entente en esas fechas ya había sido cuidadosamente negociada por vías diplomáticas, habiéndose alcanzado en un acuerdo secreto entre el gobierno italiano y los británicos, franceses y rusos: el Pacto de Londres.3
Una característica llamativa de la experiencia bélica italiana, sin apenas parangón en ningún otro sitio, fue la profunda división social y política provocada por la intervención, especialmente en el seno del Partido Socialista. La gran mayoría de la población italiana, que en líneas generales se oponía totalmente a la guerra, no mostraba el menor interés en la posibilidad de que Italia obtuviera los territorios del Tirol y Dalmacia –entre otros– en caso de victoria. Jóvenes educados de clase burguesa solían ser los típicos intervencionistas, mientras que la clase trabajadora temía, razonablemente, que la guerra trajese escasez y peores condiciones de vida. Así, en Italia no existió el tipo de tregua nacional o «Unión Sagrada» que se dio en Francia y Alemania en 1914 y atrajo a los socialistas a apoyar el esfuerzo de guerra. En estos dos países los socialistas antimilitaristas fueron marginados; fue el caso de Jean Jaurès, asesinado al poco de comenzar la guerra, o Karl Liebknecht, expulsado del Partido Socialista Alemán. Muy al contrario, en el socialismo italiano lo que prevaleció fue el antimilitarismo y el internacionalismo, quedando los intervencionistas en clara minoría. Por ello, si ya el denominado espíritu de 1914 se ha revelado como un mito para el caso alemán,4 la intervención italiana de mayo de 1915 tampoco estuvo definida por el entusiasmo social ni por el alistamiento masivo de voluntarios. Ahora bien, la izquierda política italiana tampoco constituía un bloque unánimemente pacifista, internacionalista y neutralista. Socialistas como Leonida Bissolati y Gaetano Salvemini, representantes de un intervencionismo democrático, sí que abogaron por la entrada de Italia en la guerra como forma de combatir el imperialismo alemán.
La actitud de Benito Mussolini en aquellos momentos ha de ser entendida dentro del contexto del intervencionismo. Mussolini había sido un socialista revolucionario y, desde 1912, editor del periódico socialista Avanti! en Milán. Sus ideas ya habían entrado habitualmente en conflicto con la ortodoxia socialista, pero sería con el movimiento intervencionista cuando derivaría hacia la derecha política.5 De acuerdo con su particular visión de la ideología revolucionaria y movido por sus lecturas de los intelectuales de La Voce, Mussolini abogó por la intervención en el otoño de 1914. Fundó su propio periódico intervencionista, Il Popolo d’Italia: Quotidiano socialista, y cortó sus lazos con el Partido Socialista Italiano (PSI) en noviembre para posteriormente participar en el encuentro fundacional de los Fasci d’Azione Rivoluzionaria, un grupo que defendía la intervención «revolucionaria» en la guerra. Tras una serie de agrias disputas con los socialistas en las páginas de su periódico, Mussolini aplaudió la declaración de guerra y fue llamado a filas por el ejército italiano como simple recluta. Al igual que él, muchos otros jóvenes siguieron un camino similar hacia la experiencia bélica, algunos presentándose como voluntarios, si bien la mayoría fueron reclutas forzosos.
El ejército italiano de la Primera Guerra Mundial movilizó a casi seis millones de personas, que en su mayoría tuvieron que ser persuadidas de combatir y hacer sacrificios en nombre de la patria. Los campesinos componían el 45 % del ejército, mientras que los trabajadores industriales solían quedar exentos de servir en la línea del frente. La vida militar se caracterizó por unas relaciones entre oficiales y tropa extremadamente jerarquizadas. Los oficiales de alto y medio rango solían provenir de las clases sociales acomodadas; eran una élite de unos 250.000 individuos, de los cuales 200.000 no eran militares de carrera sino civiles movilizados. La propaganda bélica italiana cultivó una imagen del «campesino soldado» (contadino soldato), dechado de obediencia, devoción y resignación, pero este mito, desarrollado por los oficiales de clase burguesa, contrastaba con las duras realidades del frente,6 donde una férrea disciplina atenazaba a los reclutas. Durante los primeros años de la guerra, no se generó ningún tipo de consenso bélico entre los italianos. De hecho, los socialistas terminaron por adoptar una posición ambigua en torno al esfuerzo de guerra, expresada en el lema «ni apoyo, ni sabotaje» (né aderire, né sabotare). De hecho, la lucha contra los austrohúngaros carecía de sentido para muchos individuos, exasperados por los minúsculos pero costosos avances y retrocesos en los frentes de los Alpes, a lo largo del río Piave, en el Monte Grappa, en la meseta rocosa del Carso, o en las recurrentes batallas del río Isonzo.7 Fue en este último lugar donde Mussolini tuvo su propio bautismo de fuego.
¿Cómo se materializó el interés de Mussolini por los combatientes como futuros actores políticos? Que Mussolini concebía la guerra como un hecho revolucionario era algo evidente ya en 1914, pero su particular fe en los soldados y veteranos como agentes políticos tardaría en madurar. En verdad, si bien la experiencia bélica confirió a Mussolini un aura de guerrero, su expediente militar no destacó por heroico, ya que pasó mucho tiempo hospitalizado en retaguardia y su última acción de guerra data de febrero de 1917, cuando fue herido de manera accidental. Mussolini tampoco pudo cumplir su deseo de alcanzar el grado de oficial, aunque se sintiese identificado con estos y fuesen jóvenes oficiales de rango medio los principales lectores y colaboradores de su periódico.8 Fue su fuerte compromiso nacionalista con las reclamaciones territoriales que exigía Italia lo que le indujo a exaltar a los soldados del frente como ariete del esfuerzo bélico. Ya en diciembre de 1916 escribió que en las trincheras estaba asistiendo al nacimiento de una nueva y mejor élite que gobernaría Italia en el futuro: la «trincherocracia» (trincerocrazia).9 Sin embargo, por muy grande que fuese su entusiasmo por los combatientes de primera línea, en febrero de 1917 Mussolini volvió a Milán como periodista y editor de Il Popolo d’Italia. No sería hasta más tarde, durante el crítico año de 1917, cuando la ideología de Mussolini daría el giro crucial.