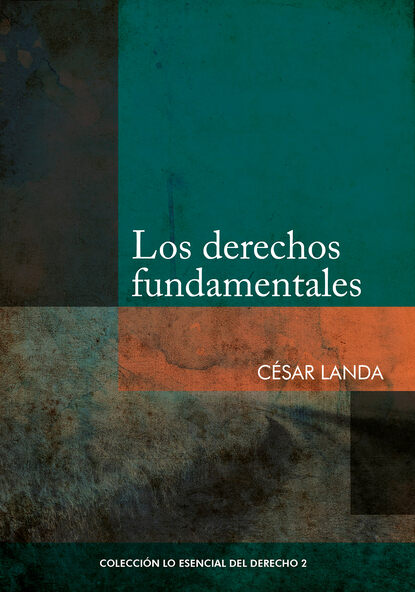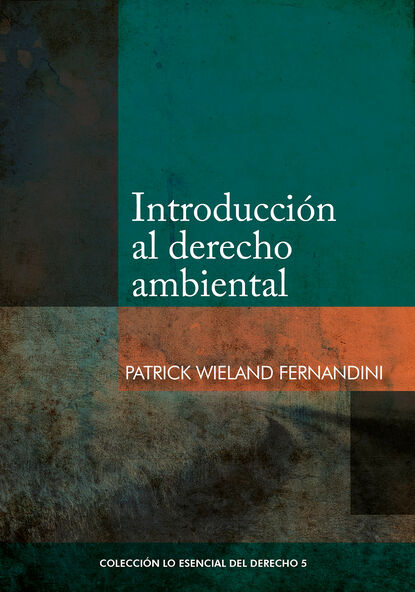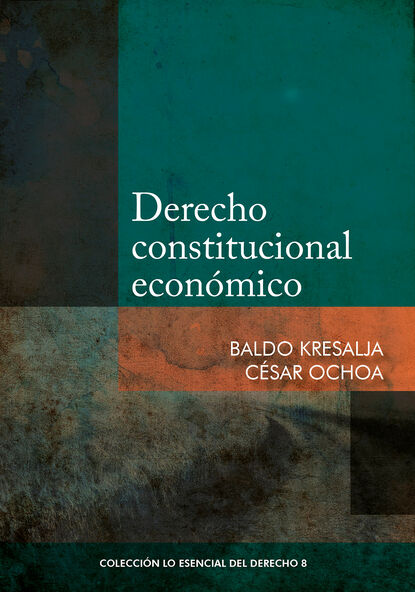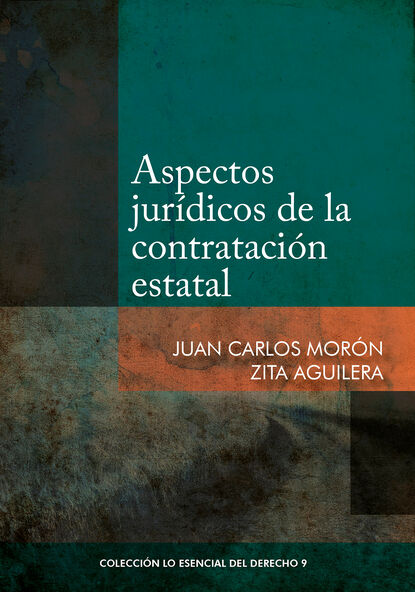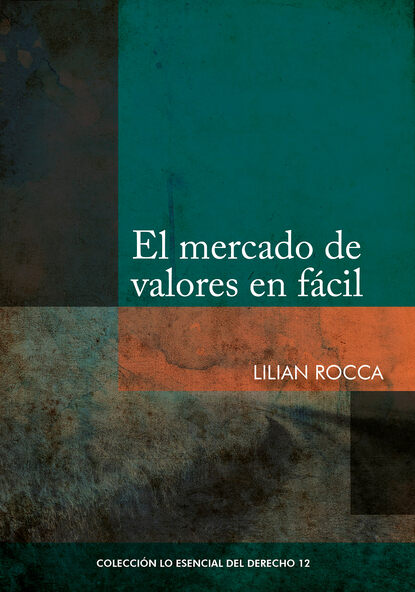Introducción a la responsabilidad civil
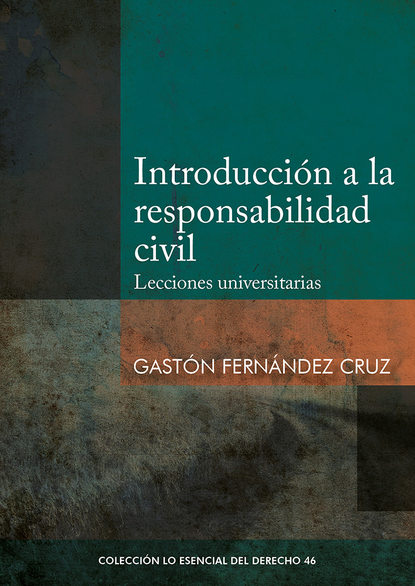
- -
- 100%
- +
Ahora bien, conforme lo visto en el apartado precedente, debe quedar claro que al ser posible que se presente la responsabilidad civil solamente en la etapa fisiológica de una relación jurídica con contenido patrimonial, entonces solo aquí podrá hablarse de ciertas funciones que pueda cumplir la responsabilidad civil. En cambio, en la etapa patológica de toda vinculación jurídica, en donde cabe predicar la existencia de una relación jurídica —sea como consecuencia del incumplimiento de un deber particular sin contenido patrimonial o de un deber particular de contenido patrimonial— siempre podrán identificarse otras funciones adicionales a las señaladas para la responsabilidad civil a nivel diádico.
Las funciones de la responsabilidad civil en la etapa fisiológica (o de cumplimiento) del deber particular de contenido patrimonial son las siguientes: función de equivalencia y función satisfactoria. A su turno, las funciones de la responsabilidad civil en la etapa patológica (o de incumplimiento generador de un daño) de un deber jurídico, de contenido o no patrimonial, son: función satisfactoria, función de equivalencia y función distributiva.
Centrémonos, en primer lugar, en la etapa fisiológica del deber particular de contenido patrimonial y veamos, a grandes rasgos, la forma como se configuran las funciones diádicas de la responsabilidad civil.
2.1. Etapa fisiológica
a) Función de equivalencia
Esta función tiene la importancia de explicar el fenómeno de la responsabilidad civil como parte del derecho civil patrimonial, pues a través de ella se explica la responsabilidad civil como un fenómeno económico, en tanto justifica la afectación patrimonial del sujeto titular de una situación jurídica pasiva. La responsabilidad civil, a través de esta función, explica la susceptibilidad de afectación o la afectación misma del patrimonio del titular de una situación jurídica de desventaja a través del sometimiento patrimonial o afectación de su patrimonio, que siempre es estrictamente equivalente al valor de la utilidad que tiene la capacidad de satisfacer o servir al interés de la contraparte. El valor de esta utilidad se refleja siempre en el patrimonio del llamado a responder en un valor equivalente.
b) Función satisfactoria
Permite evidenciar que, en el desarrollo de una relación jurídica de contenido patrimonial —una obligación, por ejemplo— se debe tender a la satisfacción del interés subjetivo de la contraparte, proveyéndole una utilidad (material o inmaterial) que tiene la cualidad de satisfacer el interés de esta, proporcionada en la obligación a través de la ejecución de la prestación a cargo del deudor. La función satisfactoria de la responsabilidad civil explica entonces en la etapa fisiológica de la relación jurídica patrimonial, la capacidad que tiene esa utilidad que egresa del patrimonio del titular de la situación jurídica de desventaja de satisfacer a la contraparte.
Si se entiende lo enunciado, se comprenderá que tanto la función satisfactoria como la función de equivalencia son dos funciones íntima y necesariamente vinculadas entre sí, como si fueran cara y sello de una misma moneda.
2.2. Etapa patológica
En segundo lugar, en la etapa patológica de una vinculación intersubjetiva —se trate del incumplimiento de una obligación o del incumplimiento de un deber desprovisto de contenido patrimonial, sea general o particular, tal como habíamos adelantado— se reproducen las mismas funciones que en la etapa fisiológica, pero irrumpe una adicional: la función distributiva. Expliquemos, de forma general, cada una de ellas.
a) Función satisfactoria
En la etapa patológica esta función adquiere particularidades debido a la irrupción del daño que afecta el interés subjetivo de la víctima. Es por esto que en esta etapa esta función cambia de denominación para llamarse «función resarcitoria», con lo que se apunta a garantizar el resarcimiento de un daño causado y, así, el interés lesionado de la víctima.
La función resarcitoria se debe plantear, entonces, como sinónimo de la función satisfactoria en la etapa patológica de una vinculación intersubjetiva y puede ser apreciada desde dos ópticas de aplicación distinta: por la forma en que la utilidad se ve afectada y por la naturaleza del ente afectado.
Con relación a la forma en que la utilidad se ve afectada, la función resarcitoria puede comportarse con una finalidad compensatoria, que da lugar al denominado «daño compensatorio», en donde la indemnización se presenta como una utilidad sustituta de aquella originalmente debida; o con una finalidad moratoria, que da lugar al denominado «daño moratorio», en donde la indemnización se presenta como una utilidad complementaria que acompaña a la utilidad originalmente debida, pues ambas tienen la cualidad de satisfacer el interés del titular de la situación jurídica de ventaja.
Con relación al ejemplo del arquitecto que es contratado para la elaboración de planos, se apreciará la función resarcitoria con una finalidad compensatoria si a quien encargó los planos ya no le interesa el cumplimiento de la obligación del arquitecto debido a su incumplimiento. En dicho caso el acreedor requerirá el pago de una indemnización, que tendrá una función compensatoria, y en donde podrá apreciarse cómo la responsabilidad civil representa, en el campo del derecho de las obligaciones, una verdadera modificación de la relación obligatoria: dada la naturaleza del daño (compensatorio) causado al acreedor, la obligación se transforma, por lo que mutan la prestación, la utilidad y el interés. Una obligación de hacer, que debía ser ejecutada con una prestación de servicio que le proveía al acreedor una utilidad material (planos), muta radicalmente, pues patológicamente se realizará a través de una prestación de dar, con el propósito de entregar otra utilidad, distinta a la originalmente debida (dinero, por ejemplo), pues está destinada a satisfacer un interés también diverso al originalmente pactado. Y, todo esto, sin embargo, no representará la afirmación de una «nueva y distinta» obligación, toda vez que el vínculo original que unía a acreedor y deudor permanece incólume e irrealizado: el deudor no ha cumplido con ejecutar aún el deber central al que se obligó que es satisfacer el interés ajeno (el del acreedor), aún cuando este haya mutado.
Distinto será el escenario si, verificado el incumplimiento del deudor en el mismo ejemplo del arquitecto, aún le interesa a quien encargó la realización de los planos que estos se realicen, por lo que entonces podrá solicitar el cumplimiento de la obligación originalmente pactada más una indemnización, la cual tendrá una finalidad moratoria destinada a resarcir los daños que el retraso le causa al acreedor por no recibir la utilidad originalmente pactada.
Con relación a la naturaleza del ente afectado, la función resarcitoria define sus contornos en consideración a si el daño afecta o no el patrimonio o la entidad psicosomática pura de un individuo. Si el interés lesionado es patrimonial entonces se va a producir un «daño patrimonial». Aquí la función resarcitoria cumple el objetivo de reestablecer el statu quo existente antes de la comisión del daño. La función resarcitoria va a cumplir en este caso la finalidad esencial de la reparación de daños, que busca la restauración de la situación de hecho existente antes del suceso dañoso, lo que se expresa a veces con la coloquial expresión de «borrar las huellas del daño».
Si se afecta al sujeto como entidad psicosomática entonces se producirá un «daño no patrimonial», que es independiente de si el daño, en algunos casos, trasciende a la faz de la productividad, por lo que produce consecuencias económicas valuables —por ejemplo, los gastos incurridos en un proceso de rehabilitación luego de una fractura sufrida—. En otros casos —la muerte de una persona, por ejemplo—, no existirán consecuencias económicas que puedan ser valuables, en cuyo caso la función resarcitoria cumplirá una finalidad exclusivamente aflictivo-consolatoria.
c) Función de equivalencia
En la etapa patológica esta función implica que con el pago de la indemnización se producirá una afectación patrimonial en el patrimonio del llamado a responder. Entonces, la función de equivalencia en la responsabilidad civil grafica la presencia de un valor económico negociable que egresa del patrimonio del sujeto titular de la situación jurídica subjetiva de desventaja, deudor de la indemnización.
Se repara en que el nombre de esta función grafica la afectación del patrimonio del sujeto llamado a responder, en un valor equivalente a la afectación del interés de la víctima, por lo que siempre el valor de la utilidad que egresa del patrimonio del responsable es equivalente al valor o estimación del daño sufrido por la víctima.
d) Función distributiva
Finalmente, se debe aludir a la última función que es propia de la responsabilidad civil en la etapa patológica de la vinculación intersubjetiva: la función distributiva.
Esta función tiene como finalidad explicar el traspaso del peso económico del daño de la víctima al responsable. La función distributiva permite trasladar el coste del daño de la víctima hacia el responsable, para lo cual se emplean los denominados «criterios de imputación».
Ese traspaso del peso económico del daño no puede ser arbitrario. Tiene que existir un «justificativo teórico» que permita dicho traspaso y ello es lo que se encuentra en los criterios de imputación, conocidos también como «factores atributivos de responsabilidad»: culpa, riesgo, garantía, equidad y abuso del derecho.
3. El modelo económico de la responsabilidad civil: civil law vs. common law
Luego de haber revisado las funciones diádicas de la responsabilidad civil, es momento de prestar atención a las funciones macroeconómicas o sistémicas de esta. Sin embargo, para ello, es necesario realizar una precisión previa respecto de la relación que existe entre un determinado modelo económico que se tome como referencia y la responsabilidad civil.
Los modelos económicos de las sociedades occidentales encuentran un origen ideológico común en los ideales de la Revolución francesa. Esta proclamó, como se recuerda, tres pilares fundamentales: libertad, igualdad y fraternidad (solidaridad), que se constituirán en el fundamento de la responsabilidad jurídica occidental.
Empero, a partir de este ideario, se han perfilado dos grandes sistemas jurídicos que se estructuran sobre dos modelos económicos que no son iguales: el modelo económico-liberal y el modelo solidarístico.
Así, el denominado sistema del civil law o de derecho continental reconoce su origen directo en la familia latina, concretamente en el Gran Imperio Romano, el cual, con el desarrollo de las sociedades occidentales, se complementará con el sistema germano, dando lugar a la denominada familia romano-germánica.
En el civil law, de los tres ideales antes mencionados se va a priorizar el de la solidaridad. Por este motivo, se dice que lo sistemas latinos son propiamente sistemas solidarísticos. En cambio, el sistema del common law desarrolla un mayor énfasis sobre la idea de libertad, por lo que entramos a un esquema donde, a partir de determinada época, el énfasis de la libertad pasa a ser su rasgo diferenciador respecto del civil law.
El sistema peruano de la responsabilidad civil, al igual que todos los sistemas occidentales, parte del modelo heredado del ideario de la Revolución francesa, el cual, en su origen, es común tanto para el sistema del civil law como para el common law. Este origen común se ve reflejado en un esquema en donde «la propiedad funciona de eje central, en torno al cual gravitan todos los demás institutos», por lo que, desde esta perspectiva histórica, «la responsabilidad civil viene entendida como un medio de protección de la propiedad» (Franzoni, 1993, pp. 39-40).
Hay que ser cautelosos en los extremos de los modelos económico-liberal y solidarístico. Si se cree, por ejemplo, en un sistema de libertad absoluta del individuo se corre el riesgo de despreocuparse de la distribución justa de la riqueza, lo que es atribuido a los países ultraliberales, en donde el extremo de estos sistemas da a luz a esquemas imperialistas. En cambio, la idea opuesta y extrema de un sistema aparentemente solidario puede terminar coactando completamente la libertad individual, lo que genera un concepto corporativista extremo como fue el caso del fascismo y el nazismo.
El entendimiento de la perspectiva económica de los diferentes sistemas jurídicos de referencia permite comprender, de una mejor manera, las funciones de la responsabilidad civil desde una perspectiva sistémica, esto es, la trascendencia social de las decisiones de imponer la obligación de resarcir, en un sentido u otro.
Así las cosas, aquello que se realice a nivel individual, desde la perspectiva diádica o intersubjetiva, tiene que servir a la perspectiva sistémica o macroeconómica. Una solución equivocada a nivel diádico determinará una solución equivocada a nivel sistémico. La solución que se dé a nivel diádico tiene que producir un resultado eficiente a nivel sistémico de acuerdo a las actividades que se quieran proteger.
4. Las funciones sistémicas de la responsabilidad civil
Luego de haber mostrado la relación que existe entre el modelo económico que se tome de referencia y la responsabilidad civil, es momento de desarrollar las funciones sistémicas de esta.
En breve se podría indicar que son dos las funciones de la responsabilidad civil a nivel sistémico: la función de incentivación y desincentivación de actividades, y la función preventiva a nivel general.
1.1. La función de incentivación y desincentivación de actividades
Esta función tiene relación con el desarrollo tecnológico de determinada sociedad. En la era preindustrial los individuos convivían en las sociedades occidentales con riesgos aislados que las propias actividades individuales podían producir, como, por ejemplo, la caída de una maceta colgante de algún balcón sobre un transeúnte, el atropello por una carrosa jalada por caballos o ser mordido por un cerdo de la granja de un vecino, dada la no diferenciación, propiamente hablando, de zonas urbanas y rurales.
Los peligros que se presentan en la vida en sociedad son muy diferentes cuando irrumpe la era de la industrialización. En este escenario los riesgos se multiplican, pero es importante tener en cuenta que el avance tecnológico es paulatino, por lo que en la era de la industrialización hay un primera etapa de tecnología incipiente en donde todo aquel que desea desarrollar una actividad nueva afronta múltiples riesgos inherentes al desarrollo de esa actividad cuya tecnología no se domina todavía, por lo que la persona que desarrolle dicha actividad no va a tener incentivos para seguir mejorándola, haciéndola más segura y eficiente si es que se ve expuesto al pago de las indemnizaciones derivadas de los daños causados por dicha actividad. En un simple análisis de costo-beneficio, nadie invertiría en el desarrollo de una actividad, si es que todos sus recursos van a tener que ser dirigidos al pago de los daños que se generan en una actividad poco segura y respecto a la cual no se tiene control por la incipiente tecnología que se domina.
Socialmente hablando, si dejamos a un lado la perspectiva microeconómica o intersubjetiva, se prioriza la incentivación y desincentivación de actividades, como función primordial o principal de la responsabilidad civil, cuando con miras a obtener el desarrollo tecnológico de una actividad se decide no trasladar el coste económico del daño de la víctima al responsable.
El sistema de responsabilidad civil se dirige entonces a proteger actividades cuyo desarrollo es de interés de la sociedad, pues esta se beneficia; o a desincentivar ciertas actividades que sean contrarias al beneficio de la sociedad. Piénsese en la actividad de aeronáutica civil: jamás se habrían desarrollado los modernos aviones comerciales contemporáneos si desde un comienzo, con la tecnología existente a inicios del siglo XX, le hubiéramos dicho a los agentes económicos que tenían que afrontar todos los costes de los daños que se causaban en el desarrollo de esta actividad aeronáutica; no habrían existido incentivos para invertir en esta tecnología. Se protege al agente económico, por ejemplo, cuando se traslada el coste del daño basado solo en la culpa de dicho agente, pues esto no solo permite incentivar el desarrollo de una actividad que beneficia a la sociedad toda, sino que no ocasiona ningún efecto negativo en actividades de prevención ya que el ahorro de costes por parte del agente económico será dirigido en forma espontánea a mejorar la tecnología existente, lo que hace los productos más seguros, pues el propio agente económico no quiere perder su capital de trabajo.
1.2. La función de prevención general
Con ello se sirve también a la denominada función de prevención general de la responsabilidad civil, que es también una función esencial pues la sociedad desea minimizar las ocasiones de daño que se dan a nivel social. Para ello será importante inducir a los potenciales causantes de daños a que adopten medidas de prevención destinadas a evitar la posible renovación de conductas dañosas, lo que conlleva a que esta función sistémica esté íntimamente unida a una de prevención específica, que se materializa a nivel diádico a través de la función distributiva de la responsabilidad civil: es necesario que en cada relación intersubjetiva o diádica en particular, los sujetos internalicen el costo de la prevención de daños, lo que se materializará —como se verá en el capítulo referido a los criterios de imputación de la responsabilidad civil— a través del análisis de las capacidades de prevención de los sujetos.
El análisis económico del derecho señala al respecto que una de las diferencias esenciales que debe conducir a adoptar una regla de responsabilidad subjetiva o una regla de responsabilidad objetiva, radica en el análisis de las capacidades de prevención de los sujetos, conocida en el common law como la regla del cheapest cost avoider: debe responder el que estuvo en mejor posición de prever o impedir el daño al menor coste y no adoptó las medidas necesarias para evitarlo.
Así, cuando ambos sujetos de la relación de responsabilidad están en aptitud de poder adoptar medidas de prevención para evitar que el daño se produzca, se configuraría un supuesto de «prevención bilateral», en el cual la regla de la responsabilidad subjetiva (culpa) será la óptima para atribuir responsabilidad. No cabe invertir esta regla, pues siempre produciría una situación de ineficiencia en prevención.
En cambio, cuando uno solo de los sujetos de la relación de responsabilidad es el que está en mejor aptitud de poder adoptar medidas de prevención para evitar que el daño se produzca, se configuraría un supuesto de «prevención unilateral», en donde la regla de la responsabilidad objetiva sería la más eficiente para atribuir responsabilidad.
Empero, cuando se busca incentivar una actividad —como función esencial sistémica de la responsabilidad civil—, debe prestarse especial atención al grado de desarrollo que ha alcanzado esa actividad en una sociedad determinada, puesto que si no se ha alcanzado el grado de desarrollo tecnológico o científico deseado en la actividad que se desea incentivar, no siempre el sujeto que potencialmente está en aptitud de causar daños tiene la competencia tecnológica para reducir los incidentes causados por su actividad. Pero no debe dudarse que desearía tenerla, no solo para desarrollar más eficientemente su actividad, pues, a mayor tecnología, menores riesgos y mayores ganancias, sino por la simple razón egoísta de que no desea perder su capital de trabajo en un accidente.
En la actividad de transporte aéreo, por ejemplo, es obvio que desde las épocas de los hermanos Wright las prevenciones han sido siempre unilaterales, pues ayer, hoy y siempre, los pasajeros podrán hacer poco o nada para evitar que los aviones se caigan. Aquí cabe preguntarse: ¿por qué entonces la responsabilidad civil ha optado históricamente, en un inicio, por establecer a la culpa (responsabilidad subjetiva) como factor atributivo de responsabilidad, pese a tratarse de un caso evidente de prevención unilateral?
La respuesta es, sin embargo, obvia: porque de esta manera, se lograba la incentivación del desarrollo de esta actividad y la consecuente obtención de mejoras tecnológicas, sin que ello vaya necesariamente en desmedro de soluciones óptimas de prevención. Como hemos ya indicado, el transportista no desea que se caigan los aviones con los que realiza una actividad lucrativa y que representan su capital de trabajo, por lo que el «ahorro» que obtendrá al disminuir las ocasiones de reparación —cuando no se le pueda probar culpa, por ejemplo— lo invertirá en investigación y tecnología hasta alcanzar, cuando menos, un grado de desarrollo medianamente aceptable. Esto es aplicable a la realización de cualquier actividad humana.
Entonces, no se verifica ninguna situación de ineficiencia en prevención cuando las ocasiones de reparación disminuyen en beneficio del incremento de tecnología: lo que un productor o, en general, cualquier potencial causante de daños que realiza una actividad «ahorra» al pagar menos indemnizaciones—principalmente por la dificultad en la probanza de su culpa—, no determina que disminuya su nivel de prevención, pues invertirá en la tecnología necesaria para preservar o mejorar su capital de trabajo.
Obviamente, si ya se ha alcanzado un grado de desarrollo tecnológico aceptable, al aplicar la función sistémica de incentivación de actividades de la responsabilidad civil, utilizando la culpa aun en casos de prevención unilateral, la persistencia en la aplicación de esta situación límite, contraria a la regla del cheapest cost avoider, sí produciría una situación de ineficiencia en los niveles de prevención de quien está en mejor posición de prever los daños: en este caso, el «ahorro» en los costes indemnizatorios sí irían a parar a los bolsillos de los productores o de los potenciales causantes de daños.
De lo dicho se extrae una conclusión inevitable: invertir la regla del cheapest cost avoider en los casos de prevención unilateral, cuando se aplica la responsabilidad subjetiva —el criterio de la culpa—, solo producirá una situación de ineficiencia en el supuesto de existir ya un grado de desarrollo tecnológico socialmente aceptado.
Así las cosas, la responsabilidad civil estará al servicio de una función preventiva, cuando la decisión para trasladar el coste del daño de la víctima al responsable depende de un análisis de las capacidades de prevención de los sujetos involucrados en la comisión del daño, asignando responsabilidad al sujeto que, a pesar de estar en mejor posición de prevenir el daño, no lo hizo.
De este modo, se puede apreciar la relación que existe entre las funciones diádicas y sistémicas de la responsabilidad civil, ya que, al depender la imputación de esta de la verificación de las capacidades de prevención de los sujetos, vemos la vinculación existente entre la función distributiva a nivel diádico y las funciones sistémicas de prevención general y de incentivación o desincentivación de actividades.
4. Preguntas
¿Qué es la responsabilidad civil?¿Cuáles son los escenarios en los que se establece la responsabilidad civil?¿Cuál es la relación que existe entre el modelo económico y la responsabilidad civil?¿Cuáles son las funciones de la responsabilidad civil desde una perspectiva microeconómica?¿Cuáles son las funciones de la responsabilidad civil desde una perspectiva macroeconómica?Capítulo 2
La dualidad de los sistemasde Responsabilidad Civil
1. Descripción general de los sistemas de responsabilidad civil
Los sistemas de responsabilidad civil pueden ser definidos como el conjunto de reglas y principios que justifican la existencia de determinados tipos de resarcimiento bajo cánones diferenciados. Bajo esta noción, desde un plano teórico, es posible identificar una serie de posibles sistemas de responsabilidad civil. En primer lugar, existe un sistema de responsabilidad civil derivado del daño del incumplimiento de actos y negocios jurídicos unilaterales. Este escenario se puede ejemplificar con los daños generados por la persona que excede sus facultades en el marco de un negocio de apoderamiento.