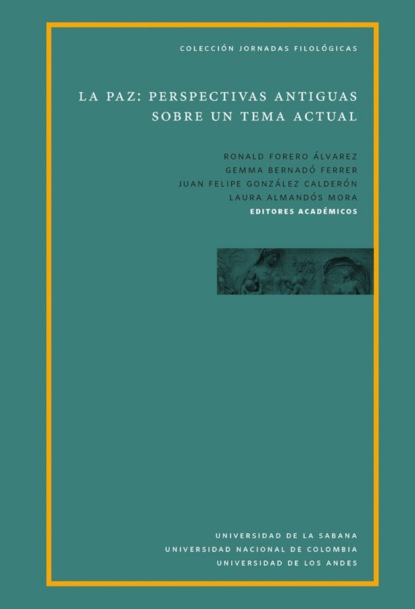- -
- 100%
- +
La guerra no solo era atractiva, era también rentable, y sobre todo para los que tenían poco que perder y podían ganar un buen sueldo en las campañas.1
Después de la primera batalla entre Pirro y los romanos, los romanos mandaban una embajada para negociar la liberación de los cautivos. A la cabeza de la embajada estaba Cayo Fabricio, un hombre honrado pero bastante pobre. Pirro intentaba ganar su apoyo con ofertas de oro y luego por intimidación, pero Fabricio permaneció indiferente. En la cena, Cineas mencionó el nombre de Epicuro y explicó que esa escuela consideraba el placer como el bien supremo, y evitaba compromisos en la política porque minaban la felicidad. Ellos mantenían también que los dioses no se preocupaban en absoluto por los seres humanos sino que llevaban una vida de tranquilidad completa. En este momento Fabricio interrumpió a Cineas y exclamó: “¡Oh Hércules, estas sean las opiniones de Pirro y de los Samnitas [aliados de Pirro en el conflicto con Roma] mientras mantienen guerra con nosotros!” (20.4).2 El más virtuoso de los romanos y el héroe de la narrativa de Plutarco rechaza los valores epicúreos porque fomentaban la blandura en combate y por eso eran incompatibles con la virtud y el éxito militares.
LA VISIÓN DE UN MUNDO PACÍFICO: EL EPICÚREO DIÓGENES DE ENOANDA Y ARISTÓFANES
La guerra era un constante en las vidas de los griegos y romanos en la Antigüedad, y la posibilidad de un mundo en paz se consideraba utópica. Incluso para los epicúreos, que mantenían que la verdadera felicidad quedaba en la tranquilidad del alma y veían la causa de la avaricia, la ambición y otras perturbaciones psicológicas en el miedo irracional de la muerte, era difícil imaginar la eliminación completa de la guerra. En el siglo II d. C., no mucho después de la época de Plutarco mismo, un hombre que se llamaba Diógenes ordenó la construcción de un muro de unos ochenta metros de largo en su pueblo de Enoanda (actualmente en el suroeste de Turquía), en el que inscribió un resumen de las doctrinas epicúreas para edificar a sus compatriotas y a los visitantes extranjeros —o más bien, a “los que se llamaban ‘extranjeros’ aunque en realidad no lo son” (fr. 30), porque Diógenes tenía una visión ecuménica de la humanidad—. Diógenes proclama:
Entonces verdaderamente la vida de los dioses pasará a ser la de los hombres. Por todo va a estar lleno de justicia y amor mutuo, y no habrá más necesidad de fortificaciones o leyes, ni todas las cosas que nos ingeniamos para lidiar unos con otros. En cuanto a las necesidades derivadas de la agricultura, ya que no tendremos esclavos en ese momento (porque nosotros mismos araremos, cavaremos, cuidaremos las plantas, desviaremos los ríos y velaremos por los cultivos). (fr. 56, en Ferguson, 1993, p. 243)
Esta imagen de un futuro reino de paz recuerda esa famosa profecía de Isaías (2:4): “Forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra”.3 Desgraciadamente, la inscripción está en un estado lamentable de conservación, y Jürgen Hammerstaedt, que ahora es el editor principal del texto de Diógenes de Enoanda, prefiere interpretar la visión como meramente hipotética, dado que los epicúreos no creían que fuera a llegar jamás un momento en el que todos fueran sabios —una condición previa de un mundo verdaderamente pacífico y sin violencia—, y el texto del fragmento de Diógenes, enmendado por Hammerstaedt, lo dice explícitamente al inicio: “Así que no vamos a alcanzar la sabiduría universalmente, ya que no todos son capaces de ello. Pero si asumimos que es posible, entonces”, etc.4 Tales esperanzas de un reino pacífico siempre tienen la cualidad de un sueño, basadas más bien en la ilusión que en la confianza racional.5
A pesar de que los epicúreos rechazaban la mitología tradicional, se puede reconocer en el futuro previsto por Diógenes un eco de un tema antiguo en la literatura griega y romana, según el cual un mundo antiguamente pacífico, bajo el reinado de Crono o Saturno, cedía a una época de conflicto y trabajo, simbolizado por el reino de Zeus o Júpiter, que, no obstante, ofrecía la promesa de una redención futura, o sea bajo Zeus mismo o, más a menudo, bajo la égida de un nuevo dios o uno antiguo restaurado en el poder. En las Aves de Aristófanes, por ejemplo, el protagonista Pistetero convence a los pájaros de que ellos eran originalmente dueños del universo, y que su reino fue usurpado por los dioses olímpicos, bajo la dirección de Zeus. Una vez que los pájaros recuperen el poder, van a instalar una nueva era de prosperidad y paz: van a eliminar las plagas agrícolas, indicar el buen tiempo para navegar para que los comerciantes prosperen, revelar los lugares de tesoros enterrados y prolongar las vidas de los seres humanos, dándoles la longevidad de sus propios años. También en el Ploutos o Riqueza de Aristófanes, el dios de la riqueza, que anteriormente presidía un primitivo mundo abundante, ha sido expulsado por un Zeus severo que ha impuesto un régimen de trabajo duro a los seres humanos. En esta época cruel, la escasez combinada con la avaricia y la ambición perversas de la humanidad ha resultado en guerras y conflictos permanentes; los malos prosperan y los buenos están empobrecidos. Sin embargo, el momento ha llegado en que las antiguas deidades van a volver y todos serán ricos.6 La inspiración de una visión de la renovación se debe a las cosmogonías órficas y tradiciones semejantes, que consideraban el reino de Zeus no como el último, como por ejemplo en la Teogonía de Hesíodo, sino como una etapa de transición a una era nueva y bendita, presidida por un Dioniso benevolente.7
LA VALENTÍA Y EL AFÁN DE GUERRA
Sin embargo, aunque tales sueños reflejan una aspiración genuina a la paz, que muchos escritores calificaban de un estado deseable, la realidad es que la guerra era omnipresente y condicionaba profundamente los valores y actitudes de los griegos y romanos en la Antigüedad. Entre las virtudes que los romanos celebraban estaban la valentía y la proeza militar y la guerra era inevitablemente el espacio donde estas virtudes se ponían a prueba. De hecho, el término en latín que significaba virtud (virtus) se refería principalmente a la valentía o coraje, y paulatinamente se extendía la esfera semántica para incluir las ideas morales que nosotros asociamos con la palabra. La habilidad militar es valorada sobre todo en los dos poemas fundacionales de la Grecia antigua, la Ilíada y la Odisea, y hasta Aristófanes, quien favorecía un acuerdo con Esparta en sus comedias Acarnienses, Paz, y Lisístrata, jamás despreciaba el valor en sí.8 Como nota Kurt Raaflaub:
Ya en el siglo V, la guerra penetraba las vidas y pensamientos particularmente de los ciudadanos atenienses: la experimentaban en el mar y en tierra casi todos los años, la veían en el teatro en tragedias y comedias, concurrían en actividades relacionadas con la guerra en los festivales panatenaicos, hablaban de ella en sus tiendas, tabernas y asambleas, y veían representaciones de la guerra en estatuas, relieves, monumentos y cuadros en los edificios públicos y los santuarios. (2014, p. 15)
Se les recordaba permanentemente a los atenienses los logros de sus antepasados y “se esperaba que los emularan en su propia entrega al poder ganado por la guerra y conservado por la dominación imperial” (2014, p. 15).9 Estudiosos modernos se han preguntado cómo esas sociedades, especialmente las democracias como Atenas pero también las oligarquías que forzosamente dependían de la buena voluntad de sus soldados-ciudadanos, mantuvieron esa disposición aparentemente voluntaria a luchar una y otra vez con pérdidas tan graves, sin padecer un colapso masivo de moral y los traumas psicológicos que tales experiencias producen hoy en día. Jason Crowley explica que “dado que la soberanía y la supervivencia de su polis se mantenían a través de la guerra, los griegos consideraban los aspectos no-militares de la virilidad secundarios a la valentía en el campo de batalla, que veían como un bien social incondicional que a la vez definía al hombre y determinaba su valor” (2014, p. 111). Aristóteles afirmaba que la valentía en el sentido estricto de la palabra se manifiesta precisamente en la guerra: “la pobreza ni la enfermedad no son cosas tanto de temer ni, generalmente hablando, todas aquellas cosas que, ni proceden de vicio, ni están en nuestra mano. Mas ni tampoco por no temer estas cosas se puede decir un hombre valeroso, aunque también a éste, por alguna manera de semejanza, lo llamamos valeroso” (EN. 3.5.1115a).10 Aristóteles continúa:
Parece, pues, que ni aun en todo género de muerte se muestra el hombre valeroso, como en el morir en la mar, o de enfermedad. ¿En cuál, pues?: en el más honroso, cual es el morir en la batalla, pues se muere en el mayor y más honroso peligro. Lo cual se muestra claro por las honras que a los tales les hacen las ciudades, y asimismo los reyes y monarcas. De manera que, propiamente hablando, aquél se dirá hombre valeroso, que en la honrosa muerte y en las cosas que a ella le son cercanas no se muestra temeroso, cuales son las cosas de la guerra.11
Ese es el ambiente ideológico con el cual el epicureísmo y otras tendencias que promovían la serenidad propia se tenían que enfrentar. Como demuestra lo dicho por Fabricio en la corte de Pirro, era una batalla perdida.
VOLVIENDO AL SUEÑO DE TIBULO
A pesar de que la paz era elogiada, sin duda sinceramente, por muchos, hay sin embargo algo notable en el poema que concluye el primer libro de las elegías de Tibulo, que es efectivamente un himno a la paz o a la diosa Paz personificada, escrito probablemente al comienzo del principado de Augusto. Arturo Soler Ruiz (1993), el traductor al castellano de Tibulo, afirma que la décima elegía es “uno de los elogios más conmovedores de la paz en el mundo clásico”. Comienza el poema: “¿Quién fue el primero que forjó las horribles espadas? ¡Qué salvaje y verdaderamente de hierro fue él! Nacieron entonces los asesinatos y las guerras para la raza humana; entonces se abrió un camino más corto de muerte cruel” (1.10.1-5). No contento con atribuir la causa de la guerra solamente a una invención afortunada, Tibulo pregunta en seguida: “¿O es que no tiene culpa el infeliz? ¿Nosotros para nuestro mal cambiamos lo que nos dio contra las fieras salvajes? Este es el defecto del oro opulento: no había guerras cuando una copa de haya se alzaba delante de los platos. No había ciudadelas, ni empalizadas” (6-9). Tibulo nos da una imagen de la felicidad pastoral en tiempos antes de que hubiera guerras, mientras que ahora teme estar arrastrado al combate y golpeado por una espada hostil, y ruega a los dioses de la casa que lo mantengan a salvo. En cuanto a las guerras, “sea otro valiente con las armas y eche por tierra con Marte a su favor a los generales enemigos para que pueda contarme, mientras bebo, sus hazañas el soldado y pintarme con vino el campamento en la mesa” (29-33). Esta afirmación suena egocéntrica: parece que lo que le importa a Tibulo no es la abolición de la guerra tanto como proteger su propia piel y dejar a otros el duro trabajo de defender el imperio. Como escribe Arturo Soler Ruiz (1993) en su comentario a estos versos: “en Tibulo no hay una condena de la guerra, aunque él sea un espíritu pacifista. La guerra es la ocupación de otros como su amigo Mesala, y él mismo le ha seguido en sus campañas. Al evocar la figura del soldado que cuenta sus triunfos y traza en la mesa con el vino las tácticas militares, Tibulo no hace una caricatura, muy fácil, por otra parte, sino que sonríe con simpatía y comprensión”. Se puede objetar que Tibulo no hace más que reconocer, no aprobar, las condiciones prevalentes en su época. De hecho, declara en seguida: “¿Qué locura es llamar con guerras a la espantosa Muerte?” (33), y añade: “Mucho más digno de elogio es este a quien en medio de una familia servicial le sorprende la perezosa vejez en estrecha cabaña” (38-41). Y luego ofrece un elogio explícito de la paz, casi personificada: la Paz, afirma, favorece no solo la vida tranquila del campo sino que también el amor y “los combates de Venus” (54) que causan lágrimas en los ojos de la chica, aunque sigue por condenar tal comportamiento, asegurando que “es de pedernal y de hierro todo el que pega a su joven amante” (58-59): se nota que un amante abusivo es igual de malo que el hombre que inventó el hierro y la espada.12 Tibulo concluye: “Mas ven a mí, Paz bienaventurada, con una espiga en tu mano. Delante de ti deje caer frutas tu blanco regazo”.
¿Como interpretar la naturaleza de la paz en este poema? Los editores y traductores discrepan sobre si se debe escribir Paz con mayúscula: algunos lo hacen por todas partes, otros solo en el penúltimo verso, donde se dirige a la Paz directamente, y otros en absoluto. Se puede defender la idea de que Eirene esté representada como una diosa en la Paz de Aristófanes y de que recibía devoción en una u otra forma en la Grecia antigua, aunque los testimonios para el tiempo de Aristófanes mismo no son concluyentes (Plácido, 1996). En cuanto a Tibulo, sabemos que Pax recibió reconocimiento oficial y un culto en la era de Augusto, quien le dedicó la famosa Ara Pacis y también un templo en el Forum Pacis, y Ovidio la llama “madre adoptiva” o “nodriza de Ceres”, con la cual comparte algunos rasgos conspicuos (Fast. 1.697-704). Así que se puede documentar un interés particular en la paz precisamente en el momento en el que Tibulo escribía estos versos.
Además, Tibulo ha dotado su himno a la paz de una estructura tripartita que, como hemos visto, era típica de tales profecías optimistas de una nueva era. Así que empieza con evocar el momento en el que una época primitiva en la historia humana, simple pero a la vez segura y tranquila, cedió a un nuevo orden de guerra y de avaricia extendida, gracias al descubrimiento del hierro y del oro. Esa es una imagen del mundo de Tibulo mismo, por lo mucho que añoraba la vida sencilla del campo. Sin embargo, sueña con una era presidida por la Paz, que fomentará la agricultura otra vez y restaurará aquel régimen de paz y prosperidad que marcaba la vida humana en las etapas más tempranas de la civilización. Es exactamente el modelo que adoptaba Aristófanes en su Aves y su Ploutos o Riqueza, donde las divinidades desplazadas que presidían una especie de edad de oro recuperan la autoridad y ponen fin a las duras realidades del mundo actual. No está claro si Tibulo quiere decir que la Paz misma reinaba en la época más temprana de la historia humana, pero no cabe duda de que hubiera paz en la tierra antes de que el inventor de la espada de hierro hizo posible la guerra, y es plausible que Paz misma estuviera a cargo, particularmente porque se le atribuye, aparentemente, la invención del arado y por eso de la agricultura, un papel normalmente reservado para Deméter o su hijo, Triptólemo. En este caso, en el poema de Tibulo la paz hace una reaparición, y es precisamente el reino de Augusto el que ha creado las condiciones previas para su vuelta.13
La imagen sentimental de Tibulo de un nuevo orden de paz, en el que él y sus semejantes puedan pasar los días en la tranquilidad rural sin más molestia en sus vidas que un desacuerdo casual de vez en cuando con la novia, es encantadora, pero podemos preguntar con todo el derecho cómo esta visión concuerda con el ideal romano del valor militar, que era y seguía siendo la base del vasto Imperio romano. Desde luego, la poesía del amor se oponía a la exaltación de los valores militares tanto como la de Safo, que declaró que, aunque unos consideraban una flota de naves o una formación militar lo más hermoso, ella creía que era la persona amada (cf. fr. 16 Voigt). Esta tradición alcanzó su apogeo en la elegía romana, en la que Propercio se atrevía a afirmar abiertamente que él jamás se casaría, porque no quería que ningún hijo suyo sirviera en el ejército. “¿Es mi tarea suministrar a hijos para los triunfos de nuestra patria?” pregunta retóricamente, y se contesta: “¡No saldrá ningún soldado de mi estirpe!” (2.7.13-14). Ovidio, por su parte, afirmó que los amantes eran de hecho soldados (militat omnis amans; cf. Ars Amatoria 2.233-236: militiae species amor est), dado que soportaban todas las privaciones de la batalla para conquistar a sus amadas.14 Sin embargo, ni Propercio ni Ovidio imaginaban un mundo sin guerra, así como tampoco Tibulo.
EL EMPERADOR AUGUSTO Y LA PAZ
Alice Borgna ha llamado la atención sobre la dificultad que Augusto mismo enfrentaba para encontrar una solución de la crisis romana, que dependía de la paz en lugar de la postura belicosa con la cual Roma tradicionalmente respondía a cualquier supuesto enemigo (las normas de la guerra justa eran suficientemente flexibles para permitir la atribución de motivos agresivos al enemigo cuando les daba la gana) (Borgna, 2015). La crisis empezó no con las guerras civiles en sí, que sin duda contribuían mucho al deseo que sentían los romanos de poner fin a los conflictos y aceptar el reino de un único princeps.15 La guerra civil siempre tenía mala prensa en comparación con guerras entre estados, y se veía como una violación del orden natural. Sin embargo, el problema con que se enfrentaba Augusto no era tanto negociar con sus oponentes interiores, a los que al fin y al cabo había derrotado completamente, sino las secuelas del conflicto abortado con Partía. Era Craso, con fama de ser el hombre más rico en Roma, el que comandaba la expedición, y, como comenta Alice Borgna: “si se piensa en Craso, será difícil poder evitar la asociación mental inmediata con la figura de un hombre político y de negocios marítimos que, por su inquietud por conseguir la gloria militar, con una incapacidad decisiva se metió de cabeza en una expedición hacia el oriente que concluyó de una manera desastrosa” (2015, p. 132). Encargado, sin embargo, de la dirección de varias legiones experimentadas, no puede ser que Craso llevara a cabo sus operaciones sin previsión y planificación deliberadas. Además, sus campañas previas dan pruebas de que era un general dotado, y la victoria de los Partos no se puede atribuir sencillamente a su propia incompetencia. ¿De dónde, entonces, surgió la versión popular, evocada más vívidamente en la Vida de Craso escrita por Plutarco? La reacción inicial a la derrota de Carras fue vengar la pérdida de los estandartes romanos, como planeaba Julio César, pero después de ser asesinado César, Octaviano se dio cuenta de que tal aventura sería temeraria y finalmente resolvió la crisis por medio de negociación. Como observa Borgna: “Paralelo a esta iniciativa diplomática, se debe también notar cómo la propaganda comienza con insistir en el valor de la pax y en la idea de un mundo dividido en dos esferas de influencia, con el fin aparente de desanimar aquella política externa agresiva que muchos todavía cortejaban” (2015, p. 141). Así que Augusto podía escribir en sus Res gestae.: “El templo de Iano Quirino, que nuestros antepasados quisieron que fuese cerrado cuando [en] todo el imperio romano, ya fuese en tierra o mar, hubiese paz como frutos de las victorias y que según la tradición se cerró solo dos veces desde la fundación de la ciudad, el senado decretó que fuese cerrado tres veces durante mi principado” (13), y luego: “Obligué a los partos a restituir las insignias de tres ejércitos romanos y a solicitar la amistad del pueblo romano” (29.2). Sin embargo, afirma Augusto justo antes: “Vencido completamente el enemigo, recuperé de la Hispania la Galia y los Dálmatas, muchas insignias militares perdidas por otros jefes” (29.1; trad. Cruz, 1984). La expresión devictis hostibus matiza la siguiente supplices... coegi, y da a esta fórmula el sentido de una victoria militar más. Al mismo tiempo, la debacle de Craso ha sido revalorada como un percance menor en la historia de la superioridad militar irrebatible de Roma.16
Ya podemos ver cómo el poema de Tibulo sobre la paz compagina muy bien con el programa de Augusto. Su argumento no es que el amor y una apreciación de las virtudes de una vida casera sean una alternativa a la guerra, en la manera de los epicúreos que suponían que la tranquilidad psicológica podía eliminar los deseos inquietos e irracionales que nos llevan a las guerras y la disensión. Más bien, Tibulo ve la realización de la paz como condición previa de las satisfacciones privadas, y esa depende del poder imperial de Roma, que mantiene a raya a todos sus enemigos. Mantener la capacidad de Roma de imponer la paz al mundo requiere fuerza militar y preparación, es decir, un ejército de soldados que valoran la valentía y su manifestación en el combate, justo como reconoció Aristóteles. Cuando declara Tibulo, “sea otro valiente con las armas y eche por tierra con Marte a su favor a los generales enemigos para que pueda contarme, mientras bebo, sus hazañas el soldado y pintarme con vino el campamento en la mesa” (trad. Soler Ruiz, 1993), el poeta quiere decir precisamente eso, aun si cree que es una locura invitar a la muerte de este modo. Aristóteles también, al elogiar la vida contemplativa, podía afirmar que
[…] los ejercicios, pues, de las virtudes activas consisten, o en los negocios tocantes a la república, o en las cosas que pertenecen a la guerra, y las obras que en estas cosas se emplean parecen obras ajenas de descanso, y sobre todas las cosas tocantes a la guerra. Porque ninguno hay que amase el hacer guerra sólo por hacer guerra, ni aparejase lo necesario sólo por aquel fin, porque se mostraría ser del todo cruel uno y sanguinario, si de amigos hiciese enemigos sólo porque hubiese batallas y muertes se hiciesen. (EN. 10.7.1177b; trad. Simón Abril, 1918)
Igualmente, nadie confiesa que haga la guerra solamente para crear una arena donde se pueda presumir de su coraje. Pero siempre hay estados enemigos en el mundo, y la valentía es imprescindible para impedir que nos ataquen —aun si eso necesita una acción preventiva en forma de un ataque primero a un poder hostil—. Oportunidades para una manifestación del valor nunca faltan.
El pacifismo nunca era una opción política seria en la Antigüedad, y quizá no lo es tampoco hoy en día. Por los muchos esfuerzos de los filósofos y otros por transformar los valores humanos para acabar con las guerras, en efecto hay solo dos modos de realizar la paz, al menos temporalmente. Uno ha sido que un Estado domine a todos los demás, así garantizando su propia seguridad (aparte del peligro de la guerra civil) y suprimiendo el conflicto entre las poblaciones bajo su esfera de influencia. El otro ha sido un equilibrio de poder entre adversarios más o menos iguales en cuanto a sus fuerzas, de modo que ninguno de los dos esté dispuesto a arriesgar hostilidades posiblemente desastrosas —recuérdese el eslogan MAD o mutually assured destruction (“destrucción mutua asegurada), mad significa también “locura”—; esa doctrina de los años 1950 y 1960 que veía en las impresionantes capacidades nucleares de los Estados Unidos y la Unión Soviética un motivo para que ninguno de los dos superpoderes iniciara nunca la guerra, y los estados menores que dependían del uno o del otro también se encontraban inhibidos de participar en conflictos locales (salvo de vez en cuando como sustitutos de los dos poderosos países). Sin embargo, tal empate o equilibrio requería que los dos siguieran permanentemente preparados para la guerra, para que ni el uno ni el otro se quedara atrás y se encontrara así vulnerable a una agresión.
ALEJANDRO MAGNO, SEGÚN PLUTARCO
La posibilidad de un estado ecuménico bajo el dominio de Macedonia se presentó con las conquistas de Alejandro Magno, que por un breve período unificaba bajo un mando único Grecia y el ya derrotado Imperio persa, junto con tierras aún más al este (Konstan, 2009). Plutarco, en una obra retórica con el título Sobre la fortuna o la virtud de Alejandro, atribuye a Alejandro la intención consciente de formar un estado mundial (329a-329c):
La muy admirada República de Zenón, fundador de la secta estoica, se resume en este único principio: que no vivamos separados en comunidades y ciudades y diferenciados por leyes de justicia particulares sino que consideremos a todos los hombres conciudadanos de una misma comunidad y que haya una única vida un único orden para todos como rebaño que se cría y pace unido bajo una ley común. Esto lo escribió Zenón como si modelara un sueño o una imagen de un gobierno y de una buena constitución filosófica; pero Alejandro, en cambio, suministró a la palabra la acción. Pues no trató a los griegos como caudillos y a los bárbaros despóticamente, como Aristóteles le había aconsejado […]. Por el contrario, se consideraba enviado por la divinidad como gobernador común y árbitro de todos […], con el fin de reunir los elementos diseminados en un mismo cuerpo, como mezclando en una amorosa copa las vidas, los caracteres, los matrimonios y las formas de vivir.