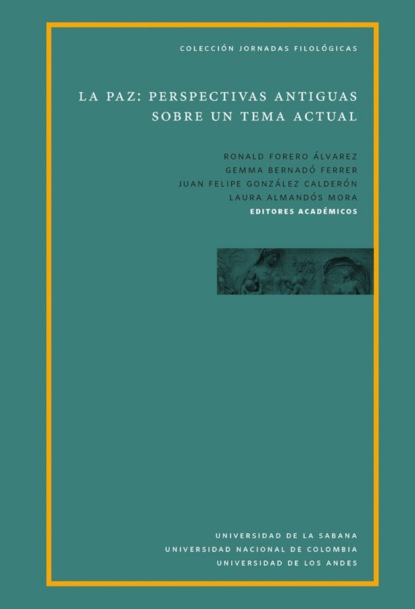- -
- 100%
- +
Plutarco (329d-330a) trata la decisión de Alejandro de adoptar el traje persa y de promover el matrimonio mixto entre griegos y extranjeros como parte de un gran plan de unir a todos los pueblos por afinidad o parentesco. Explica (330c-d):
Pues no recorrió el Asia a modo de bandido ni estaba en su mente saquearla ni arrasarla cual presa y botín de una inesperada buena fortuna, como hizo después Aníbal al invadir Italia […]. Alejandro quería que toda la tierra estuviera sometida a una única razón y a un único gobierno y que todos los hombres se revelaran como un único pueblo, y así se formó él mismo. (trad. López Salvá, 1989)
La visión de Plutarco de un mundo único y homogéneo bajo la autoridad de Alejandro parece tratar las costumbres locales como nada más que impedimentos a la armonía internacional, fenómenos superficiales que un soberano sabio como Alejandro o pasará por alto o intentará combinar en una mezcla uniforme. Pero Plutarco también considera el dominio de Alejandro como una misión civilizadora que remplazará las tradiciones bárbaras por prácticas basadas en la razón:
Y si te fijas en la pedagogía de Alejandro, educó a los hircanos en el respeto al matrimonio, enseñó a los aracosios a cultivar la tierra y persuadió a los sogdianos a cuidar de sus padres y no matarlos y a los persas a respetar a sus madres pero no a casarse con ellas. Maravillosa filosofía por la que los indios adoran a las divinidades griegas […]. Los niños de Persia, de Susa y de Gedrosia cantaban las tragedias de Sófocles y Eurípides […]. A través de Alejandro […], Bactria y el Cáucaso adoraron a las divinidades griegas […]. Alejandro […] fundó más de setenta ciudades en pueblos bárbaros y sembró Asia de magistraturas griegas y se impuso así sobre su modo de vivir salvaje e incivilizado. (López Salvá, 1989, pp. 238-239)
Como se puede ver, con el pretexto de armonizar las costumbres variadas de los muchos pueblos que poblaban el mundo conocido, la misión de Alejandro era, de hecho, como la describe Plutarco, la de imponer los valores de una única cultura —que Plutarco hubiera visto como grecorromana— a todas las naciones. Hay una analogía evidente con la visión de la Ilustración de un sistema mundial, a condición de que se basara en los valores humanistas de la Europa moderna. El mismo Plutarco que celebró el rechazo por parte de Fabricio de los valores epicúreos como incompatibles con el poder romano trata a Alejandro Magno aquí como un modelo de la dominación mundial.
AUGUSTO Y LA PAZ MUNDIAL
Plutarco escribía, por supuesto, en el auge del Imperio romano, y es fácil suponer que Roma es el objeto implícito de su encomio. Gnaio Pompeyo Trogo, contemporáneo de Augusto y de Tibulo, que escribió en el siglo I a. C. una historia comprensiva organizada en torno de Macedonia —de la cual tenemos un epítome hecho por Marco Juniano Justino Frontino—, después de describir el mundo entero conocido, volvió al final de su estudio a Roma misma:
[…] cuando había descrito los asuntos de los partos y los orientales y de casi todo el mundo, Trogo volvió a los principios de la ciudad romana, como si fuera regresando a casa después de una larga peregrinación; consideraba como característica de un ciudadano desagradecido si, después de iluminar los hechos de todos los pueblos, se quedó mudo solo de su propia patria. Brevemente, entonces, narraba los comienzos del Imperio romano, para que no excediera los límites de la obra que propuso ni pasara en silencio el origen de la ciudad que es la cabeza del mundo entero. (43.1.1-2)17
La afirmación de que Roma gobierna todo el mundo parece contradecir el hecho de que Roma negociara el arreglo con Partia, según el cual el mundo estaba dividido en dos esferas de influencia; sin embargo, podemos ver una imagen de cómo Augusto quería representar aquel pacto en la coraza que lleva puesta en la estatua de Prima Porta.
La imagen central, según la mayoría de los estudiosos, representa la devolución de los estandartes por los partos: la figura al lado derecho, que los entrega, lleva una túnica y pantalones holgados, que se asume son típicos de los partos, mientras que al lado izquierdo la figura que los recibe está vestido de armadura militar.18 Al lado izquierdo de este grupo hay dos figuras femeninas, que representan cautivas bárbaras (no se puede identificarlas con precisión, la de la derecha lleva un instrumento con cabeza de dragón que se asemeja a la trompeta gálica llamada carnyx). La impresión que dan es que los bárbaros en general han sido derrotados, y la indicación del poder romano es precisamente la entrega de los estandartes.19 Se proclama que la paz es resultado de la victoria romana.

Figura 1. Prima Porta Augustus. Siglo I d. C. Museos Vaticanos
Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Statue-Augustus.jpg
El ideal de un único orden mundial y la paz que resultará iban a tener unas largas secuelas.20 Elio Aristides (siglo II d. C.), en su Encomio de Roma (207), salmodia: “vosotros [romanos] gobernáis el mundo como si fuera una sola ciudad” (mi traducción). Un discurso de Temistio (34.25), quien fue tutor de los hijos de los emperadores romanos Valens y Teodosio I, servía de senador en Constantinopla desde 355 y compuso paráfrasis de los tratados de Aristóteles, alababa la gentileza de los romanos, que no odian a sus enemigos sino que “los consideran dignos de ser perdonados, como seres humanos” (mi traducción). Sigue explicando que “quien avanza al máximo contra los arrogantes bárbaros se hace rey solo de los romanos, sin embargo quien los conquista pero los perdona se reconoce como rey de todos los seres humanos, y se puede decir justamente que este hombre es verdaderamente humano [philanthrôpos]”. Roma lleva paz; pero al costo de la sumisión.
TIBULO Y MESALA
Podemos ver más claramente el acuerdo de Tibulo mismo con esta visión, al echar un vistazo a la séptima elegía del primer libro, una celebración de los cumpleaños de su patrono y amigo, Mesala. El poema comienza (1.7.1-8):
Este día lo han profetizado las Parcas que tejen los hilos del destino, que ningún dios puede romper: que éste iba a ser el día que podría hacer huir a los pueblos de Aquitania, ante el que temblaría Átax, vencido por un ejército de valientes soldados. Se han cumplido las profecías: la juventud romana ha visto nuevos triunfos y generales prisioneros con cadenas en sus brazos. En cuanto a ti, Mesala, ceñido del laurel de la victoria, te transportaba un carro de marfil de caballos resplandecientes. (trad. Soler Ruiz, 1993)
Luego Tibulo se jacta (9-16):
No sin mí has conseguido este honor: el Pirineo tarbelo es testigo y las playas del Océano santónico; testigo el Arar y el Ródano veloz y el ancho Garona y el Líger, agua azulada del rubio carnuto. ¿Te he de cantar, Cidno, que en el silencio de tu suave corriente reptas azulado por tu cauce con serenas aguas y la excelencia del frío Tauro, que con su elevada cima toca las nubes y alimenta a los cilicios de larga cabellera?
Hay más en esta línea, y Tibulo sigue enumerando los sitios que ha visto en el séquito de Mesala, hasta que llega a Egipto, cuando Tibulo se detiene para describir el Nilo, siempre una fuente de fascinación para los griegos y romanos (27-32):
A ti cantan y a su Osiris admiran estos jóvenes extranjeros, enseñados a llorar al buey de Menfis. Fue Osiris el primero que con mano hábil fabricó el arado y removió con su reja la tierra tierna, el primero que lanzó semillas a un suelo sin experimentar todavía y cosechó frutos de árboles antes desconocidos. (trad. Soler Ruiz, 1993)
Tibulo recita después como Osiris enseñó el cultivo de la vid y la fabricación del vino, y a partir de esa las artes del canto y de la danza, y añade (39-48):
Y Baco ha concedido al labrador, agotado por el enorme esfuerzo, disipar de su corazón la tristeza. Baco también ofrece descanso a los afligidos mortales, aunque sus piernas resuenen golpeadas por duras cadenas. No te gustan ni los tristes cuidados, ni el llanto, Osiris, sino la danza, el canto y las ligaduras de un amor pasajero, también las flores diversas y la frente ceñida de yedra, incluso el manto azafranado suelto hasta los tiernos pies y los vestidos de Tiro y la flauta de dulce canto y la ligera canastilla que sabe de ocultos misterios.
El mundo que presiden Osiris y Baco semeja la época temprana de la humanidad descrita en la décima elegía, antes de la invención de la espada, cuando Paz reinaba en la tierra. Pero la alegría que ofrecen estas deidades se da a los hombres en cadenas. Lo que implica que Roma es la que ha llevado la libertad a Egipto, pero lo ha hecho con la espada. Egipto se incorporó como provincia del Imperio romano solo tres años antes del triunfo de Mesala —un espectáculo en el que el triunfador procedía en modo de encarnación de Júpiter Óptimo Máximo—. Se puede leer la trayectoria del poema como una transición desde una época temprana de tranquilidad primitiva al reino de Júpiter, que introduce la guerra en el mundo pero a la vez la unidad bajo el reino romano. Pero esta era cede su turno a otra, bajo la égida de la divinidad propia o Genius de Mesala (49-50), y al final, los labradores mismos cantarán, al disfrutar de los frutos de la vid y celebrar —entre todas las cosas posibles— el trecho recién pavimentado de la Via Appia que Mesala supervisaba en su función de comisario de carreteras (59-62):
Que no calle el recuerdo de las obras de tu carretera a quien retienen la tierra de Túsculo y la blanca Alba de antiguo Lar, pues con tus recursos este camino se cubre de una capa de grava y de piedras unidas con arte singular. Te cantará el labrador, cuando vuelva de la gran ciudad por la tarde y al desandar sin tropiezo el camino.
Gracias a las habilidades de los romanos en el tema de la tecnología, que incluye el arte de la guerra, los agricultores pueden disfrutar ahora los beneficios genuinos de la paz, liberados de las cadenas (Konstan, 1978; Bowditch, 2011, p. 95).
CONCLUSIONES
Ya es hora de combinar o tejer las múltiples hebras que hemos identificado en los argumentos sobre la paz en el mundo clásico. El tenor moralizante del discurso clásico subrayó las causas psicológicas de la guerra. En su discurso Sobre la paz, Isócrates proclamó:
[…] mas si hiciéremos la paz, y fuéremos tales, cuales previenen los tratados, viviremos con la mayor seguridad en nuestras casas, libres de los combates, peligros y alborotos en que nos hallamos enredados; cada día gozaremos de mayor abundancia, aliviados de los tributos y de las gabelas marítimas, y de todas las demás contribuciones para la guerra, cultivando ya con gusto los campos, navegando los mares, y volviendo a entrar en todas las demás negociaciones que estaban por la guerra abandonadas. (8.19-20; trad. Guzmán Hermida, 1979)
Sin embargo insiste más tarde el mismo Isócrates: “Pero de todo eso no es fácil que podamos lograr nada, si antes no os llegáis a persuadir, ser mucho más útil y de mayor provecho la paz y tranquilidad, que la guerra y sus tumultos; la justicia que la injusticia; y el cuidado de lo suyo, que el ansia por lo ajeno” (8. 26). Isócrates estaba convencido de que si Atenas adoptaba tal postura, las otras ciudades iban a conformarse. Sin embargo, ningún estado estaba dispuesto a abandonar sus defensas o sus ambiciones, y solo cuando hubo un aproximado equilibrio de poder podía pensar un rey como Pirro o una democracia como Atenas en renunciar al objetivo de extender su dominio. E incluso entonces, sin embargo, tal moderación, que corría en contra de la ideología de la valentía que sostenía la máquina militar, se representaba a menudo como una victoria o conquista, y la paz se redefinió como la seguridad que resulta de haber rebasado o anulado todos los enemigos potenciales, como pretendió Pirro (Valdés Guía, 2017). La paz concebida en esta manera se podía considerar noble y varonil. Tal era la base de la jactancia de Augusto de haber conferido la paz a todo el mundo, lo que minimizaba el poder duradero de Partia. El elogio de la paz, o de la Paz, con mayúscula, que compuso Tibulo, tan conmovedor como es, era parte, en último término, de la estrategia de Augusto y tenía poco que ver con el pacifismo incondicional.21 No había ni manera ni intención de volver a un estado primitivo de la civilización, antes del reino de Júpiter; la paz restaurada era una paz realizable en el mundo como era y con seres humanos que ya habían dejado atrás la simplicidad de la edad del oro. En las palabras de Publio Flavio Vegecio Renato: qui desiderat pacem, praeparet bellum; qui uictoriam cupit, milites inbuat diligenter; qui secundos optat euentus, dimicet arte, non casu (Mil. 3, prefacio). La popularidad de la paráfrasis del lema de Vegecio comúnmente citada hoy en día, si vis pace, para bellum, muestra que en el mundo moderno no faltan ejemplos semejantes.
BIBLIOGRAFÍA
Borgna, A. (2014). Uno sguardo originale intorno a Roma: Pompeo Trogo e Giustino. La Biblioteca di Classico Contemporaneo 1: 52-77.
Borgna, A., (2015). Si vis pacem, para pacem: La rappresentazione della crisi partica nella propaganda augustea. En R. Angiolillo, E. Elia y E. Nuti (eds.), Immagini, interpretazioni e reazioni nel mondo greco, latino e bizantino: Atti del Convegno Internazionale Dottorandi e Giovani Ricercatori Torino, 21-23 ottobre 2013 (pp. 131-146). Alessandria: Edizioni dell’Orso.
Bossi, B. (2010). A Riddle at the End of the Philebus: Why Should We Stop at the Sixth Generation? (Phil.66 c 8-10 = OF 25 B. = 14 K.). En A. Bernabé, F. Casadesús y M. Santamaría, (eds.), Orfeo y el Orfismo: Nuevas perspectivas (pp. 372-386). Alicante.
Bowditch, P. L. (2011). Tibullus and Egypt: A Postcolonial Reading of Elegy 1.7. Arethusa 44: 89-122.
Crowley, J., (2014). Beyond the Universal Soldier: Combat Trauma in Classical Antiquity. En P. Meineck y D. Konstan, (eds.), Combat Trauma and the Ancient Greeks (pp. 105-130).
Cruz, N. (trad.) (1984), Las memorias políticas del emperador Augusto: Res Gestae Divi Augusti. Revista de Historia Universal de la Universidad Católica de Chile 1: 63-112.
Drinkwater, M. (2013). Militia amoris: Fighting in Love’s Army. En T. S.
Thorsen (ed.), The Cambridge Companion to Latin Love Elegy (pp. 194-206). Cambridge: Cambridge University Press.
Farioli, M. (2001). Mundus alter: Utopie e distopie nella commedia greca antica. Milán: V&P Università.
Ferguson Smith, M. (1993). Diogenes of Oinoanda, the Epicurean Inscription (trad. Sociedad de Amigos de Epicuro). Nápoles: Bibliopolis.
Harrison, S. (2013). Time, Place and Political Background. En T. S. Thorsen (ed.), The Cambridge Companion to Latin Love Elegy (pp. 133-150). Cambridge: Cambridge University Press.
Isócrates (1979). Discursos, vol. 1 (trad. J. M. Guzmán Hermida). Madrid: Gredos.
Konstan, D. (1978). The Politics of Tibullus 1.7. Rivista di Studi Classici 26: 173-185.
Konstan, D. (2009). Cosmopolitan Traditions. En R. Balot (ed.), A Companion to Greek and Roman Political Thought (pp. 473-484). Oxford: Blackwell.
Konstan, D. (2012). A World without Slaves: Crates’ Thêria. En C.W. Marshall y G. Kovacs (eds.), No Laughing Matter: New Studies in Athenian Comedy (pp. 13-18). Londres: Bristol Classical Press.
Neutel, K. B. (2015). A Cosmopolitan Ideal: Paul’s Declaration ‘Neither Jew Nor Greek, Neither Slave Nor Free, Nor Male and Female’ in the Context of First-Century Thought. Londres: Bloomsbury T&T Clark, 2015.
Plácido, D. (1996). Las ambigüedades de la Paz: El culto de Irene en Atenas. En A. Pérez Jiménez y G. Cruz Andreotti (eds.), La religión como factor de integración y conflicto en el Mediterráneo (pp. 55-56). Madrid: Ediciones Clásicas.
Platón (1871). Filebo (O del placer) (trad. Patricio de Azcárate). Madrid: Medina y Navarro.
Plutarco (1989). Sobre la fortuna o la virtud de Alejandro (trad. M. López Salvá). Madrid: Gredos.
Plutarco (2007). Vidas paralelas, vol. 2 (trad. J. M. Guzmán Hermida y Ó. Martínez García) Madrid: Gredos.
Raaflaub, K. (2007). Introduction: Searching for Peace in the Ancient World. En K. A. Raaflaub (ed.), War and Peace in the Ancient World: Concepts and Theories (pp. 1-33). Malden: John Wiley & Sons.
Raaflaub, K. (2014). War and the City: The Brutality of War and its Impact on the Community. En P. Meineck y D. Konstan, (eds.), Combat Trauma and the Ancient Greeks (pp. 15-46). Nueva York: Palgrave.
Ramelli, I. L. E. (2017). Social Justice and the Legitimacy of Slavery: The Role of Philosophical Asceticism from Ancient Judaism to Late Antiquity. Oxford: Oxford University Press.
Rose, C. B. (2005). The Parthians in Augustan Rome. American Journal of Archaeology 109: 21-75.
Simpson, C. J. (2005). Where is the Parthian? The Prima Porta Statue of Augustus Revisited. Latomus 64: 82-90.
Squire, M. (2013). Embodied Ambiguities on the Prima Porta Augustus. Art History 36: 242-279.
Tibulo (1993). Elegías: Introducciones, traducciones y notas (trad. Arturo Soler Ruiz). Madrid: Gredos.
Tucídides (1967). Historia de la guerra del Peloponeso (introducción de F. Rodríguez Adrados; trad. D. Gracián de Aldarete). Madrid: Gredos.
Valdés Guía, M. (2017). La paz como victoria en la guerra: El culto a Nike en Atenas del s. V a. C. Gerión 35: 39-54.
Van Wees, H. (2016). Broadening the Scope: Thinking about Peace in the Pre-Modern World. En K. A. Raaflaub (ed.), Peace in the Ancient World: Concepts and Theories (pp. 158-180). Malden MA: John Wiley & Sons, 2016.

2
EL PRESENTE ES DEL VICTIMARIO; EL PASADO Y EL FUTURO, DE LAS VÍCTIMAS
William Alcides Rodríguez
Universidad Nacional de Colombia
“CANTA, OH MUSA, LA CÓLERA DEL PELIDA AQUILES”. Este, el primer verso de la Ilíada, define con claridad el propósito del poema épico. La intención del poeta es mostrar a su audiencia el sentimiento que embarga al héroe. Más allá de la confrontación bélica, es la cólera de Aquiles el principal motivo de la Ilíada. No en vano, el término μῆνιν abre la composición.1 Ahora bien, esta emoción, afín al coraje, participa de la categoría pasión.2 Así lo describe Aristóteles en EN. 2.5.1105b.21-23:
λέγω δὲ πάθη μὲν ἐπιθυμίαν
ὀργὴν φόβον θάρσος φθόνον χαρὰν φιλίαν μῖσος πόθον
ζῆλον ἔλεον, ὅλως οἷς ἕπεται ἡδονὴ ἢ λύπη·
Afirmo que las pasiones son: apetito,
impulso, temor, coraje, envidia, regocijo, amor, odio, deseo,
celos, compasión, en su totalidad a cuantas le siguen placer o dolor. 3
Para los griegos, la dimensión de las pasiones está relacionada tanto con el cuerpo como con el alma. Según Peters (1967) “philosophical speculation goes off into two different directions […] investigating pathos as both ‘what happens to bodies’ and ‘what happens to souls,’ the first under general rubric of qualities, the second under that of emotions” (p. 152). Así pues, en el caso de Aquiles, el carácter pasional se puede identificar a partir de su físico (su cuerpo, por ejemplo), y las emociones que embargan su alma (la cólera) que lo llevan a actuar casi como un animal. Me dispondré, a continuación, a exponer brevemente estos rasgos a partir de consideraciones aristotélicas.
En de An. 403a.3, el estagirita afirma:
φαίνεται δὲ τῶν μὲν πλείστων οὐθὲν ἄνευ τοῦ σώματος πάσχειν οὐδὲ
ποιεῖν, οἷον ὀργίζεσθαι, θαρρεῖν, ἐπιθυμεῖν, ὅλως αἰσθάνεσθαι,
parece que de la mayoría, ni el padecer ni el actuar ocurren sin el cuerpo;
“por ejemplo, irritarse, tener coraje, tener apetito, todo sentir […]”.
Para la percepción de las pasiones, el cuerpo y la φύσις (naturaleza) son necesarios. En este sentido, es de anotar que, a diferencia de la mayoría de los demás héroes de la Ilíada, cuyos epítetos se refieren a características ajenas a su corporeidad, como Néstor, Odiseo o Héctor, el de Aquiles está directamente relacionado con su cuerpo y su físico: πόδας ὠκύς, el de los pies ligeros. En efecto, su epíteto resalta su cualidad física, que lo hace temible frente a los demás, como una caracterización de su personalidad, del mismo modo en que lo haría en el caso de Odiseo su prudencia o astucia.
Es preciso anotar además que los animales son seres cuya naturaleza les permite percibir las pasiones mediante los sentidos, pero que carecen de λόγος, como lo expone Aristóteles en Pol. 1.1253a.5. Pues bien, antes del asesinato de Héctor, las palabras llenas de rencor de Aquiles lo muestran dispuesto a renunciar a su carácter de humano con tal de lograr venganza por la muerte de Patroclo (Il. 22.345-347):
μή με κύον γούνων γουνάζεο μὴ δὲ τοκήων·
αἲ γάρ πως αὐτόν με μένος καὶ θυμὸς ἀνήη
ὤμ’ ἀποταμνόμενον κρέα ἔδμεναι, οἷα ἔοργας,
¡No me implores, perro, por mis rodillas ni por mis progenitores!
¡Ojalá de algún modo a mí mismo la fuerza y mi ánimo me permitieran,
ay de mí, ya desmembrada, tu carne comer, por cuantas cosas has hecho!
Expuestos de manera sucinta estos rasgos, se puede afirmar que Aquiles se muestra como un ser pasional en la Ilíada. Y es la ira la pasión que mueve al ánimo o al alma a vengar el cuerpo de su amado Patroclo (Il. 18.87):
[…] ἐπεὶ οὐδ› ἐμὲ θυμὸς ἄνωγε
ζώειν οὐδ’ ἄνδρεσσι μετέμμεναι, αἴ κε μὴ Ἕκτωρ
πρῶτος ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃ,
Πατρόκλοιο δ’ ἕλωρα Μενοιτιάδεω ἀποτίσῃ.
[…] pues mi ánimo me ha ordenado
no vivir ni entre hombres estar, a menos que Héctor
primero por mi lanza golpeado en su ánimo sea destruido,
y la compensación por Patroclo meneácida haya pagado.
El término que traduzco por ánimo es θυμός, el mismo que da origen a la palabra ἐπιθυμία, que se suele verter como “apetito” y que hace parte del listado de pasiones expuesto anteriormente en EN. De hecho, para continuar con el filósofo, en de An. 433b.5-10 vuelve a emplear el vocablo en dos ocasiones:
ἐπεὶ δ’ ὀρέξεις γίνονται ἐναντίαι ἀλλήλαις, τοῦτο δὲ συμ-
βαίνει ὅταν ὁ λόγος καὶ αἱ ἐπιθυμίαι ἐναντίαι ὦσι, γίνεται
δ’ ἐν τοῖς χρόνου αἴσθησιν ἔχουσιν (ὁ μὲν γὰρ νοῦς διὰ τὸ
μέλλον ἀνθέλκειν κελεύει, ἡ δ’ ἐπιθυμία διὰ τὸ ἤδη· φαί-
νεται γὰρ τὸ ἤδη ἡδὺ καὶ ἁπλῶς ἡδὺ καὶ ἀγαθὸν ἁπλῶς,
διὰ τὸ μὴ ὁρᾶν τὸ μέλλον),
Dado que los deseos se presentan contrarios entre sí, y esto sucede siempre que la razón y los apetitos sean contrarios, y dado que esto sucede entre quienes cuentan con percepción del tiempo (en efecto, el intelecto ordena resistir
debido al futuro, mientras que el apetito
parece que el placer inmediato es tanto placer absoluto como bien absoluto, debido a que no contempla el futuro).
Resaltaré dos aspectos del pasaje anterior. En primer lugar, aparece dos veces mencionado el término ἐπιθυμία; en una y otra ocasión, la palabra encuentra una noción antagonista: en el primer caso, se le opone λόγος;4 en el segundo, νοῦς. Por otro lado, es de considerar que el filósofo afirma que ὁ νοῦς es el encargado de ordenar resistir debido al futuro. La ἐπιθυμία, por el contrario, invita a rendirse al ahora, a la inmediatez. Desde ese punto de vista, se podría afirmar que quien atiende a los opuestos de la ἐπιϑυμία, es decir, ὁ νοῦς o ὁ λόγος, se atiene al futuro; quien obedece al ἐπιθυμεῖν, al presente. Por tanto, aquel que deja gobernarse por las pasiones está anclado al tiempo presente.