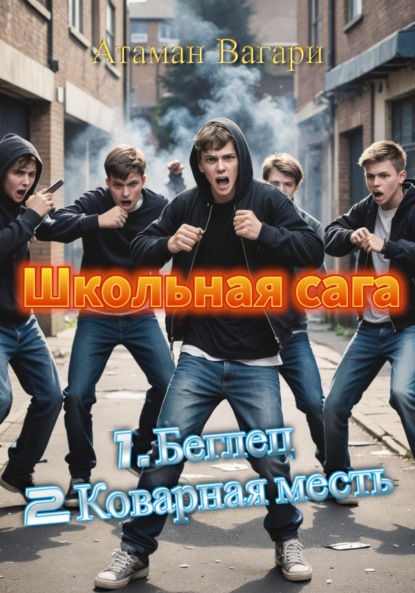Cinco pruebas de la existencia de Dios
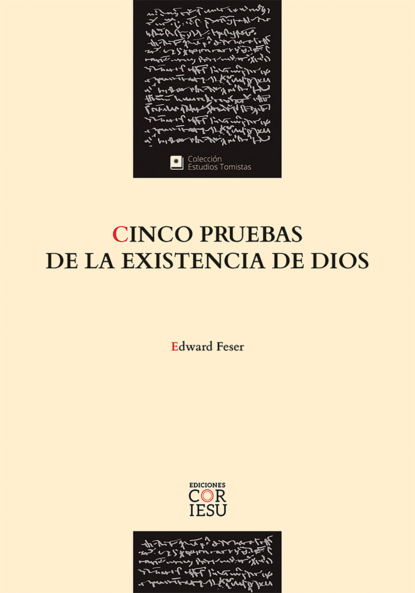
- -
- 100%
- +
Einstein y el cambio
A veces se pretende que Einstein, o al menos la construcción que Hermann Minkowski añadió a su teoría de la relatividad, mostró que el cambio es ilusorio. En este modelo del universo entendido como un bloque de cuatro dimensiones, el tiempo es análogo al espacio, de modo que el pasado y el futuro son tan reales como el presente, igual que los lugares lejanos son tan reales como los cercanos. Por tanto, dice el argumento, no se actualiza ninguna potencia. Nuestra experiencia consciente del mundo nos lo presenta como si estuviera cambiando –como si el momento presente desapareciera en el pasado y diera paso al futuro–, pero en realidad no hay cambio. Objetivamente hablando, el pasado y el futuro existen exactamente del mismo modo que el presente.
Ahora, tales afirmaciones son controvertidas incluso entre los físicos, pero para nuestros propósitos no hace falta resolver ese debate19, pues incluso si supusiéramos, por avanzar la discusión, que el cambio no ocurre en el mundo físico objetivo, de aquí no se seguiría que el principio «todo lo que va de la potencia al acto tiene una causa» no tiene aplicación alguna, y esto por dos motivos.
Primero, porque la física, incluyendo la teoría de la relatividad, descansa sobre la evidencia empírica de la observación y la experimentación, que implica que los científicos tienen determinadas experiencias, como formular una predicción y después ponerla a prueba por medio de la observación, moverse de un estado de ignorancia a un estado de conocimiento, etcétera. Pero todo esto supone cambio. Por tanto, si no hay cambio alguno, entonces no hay tampoco tal cosa como tener las experiencias que proveen de evidencia empírica a cualquier teoría científica en nombre de la cual quepa tomar la posición de que no existe el cambio. Así, como ha señalado el filósofo de la ciencia Richard Healey, la visión de que la física muestra que todo cambio es ilusorio es incoherente20. Lo máximo que se podría pretender es que el cambio sólo existe en la mente, pero no en la realidad extramental. Lo que no puede decirse de modo coherente es que no haya cambio en absoluto. Pero si el cambio existe al menos en la mente, entonces hay algo de actualización de potencias, y esto es todo lo que hace falta para que el argumento aristotélico despegue.
Segundo, incluso si el cambio no existiera en el mundo físico, ni en la mente, ni en ningún sitio, aún así no se seguiría que tampoco existe la actualización de potencias. Pues, como he argumentado, no es sólo el cambio de una cosa lo que implica actualización de potencias, sino su misma existencia en cada momento. Por tanto, incluso si no hay cambio o actualización real en un universo einsteiniano tetradimensional, la mera existencia de ese universo como un todo –en un único instante atemporal, por así decirlo– implicaría la actualización de una potencia y, por tanto, la existencia de un actualizador distinto de ese mismo mundo. Tendría que haber una causa del hecho de que ese tipo de mundo, y no otro, fuera actual. De modo similar, incluso si no hubiera cambio en la mente humana, aún así tendría que haber una causa de la existencia actual de la mente.
En resumen, igual que la ley de la inercia de Newton, la relatividad de ningún modo socava el principio de que «todo lo que va de la potencia al acto tiene una causa». Lo máximo que hace es afectar a cómo aplicamos este principio, pero no a si tenemos que aplicarlo21.
La mecánica cuántica y la causalidad
Lo mismo debe decirse en respuesta a objeciones que apelan a la mecánica cuántica. Hay al menos tres objeciones de este tipo. La primera es que el carácter no-determinista de los sistemas cuánticos es incompatible con el principio de causalidad. La segunda es que las desigualdades de Bell implican que hay correlaciones sin explicación causal22. La tercera es que las teorías del campo cuántico muestran que hay partículas que pueden empezar a existir y dejar de existir al azar.
Respecto de la objeción que parte del indeterminismo, a veces se señala que la interpretación de variable oculta de de Broglie-Bohm aporta un modo determinista de entender los sistemas cuánticos23. Pero desde un punto de vista aristotélico, es un error suponer de entrada que la causalidad implica el determinismo. Para que una causa sea suficiente para explicar su efecto, no es necesario que lo cause de modo determinista: sólo es necesario que haga al efecto inteligible. Y esta condición se satisface en una interpretación no-determinista de la mecánica cuántica. En palabras de Robert Koons:
De acuerdo con la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, toda transición de un sistema tiene antecedentes causales: el estado cuántico de la onda anterior (en el caso de la evolución de Schrödinger) o el estado cuántico de la onda anterior sumado a la observación (en el caso del colapso del paquete de ondas)24.
Por lo que respecta a la objeción que parte de las desigualdades de Bell, a veces se sugiere que puede ser respondida concediendo que las influencias causales puedan viajar más rápido que la luz25, o permitiendo la causalidad retrospectiva o un marco de referencia absoluto, o postulando una ley por la cual dichas correlaciones tengan lugar26. A la objeción de que hay partículas que pueden aparecer y desaparecer porque sí en el vacío cuántico, Alexander Pruss responde que aquí también cabría proponer una teoría de variable oculta o, de modo alternativo, decir que es el sistema descrito por las leyes del campo cuántico el que causa dichos eventos, aunque de modo indeterminista27.
Por supuesto, todas estas propuestas despiertan muchas preguntas, y la interpretación de la mecánica cuántica es, en cualquier caso, algo notoriamente controvertido. Pero esto nos lleva al punto fundamental, que ya señalamos en respuesta a la objeción de la ley de la inercia. En palabras de Weishepl: «La esencia de la abstracción matemática […] tiene que dejar fuera de consideración el contenido cualitativo y causal de la naturaleza. […] Dado que la física matemática abstrae de todos estos factores, no puede decir nada acerca de ellos; no puede ni afirmar ni negar su realidad»28. Esto es tan cierto de la mecánica cuántica como de la newtoniana. Lo que tenemos es lo que Martin llama una «consideración parcial» de la realidad material por medio de su «matematización». Como dice Russell, la física deja «completamente ignorado […] el carácter intrínseco» de aquello que describe en términos de estructura matemática29.
Por tanto, que la cuántica no asigne una causa a un fenómeno sencillamente no implica que no la haya, dado que ni siquiera una teoría física completa podría capturar todos los aspectos del fenómeno que está describiendo. Que algo no esté en una representación de la naturaleza no equivale a representar que no está en la naturaleza. Que falte en la representación ni siquiera convierte en probable que falte en la naturaleza si ya sabemos de modo independiente que la representación lo va a dejar fuera incluso si está ahí. Por eso, si un artista representa una escena en blanco y negro, el hecho de que no haya color en el cuadro no muestra que no había color en la escena misma. La ausencia de color de la imagen es un resultado del método del artista, no una característica del fenómeno representado. De modo similar, la «matematización» a la que la física se confina, por su propia naturaleza, ya deja fuera la potencialidad y otras nociones esenciales de la causalidad como la entiende el aristotélico. Es el método el que drena de causalidad el mundo, siendo la mecánica cuántica algo así como un caso límite. La interpretación tetradimensional de la relatividad sería otro caso límite, con una imagen del mundo en la que no hay cambio ni potencia. En ambos casos tenemos teorías físicas que nos revelan no si la causalidad existe en el mundo, sino qué tipo de representación del mundo obtenemos al dejar de lado consistentemente nociones causales. Sacar de tales teorías conclusiones filosóficas acerca de la causalidad es confundir abstracciones por realidades concretas. Como sucedía con la crítica a partir de la inercia, pues, la objeción que acude a la mecánica cuántica ni siquiera está bien formulada.
Vale la pena añadir que hay incluso un sentido en el que la mecánica cuántica, si es que tiene alguna consecuencia para la causalidad en absoluto, en realidad apunta hacia la posición aristotélica, más que en su contra. Para ver cómo, pensemos una vez más en la analogía del artista que dibuja en blanco y negro. De nuevo, el cuadro por sí mismo no nos da ninguna prueba de que no había color en la escena representada, dado que sabemos que el uso exclusivo de materiales en blanco y negro por parte del artista nunca capturaría el color incluso si estuviera allí. Pero el uso de estos materiales podría indicar que sí hay color en tal escena, del siguiente modo. Estamos familiarizados con los dibujos que representan un contorno pintándolo con tinta negra: el de una cara, por ejemplo, como se hace en un cómic. En lo que se conoce como «fijar el color», ciertos contornos de una obra acabada se dibujan no con tinta negra, sino sólo con el color que será añadido posteriormente al esbozo en blanco y negro. Así, este esbozo inicial puede no incluir el contorno de uno de los lados de un objeto, trazándolo en cambio con el color que se añadirá posteriormente al conjunto. Si contempláramos sólo la obra de arte inacabada, en la que el color está ausente, este lado en concreto no lo veríamos, y tampoco, por consiguiente, esa parte del objeto. Pero podríamos, no obstante, inferir a partir de los contornos en negro que el resto del objeto –la parte que mostrará la obra en color– tiene que estar presente en la escena dibujada. Por ejemplo, podríamos deducir a partir de la presencia de diversas rectas y sombras que aquello que está siendo representado es un cubo, y deducir dónde irían los bordes que faltan. El espectador puede «rellenar» mentalmente lo que falta de la obra, lo que el cuadro acabado y en color habría representado.
Lo que estoy sugiriendo es que la mecánica cuántica y las teorías físicas en general son como la obra de arte en blanco y negro, y que en unión con principios metafísicos aristotélicos, como el principio de causalidad, son como esa misma obra una vez se completa en color. Y hay un sentido en el que la cuántica puede ser entendida como la obra en blanco y negro a la que se le añade una «fijación del color»: una obra de arte cuyas líneas no muestran, pero que no obstante sugieren, al menos de modo parcial, la presencia de causalidad en la realidad que está siendo representada. En particular, como sugirió Werner Heisenberg, la cuántica apunta a algo así como la noción aristotélica de potencia. Considerando las «expectativas estadísticas» que la cuántica asocia con el comportamiento de un átomo, Heisenberg escribió:
Uno quizás podría llamarlo una tendencia o posibilidad objetiva, una «potentia» en el sentido de la filosofía aristotélica. De hecho, creo que el lenguaje utilizado por los físicos cuando hablan de eventos atómicos produce en sus mentes nociones similares a ese concepto. Así, los físicos se han ido acostumbrando gradualmente a pensar en las órbitas electrónicas, etc., no como realidad, sino más como un tipo de «potentia»30.
Podríamos decir que la cuántica se acerca a la noción de potencia sin acto, en la medida en que representa –con su indeterminismo, sus desigualdades de Bell y la idea de partículas que aparecen en el vacío cuántico– la actualización de potencias sin aquello que las actualiza31. Y al mismo tiempo, la interpretación tetradimensional de la relatividad se acerca a la noción de acto sin potencia. Ahora, dado que la causalidad implica la actualización de una potencia, toda descripción que deje fuera cualquiera de los dos aspectos va a dejar fuera también la causalidad. En el caso del universo-bloque, lo que se deja fuera es cualquier potencia que necesite ser actualizada; en el caso de la cuántica, cualquier cosa que actualice la potencia. En ambos casos, lo que está ausente lo está no porque falte en la realidad, sino porque está llamado a faltar en una descripción consistentemente matematizada de lo real.
Por último, igual que con la inercia, las objeciones que recurren a la mecánica cuántica apelan a las leyes de la física. Y como ya ha sido señalado, para el aristotélico una ley física es una descripción abreviada del modo en el que una cosa se comportará dada su naturaleza o forma. Así, explicar algo en términos de las leyes de la física difícilmente es una alternativa a explicarlo en términos de la actualización de una potencia. Pues, ¿qué es lo que hace que realmente haya cosas con esa naturaleza o forma en vez de otra? ¿Qué hace que sea cierto que las cosas están gobernadas por las leyes de la mecánica cuántica en vez de por otras distintas? ¿Qué actualiza esa potencia, en concreto?
Consideremos la desintegración radiactiva, que suele ser vista como indeterminista y que, por ende, es utilizada habitualmente para poner en cuestión el principio de causalidad. En particular, veamos este ejemplo del filósofo de la ciencia Phil Dowe:
Supón que tenemos un átomo de plomo inestable, por ejemplo Pb210. Dicho átomo puede desintegrarse, sin interferencia externa, por desintegración alfa en un átomo de mercurio Hg206. Supón que la probabilidad de que suceda esto en el siguiente minuto es x. Entonces
P(E|C) = x
donde C es la existencia del átomo de plomo en un determinado momento t1, y E es la producción del átomo de mercurio en el minuto inmediatamente subsiguiente a t132.
Desde un punto de vista aristotélico, lo que está sucediendo aquí es simplemente que el Pb210 se comporta, igual que el resto de objetos naturales, de acuerdo con su forma o naturaleza. El cobre, dada su forma o naturaleza, conducirá electricidad; un árbol, dada su forma o naturaleza, echará raíces en la tierra; un perro, dada su forma o naturaleza, tenderá a perseguir gatos y ardillas. Y el Pb210 es el tipo de cosa que, dada su forma o naturaleza, es tal que hay una probabilidad x de que se desintegre en el siguiente minuto. La desintegración no es determinista, pero eso no implica que sea ininteligible. Se fundamenta en lo que es ser Pb210 en contraposición a cualquier otra cosa, esto es, se fundamenta, de nuevo, en la naturaleza o forma del Pb210. Esto es lo que la filosofía aristotélica llamó la «causa formal» de una cosa. Existe también una «causa eficiente» o generadora: a saber, lo que sea que originalmente generó el átomo de Pb210 en algún punto del pasado (fuera cuando fuera). Y, más relevante para nosotros, existe también una causa eficiente más profunda que mantiene el átomo de Pb210 en la existencia aquí y ahora. Que algo exista aquí y ahora como un átomo de Pb210, con su tendencia no-determinista a desintegrarse, más que como cualquier otra cosa o que no existir en absoluto, presupone ello mismo la actualización de una potencia. Y esa actualización tiene que tener una causa en algo que ya sea actual. Así, apelar al carácter indeterminista de la desintegración radiactiva de ningún modo elimina la causalidad que requiere un actualizador puramente actual. Sencillamente ejemplifica que algunas situaciones causales son más complejas que otras33.
Dowe señala aún otro punto que refuerza la conclusión de que ejemplos como los del Pb210 lo único que muestran es que no toda la causalidad es determinista, pero no que no haya causalidad en absoluto en la desintegración radiactiva:
Si meto un cubo de Pb210 en el cuarto y acabas enfermo por radiación, entonces sin duda alguna soy responsable de ello. Pero en este tipo de situación, no puedo ser moralmente responsable de un acción de la cual no soy causalmente responsable. Ahora, la cadena causal que une mi acción y tu enfermedad involucra una relación constituida por múltiples conexiones como la que acabo de describir [en el fragmento citado más arriba]. Por tanto, pretender que C no causa E sobre la base de que no hay entre ambos ningún enlace determinista implicaría que no soy moralmente responsable de que acabes enfermo. Lo cual es de enfermos34.
Dowe también señala que «los científicos describen tales ejemplos de desintegración como casos de producción de Hg206 […] [y] ‘producción’ es prácticamente un sinónimo de ‘causalidad’»35. Esto suena paradójico sólo si confundimos falazmente la causalidad determinista con la causalidad como tal.
¿Ciencia obsoleta?
A veces se pretende que, incluso dejando de lado consideraciones acerca de la inercia, la relatividad y la mecánica cuántica, los argumentos del tipo que he estado defendiendo descansan sobre presupuestos científicos obsoletos. Algunas veces esta objeción toma la forma de una declaración grandilocuente, según la cual el aristotelismo como cosmovisión general ya fue refutado hace tiempo por la ciencia moderna. Así (se concluye), un argumento aristotélico acerca de la existencia de Dios es hoy igual de relevante que una astronomía aristotélica. El problema con estas objeciones es su escaso rigor intelectual, pues mezclan temas que han de mantenerse separados. «Aristotelismo», como etiqueta para el sistema de pensamiento contra el cual se rebelaron los filósofos y científicos modernos, se extiende a una enorme variedad de ideas y argumentos filosóficos, científicos, teológicos y políticos. Es cierto que determinadas tesis específicamente científicas asociadas con el aristotelismo medieval han sido refutadas por la ciencia moderna, como el geocentrismo, la antigua teoría de los elementos y la idea de que los objetos tienen lugares concretos hacia los que se mueven por naturaleza. Pero de esto sencillamente no se sigue que toda idea que pueda ser caracterizada de «aristotélica» haya sido igualmente refutada por la ciencia. Por ejemplo, la ciencia de ningún modo ha refutado la idea de que el cambio implica la actualización de una potencia, que es una tesis filosófica o metafísica, más que científica. Por el contrario, como ya he señalado, dado que la misma actividad de la ciencia presupone la existencia del cambio (en la medida, por ejemplo, en que la observación y la experimentación presuponen la transición de una experiencia perceptiva a otra), el aristotélico argumentaría que cualquier teoría científica posible presupone la actualización de potencias. En otro capítulo discutiré más en detalle las maneras en las que la ciencia descansa sobre fundamentos filosóficos o metafísicos que sólo el filósofo, y no el científico, puede justificar racionalmente. Los argumentos defendidos en este libro descansan sobre estos fundamentos metafísicos, más profundos y seguros desde un punto de vista racional, y no en tesis que puedan ser en principio socavadas por la ciencia natural.
Otras veces, en cambio, la susodicha objeción ataca los ejemplos concretos usados en este tipo de argumentos por descansar sobre presupuestos científicos erróneos. Por ejemplo, en la presentación informal del argumento hablé de una mesa que sostenía una taza de café, y que sólo podía hacer tal cosa porque estaba, a su vez, siendo sostenida por el suelo. Pero alguien familiarizado con el libro La naturaleza del mundo físico, de Arthur Eddington, podría concluir que estamos ante un ejemplo defectuoso. Como es sabido, Eddington empieza su libro contrastando el modo en el que el sentido común entiende una mesa con cómo la describe la ciencia moderna36. El sentido común considera la mesa como un solo objeto extenso y sustancial. La física, en cambio, la describe como una nube de partículas, en su mayoría espacio vacío. Cuando un objeto descansa sobre la mesa, la razón por la cual no cae a través de esta nube de partículas es que éstas continuamente chocan contra su parte inferior y lo mantienen así a un nivel estable. Pero el objeto mismo es también esencialmente una nube de partículas que chocan contra la mesa. Por tanto (podría decir la objeción), la imagen de sentido común del suelo sosteniendo una mesa que sostiene una taza simplemente tiene los detalles científicos mal, con lo que un argumento que apele a tales ejemplos estará pobremente fundamentado.
Pero a pesar del halo ficticio de exquisitez científica, estas objeciones son en realidad bastante absurdas. Uno de los problemas es que presuponen que la imagen de sentido común del mundo y la descripción dada por la física están en competición, como si no pudiéramos aceptar ambas y tuviéramos que elegir una de las dos. Y esta suposición es, como mínimo, controvertida37. Que el suelo, la mesa y la taza estén hechos de partículas que chocan las unas con las otras simplemente no implica que, al fin y al cabo, no sea cierto que el suelo sostiene la mesa y la mesa, la taza. Por sí mismos y sin mayor argumentación, el tipo de detalles descritos por Eddington sólo nos dan el mecanismo por el cual sucede tal cosa.
Observemos también cómo de selectiva es esta objeción. Cuando un ingeniero explica lo gruesa que tiene que ser una base de hormigón para sostener un edificio, o cuando un médico describe cómo un disco herniado es incapaz de sostener la columna vertebral, nadie se mete en minucias sobre la física de partículas para decir que en realidad lo que pasa es que las partículas que forman el hormigón y el edificio, o el disco y la columna, están chocando unas con otras mientras viajan por un espacio que en su mayoría es vacío. Nadie pretende que, por culpa de esto, la ingeniería y la medicina descansen sobre nociones científicamente obsoletas. Se entiende que estos detalles de la física son irrelevantes con respecto a lo que están diciendo el ingeniero y el médico, y que por tanto, para sus propósitos, pueden ser tranquilamente ignorados. Pero entonces es puro alegato especial pretender que un argumento acerca de la existencia de Dios que apele a ejemplos similares sí es, de algún modo, sospechoso desde un punto de vista científico.
Pero hay un problema aún más grave. Incluso si hubiera algún conflicto entre la física moderna y la descripción de sentido común de la mesa y la taza o la cadena y la lámpara, esto no socavaría de ningún modo el argumento aristotélico acerca de Dios. Pues los detalles científicos en cuestión son completamente irrelevantes por lo que respecta al objetivo de los ejemplos, que es introducir nociones como la actualización de potencialidades y la distinción entre una serie jerárquica y una serie lineal. Y estas ideas tienen aplicación tanto si pensamos en términos de mesas sosteniendo tazas, de nubes de partículas chocando unas con otras o en otros términos completamente distintos. Los detalles científicos en cuestión afectarán sólo a cómo utilizamos estas nociones, no a si tenemos que utilizarlas.
Aquí vemos de nuevo cómo de selectivas son estas acusaciones de mala ciencia contra los argumentos teístas. Cuando un físico ilustra algo pidiendo que imaginemos lo que nos pasaría si cayéramos en un agujero negro o cabalgáramos sobre un rayo de luz, a nadie le parece inteligente responder que los fotones son demasiado pequeños como para sentarse en ellos o que la gravedad nos desgarraría mucho antes de llegar al agujero negro. Todo el mundo entiende que estas objeciones serían pedantes y pasarían por alto completamente lo que el físico está intentando decir. Pero criticar ejemplos como los de la mesa sosteniendo la taza porque ignoran el aspecto de la situación desde el punto de vista de la física de partículas es igual de pedante y trivial, y seguiría siéndolo incluso si hubiera un conflicto entre la física y el sentido común.
¿Son reales las series jerárquicas?
Hay otra objeción a partir de la ciencia que el crítico puede intentar plantear. He dicho que cualquier paso en una serie lineal de causas y efectos que se extiende a través del tiempo presupone una serie causal jerárquica más fundamental cuyos miembros existen todos juntos en ese momento concreto. ¿Pero hay acaso causas y efectos que existan simultáneamente de este modo? Es verdad que en nuestro día a día nos expresamos como si existieran. Decimos, por ejemplo, que cuando uno empuja una piedra con un palo, el movimiento del palo y el de la piedra son simultáneos. ¿Pero no es esto cierto sólo en un sentido laxo? Si lo midiéramos con instrumentos de precisión, ¿no veríamos una ligera diferencia de tiempo entre el movimiento del palo y el de la piedra? O, por poner un ejemplo utilizado anteriormente, ¿no habría una ligera diferencia de tiempo entre el movimiento de las partículas de la mesa y el de las de la taza, de modo que el hecho de que la taza esté siendo sostenida en esa posición no es exactamente simultáneo con lo que está ocurriendo en la mesa? Aún más, ¿no pone en duda la teoría de la relatividad toda esta idea de lo simultáneo?