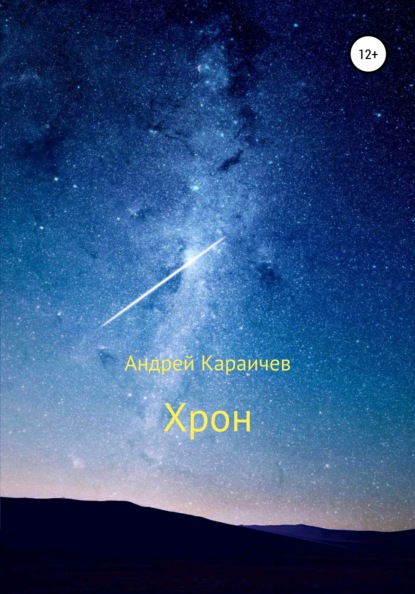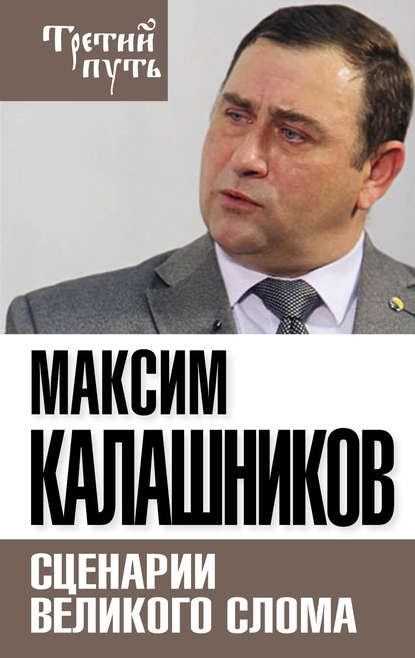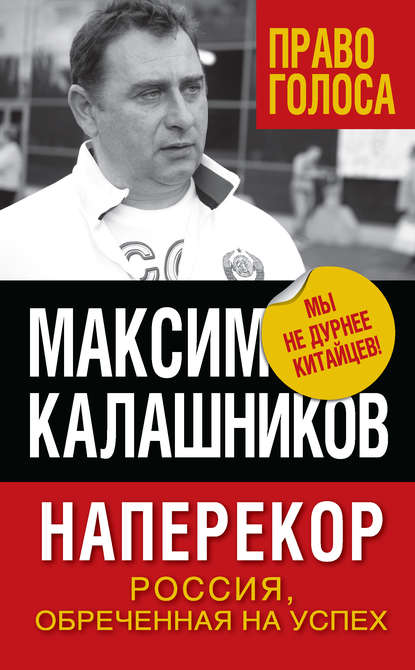Filosofía y estética (2a ed.)

- -
- 100%
- +
El afán integrador, globalizador y holista de la imaginación choca con las ambiciones analíticas y sintéticas del entendimiento, con su frenesí segregacionista y desmigajador. Comparecen uncidos el aherrojamiento político y la colonización humillante de la imaginación bajo la férula de la razón. Schiller abjura de la antropología que ha surgido triunfante del giro copernicano del Idealismo y de la Revolución Francesa, de la ciencia filosófica y de la praxis política.17 Esta forma expositiva de la filosofía tiende a hacer de la imaginación una cautiva del entendimiento, usurpando la naturaleza libre de aquélla:
Es inexorablemnte perentorio que, allí donde lo que importa no es otra cosa que la consecuencia estricta en el pensar, la imaginación niegue su carácter arbitrario y aprenda a subordinar y sacrificar a las necesidades del entendimiento su esfuerzo en pos de la máxima sensibilidad posible en las representaciones y de la máxima libertad posible en la conexión de las mismas. Por eso la exposición [científica] tiene que estar dispuesta de tal modo que logre reprimir, mediante la exclusión de todo lo individual y lo sensible, aquel esfuerzo de la imaginación, y poner límites a su inquieto impulso poético (Dichtungstrieb) mediante la precisión en la expresión y mediante la legalidad en el progreso de su arbitrio en las combinaciones (íd., 6).
La forma científica violenta la imaginación y agravia la forma de la belleza que le es inherente. La forma popular parece de entrada conciliable con la libertad, en la medida en que está concebida para un público profano y se permite una mayor laxitud en el manejo de los conceptos frente al rigor de la exposición científica. Prefiere las intuiciones y los casos particulares a los conceptos, y, por consiguiente,
la imaginación entra mucho más en juego en la exposición popular, pero siempre sólo la reproductiva (renovando representaciones recibidas), y no la productiva (demostrando su fuerza autoformadora). Las intuiciones y los casos particulares continúan estando demasiado sometidos al cálculo y a la precisión como para hacer olvidar a la imaginación que aquí actúa meramente al servicio del entendimiento. Aunque la exposición se mantiene algo más cerca de la vida y del mundo sensible, sin embargo, todavía no se pierde en el mismo. La presentación todavía continúa siendo, por tanto, meramente didáctica, pues para ser bella le faltan aún dos de las más nobles propiedades, sensibilidad en la expresión y libertad en el movimiento.
La presentación deviene libre cuando el entendimiento, aun determinando la conexión de la ideas, lo hace con una legalidad tan oculta que la imaginación parece proceder con plena arbitrariedad y seguir meramente el azar de la conexión temporal. La presentación se torna sensible cuando oculta lo universal en lo particular y le entrega a la fantasía la imagen viva (la representación total) (íd., 8).
El mecanicismo intelectual se contenta con conceptos, esto es, representaciones mutiladas; el populismo didáctico no consigue desprenderse del lastre conceptual, y esta dependencia restringe la imaginación a su facultad reproductiva, le incapacita para hallar el punto de unión entre imaginación y entendimiento, entre arbitrariedad y necesidad, punto sólo al alcance del modo de escribir bello. Únicamente de la mutua fecundación de las facultades sensibles y espirituales, que en el plano del discurso se traduce en una interacción entre imagen y concepto, cabe esperar la reconciliación. Fichte, en cambio, apuesta por la alternancia entre ambos, considerando esa pretendida interacción un factor de confusión entre el pensamiento común y el pensamiento filosófico. Para Schiller ello es un síntoma de que su detractor sigue estando del lado de las escisiones, entronizando una humanidad apocada y herida. La exposición científica o popular a las que se ciñe Fichte son el eco agónico de una filosofía moribunda o ya póstuma. La revolución política ilustrada y la revolución filosófica idealista unen así sus destinos. La muerte, lo inerte, es su seguro colofón. Una presentación bella, sin embargo,
es un producto orgánico, donde no sólo vive el todo, sino que también las partes individuales tienen su propia vida; la presentación científica es una obra mecánica, donde las partes, sin vida por sí mismas, mediante su concordancia le confieren al todo una vida artificial (íd., 9).
Regresa uno de los conocidos resabios antifichteanos en Schiller, que opone a la unilateralidad de la reflexión filosófica la multilateralidad de la educación estética. Sin embargo, hasta cuando el discurso de la WL se encarama al punto álgido de una árida exposición científica, Fichte decide activar también él la totalidad de las facultades humanas:
La WL debe agotar el hombre entero; por eso sólo puede ser captada por la totalidad de sus facultades. No puede llegar a ser una filosofía con vigencia universal, mientras la educación siga matando en tantos hombres una fuerza anímica (Gemütskraft) en provecho de otra, la imaginación en provecho del entendimiento, el entendimiento en provecho de la imaginación; e incluso ambas en provecho de la memoria; mientras esto dure, tendrá que encerrarse en un círculo estrecho.18
El sino de la revolución política y de la idealista coinciden en Fichte, obstinado en defender filosóficamente un acontecimiento del que ya ha apostasiado la flor y nata de la intelectualidad germana, incluido Schiller, el otrora ciudadano de honor de Francia aclamado por la Asamblea. Ellas han acabado con la plenitud de la vida, han fraccionado a la humanidad sumiéndola en un permanente estado de extrañamiento y convulsión:
Cuántos hombres no hay que no se asustan ante un crimen cuando se trata de alcanzar un fin loable persiguiendo un ideal de felicidad política por todos los medios abominables de la anarquía, pisoteando leyes para dejar sitio a otras mejores, no teniendo el menor escrúpulo al abandonar a la miseria a la generación presente para asegurar así la dicha de las futuras. El aparente desinterés de ciertas virtudes les da una aureola de pureza que los hace suficientemente osados para resistirse al deber, y en algunos su fantasía juega haciendo la curiosa trampa de querer ir más allá de la moralidad, de querer ser más racional que la razón (íd., 26).
La exposición filosófica y la popular son cómplices del jacobinismo, de una política radical que cohonesta el moralismo y el hiperracionalismo. Este estilo es apropiado para seres descarnados.19 Lo «verdaderamente bello» en la presentación «no se dirige al entendimiento en particular, sino que habla como unidad pura a la totalidad armónica del hombre», y requiere siempre el concurso de las fuerzas sensibles y espirituales del hombre entero (íd., 13-14). Los argumentos de Schiller riman perfectamente con los blandidos en sus cartas a Fichte del 3 y 4 de agosto del mismo año. El énfasis en tomar las facultades anímicas en su integridad, sin expolios ni prioridades, es peraltado por el lustre que adquiere la individualidad viva, insustituible e inextinguible. La virtud mágica de la dicción bella estriba en la relación feliz que establece entre la libertad y la necesidad, que no amenaza el «libre juego de la imaginación» (íd., 15) sino que lo potencia:
Lo que más coadyuva a esta libertad de la imaginación es la individualización de los objetos y la expresión figurada o impropia; aquélla para acrecentar la sensibilidad, ésta para producirla allí donde no esté presente. Al representar (reprdsentieren) el género mediante un individuo y presentar (darstellen) un concepto universal en un caso particular, le quitamos a la fantasía las cadenas que le había puesto el entendimiento y le damos plenos poderes para mostrarse creadora (íd., 9).
Fichte repudia el estilo plástico, el lenguaje figurado de Schiller, porque exige, para su comprensión, una traducción previa al lenguaje conceptual –redundancia superflua a la par que capciosa. Mas Schiller no pretende enseñar magistralmente (lehrern) ni ser una suerte de instructor o profesor (Lehrer) –aspiración que le imputa a su interlocutor–, no ambiciona adoctrinar ni sentar cátedra para transmitir meros conocimientos exánimes.20 Su ideal de escritor
no limita su influencia a comunicar meramente conceptos muertos, [sino que] abraza con viva energía lo vivo y se apodera del hombre entero, de su entendimiento, de su sentimiento, de su voluntad al unísono (íd., 15).
La presentación viva, la exposición de la «individualidad generalizada»,21 no puede excluir la expresión colmada de imágenes y ha de esmerarse en desposar ésta con la conceptual:
Un maestro de la buena presentación debe poseer la habilidad de transformar el trabajo de la abstracción instantáneamente en materia para la fantasía, en transponer (umsetzen) conceptos en imágenes, en disolver razonamientos en sentimientos y en ocultar la estricta legalidad del entendimiento bajo una apariencia de arbitrariedad.22
El dechado expositivo de Schiller ha de cultivar la simbiosis concepto-imagen, la sinergia espíritu-sensibilidad.
Luego en esta controversia estilística se encuentran involucrados estratos profundos de sus respectivas cosmovisiones, estratos suspendidos de criterios literarios y estéticos (piénsese, p. ej., en la diferente y decisiva aclimatación de la imaginación en el seno de ambas teorías), amén de los hermenéuticos, en contra de la tesis gadameriana. Esta polémica no sólo vislumbra una hermenéutica divergente, sino también una diversa filosofía del arte.
3. La hermenéutica fichteana: el espíritu y la letra del criticismo
Esta contienda incuba un tema que estallará con motivo de la disputa del ateísmo. Nos referimos, por un lado, a la relación entre filosofía científica y filosofía popular –ahora abordada desde la orilla idealista–; por otro, a la presunta correspondencia entre la crítica y el sistema en el kantismo con la letra y el espíritu en la filosofía. Schiller manifiesta su decepción por el tratamiento que Fichte le dispensa a ambas cuestiones, decepción que emplea a guisa de coartada para negarle al ensayo en lid el plácet para Las Horas.
3.1 Usos fichteanos de la escritura popular
La expresión «popular» (popular, Popularitat) prolifera en la obra de Fichte.23 Una criba de sus ocurrencias nos permite discernir entre un uso no sistemático y uno sistemático. Dentro del no sistemático cabe afinar más. En primer lugar, esa etiqueta designa trabajos no científicos que se dirigen expressis verbis «al gran público».24 Aquí se encuadran los panfletos animados de una vocación pedagógica –desde la Reivindicación de la libertad de pensamiento y las Contribuciones sobre la Revolución Francesa25 de 1793 a los celebérrimos Discursos a la nación alemana (1806)–, los artículos espoleados por la disputa del ateísmo y el escrito filosófico-popular por excelencia, El destino del hombre (1800), que ofrece la mejor definición de este género:
En consecuencia, mi libro no está destinado a los filósofos de profesión, y éstos no hallarán en él lo que no hayan encontrado en los demás libros del mismo autor. Este libro debe ser inteligible para todos aquellos lectores que están en situación de comprender un libro cualquiera.26
«Popular» se aplica, por tanto, a un discurso comprensible para el público en general y no versado en filosofía, aligerado del verbo críptico de las escuelas y los especialistas.
Esta expresión menudea igualmente en los trabajos de índole más doctrinal y especulativa para designar aquellos pasajes en que Fichte, mediante una presentación simplificada, pretende facilitar al lector u oyente el acceso a problemas tratados científicamente, o compendia cuestiones complejas. Así lo indica el giro «o dicho de modo vulgar» (popular ausgedrückt) (GA I/2, 442) en el FDC, donde irrumpe otro significado, en este caso peyorativo: la filosofía popular (o la vacía filosofía de fórmulas):
Una filosofía que, en todos los confines donde ella no puede seguir adelante, se remite a un hecho de conciencia (Tatsache des Bewusstseins), tiene mucho menos fundamento que la desacreditada filosofía popular.27
Aquí equivale –con una clara intención combativa– a superficial, irreflexiva, inexacta, infundada.28
Entre 1804 y 1806 Fichte desarrolla un concepto de lo popular de alcance sistemático, cuyo trasfondo son los rescoldos de la disputa del ateísmo. Su penosa experiencia –que le llevaría a renunciar temporalmente a la publicación de sus obras convencido de la necesidad de acompañar la versión escrita con la exposición oral– le corrobora que la época no está madura para la filosofía trascendental. Por eso le urge elaborar una forma no tan estrictamente rigurosa de transmitir ideas filosóficas que se corresponda con el nivel de reflexión adquirido por sus coetáneos.29 La tarea de la filosofía popular y la de la científica son complementarias, pues merced a la primera se supera la carencia de la segunda, esto es, su comunicabilidad restringida, y gracias a la científica se compensa el déficit de la popular, esto es, la indemostrabilidad de sus presupuestos. En los escritos que traducimos, fechados mayoritariamente en 1794 y 1795, se entrecruzan los dos sentidos de «popular» precitados, anticipando la relación, que elaborará diez años más tarde, entre filosofía popular y filosofía científica, y, por tanto, son precursores de su importante uso sistemático.30 Además, las tres lecciones académicas Sobre la diferencia entre el espíritu y la letra en la filosofía merecen engrosar, junto a Sobre el concepto de la WL (1794) y las dos Introducciones de 1797, el repertorio de obras en las que «se filosofa sobre el filosofar de la WL, y que, por consiguiente, sirven de introducción a este sistema» (GA I/2, 159). Son todas ellas contribuciones a la crítica de la filosofía más bien que a la filosofía misma. En estas lecciones populares –que participan en el plan más vasto que titula «Moral para sabios»–31 el autor se permite no demostrar sus conclusiones derivándolas de sus primeros principios (cometido que cumple en sus trabajos técnicos), sino que se apoya, como guía propedéutica, en los difusos sentimientos de su audiencia hasta alcanzar cotas discursivas más alambicadas.
3.2 La letra de las Críticas contra el espíritu trascendental
Acerca del segundo apartado temático nos parece crucial, amén de la diatriba contra la filosofía trascendental (esto es, kantiano-fichteana) contenida en la decimotercera de las Cartas sobre la educación estética de Schiller (EE, 213), la tremebunda carta pública de Kant conocida como Declaración a propósito de la Doctrina de la ciencia de Fichte, publicada en la Allgemeine Literatur-Zeitung del 28 de agosto de 1799. El mensaje es lapidario pero rotundo: la WL no sólo no se atiene a la letra del criticismo –Schiller, por contra, piensa que Fichte se ha decantado por una interpretación literal del kantismo–, sino que traiciona y pervierte su espíritu –aquí sintonizan el profesor de Königsberg y el artista, aunque éste osa acusar a aquél de haber sido también excesivamente literal en la exégesis de su propia doctrina:
Respondiendo a la solemne invitación que me dirige en nombre del público el recensor del Esbozo de la filosofía trascendental de Buhle en el n° 8 de la Literatur-Zeitung de Erlangen del 11 de enero de 1799, declaro que considero la WL de Fichte como un sistema completamente insostenible. En efecto, una pura WL no es ni más ni menos que una simple lógica que, con sus principios, no llega hasta los materiales del conocimiento, sino que abstrae de su contenido en tanto que lógica pura a partir de la cual es vano buscar un objeto real, y también por este motivo un trabajo tal nunca ha sido intentado; al contrario, a este propósito, cuando se trata de la filosofía trascendental, hay que propiciar una superación con miras a la metafísica. Ahora bien, en lo concerniente a la metafísica según los principios de Fichte, estoy tan poco de acuerdo en tomar parte en ella que, en una carta de respuesta, le aconsejaba cultivar, en lugar de sutilezas estériles (apices), sus magníficas dotes expositivas32 para aplicarlas con provecho a la Crítica de la razón pura, y fui despachado cortésmente con la declaración de que «él no perdería de vista, sin embargo, el aspecto escolástico (das Scholastische)». La cuestión de saber si considero el espíritu de la filosofía fichteana como un criticismo auténtico se responde por sí misma, sin que yo tenga necesidad de pronunciarme sobre su valor o falta de valor, pues no se trata aquí del objeto juzgado, sino del sujeto que juzga, y en este caso basta que yo me desolidarice de esta filosofía.
Debo remarcar, no obstante, que la pretensión de imputarme la intención de haber querido proporcionar simplemente una propedéutica a la filosofía trascendental, y no el sistema mismo de esta filosofía, me resulta inconcebible. Jamás he podido albergar semejante intención, pues yo mismo he celebrado el todo acabado (das vollendete Ganze) de la filosofía pura, en la Crítica de la razón pura, como la mejor marca distintiva de su verdad. Como a la postre el recensor33 afirma que la Crítica no hay que tomarla al pie de la letra (buchstäblich) respecto a lo que enseña textualmente [según sus palabras] (wörtlich) sobre la sensibilidad, sino que cualquier lector que quiera entender la Crítica debe primeramente adoptar el punto de vista (Standpunkt) apropiado (sea el de Beck o el de Fichte), porque la letra kantiana (kantische Buchstabe), al igual que la aristotélica, ha matado el espíritu.34 Luego declaro una vez más que, ciertamente, la Crítica hay que entenderla según la letra, y considerarla únicamente desde el punto de vista del entendimiento común, con tal de que esté suficientemente cultivado para este género de investigaciones abstractas.
Un proverbio italiano dice: «Que Dios nos proteja sólo de nuestros amigos, pues de nuestros enemigos ya nos guardaremos nosotros mismos». Hay amigos, por lo que dicen, de buenos sentimientos, bienintencionados para con nosotros, pero que, en la elección de los medios para favorecer nuestros propósitos, se comportan al revés (torpemente), e incluso por momentos deshonesta e insidiosamente, tramando nuestra ruina y aun así hablando el lenguaje de la benevolencia (aliud lingua promptum, alid pectore inclusum gerere),35 y frente a ellos y las trampas que tienden no se puede estar bastante sobre aviso. Pero, no obstante, la filosofía crítica, por su tendencia irresistible a satisfacer la razón tanto desde el punto de vista teórico como práctico– moral, debe sentirse convencida de que ningún cambio de las opiniones, ninguna mejora posterior o edificio doctrinal estructurado de otra forma la amenaza, sino que, a la inversa, el sistema de la Crítica, al reposar sobre un fundamento (Grundlage) plenamente seguro, se halla firme para siempre e incluso, en toda época futura, es indispensable para los fines supremos de la humanidad (AK XII, 370-371).
Fichte replicará indirectamente en una carta a Schelling, reproducida en la Allgemeine Literatur-Zeitung del 28 de septiembre de 1799:
Es cierto que la declaración comienza con algo que algún lector podría considerar como una demostración a partir de razones objetivas: la WL no sería ni más ni menos que una simple lógica, que, como lógica pura, abstrae de todo el contenido del conocimiento. Sobre este último punto estoy, como es evidente, enteramente de acuerdo con Kant, sólo que según mi terminología (Sprachgebrauch), la expresión WL no designa en absoluto la lógica,36 sino la filosofía trascendental o la metafísica misma. Nuestra disputa sería, por tanto, una simple disputa verbal (Wortstreit). Para saber quién de nosotros hace uso de este término –en su sentido correcto–, qué género de afección sería aquella que, después de haber atravesado una sucesión progresiva de espiritualizaciones, desemboque al cabo en el término WL, Kant debe, tanto como debo hacerlo yo, ir a la escuela de Herder (GA m/4, 76).
En esta polémica afloran algunas tesis hermenéuticas de ambos autores que conviene subrayar. Kant enarbola su hermenéutica especialmente en su confrontación con la tradición leibniziano-wolfíana, esto es, con Georg Friedrich Meier y Johann August Eberhard.37 En escasas ocasiones se prodiga Kant en el cuerpo a cuerpo, e incluso en el Prólogo a la segunda edición de la KrVhabía manifestado que a partir de entonces se iba a abstener de enzarzarse en debates.38 Con Eberhard y con Fichte –con el último más tímida, pero contundentemente– rompe su deliberada abstemia de polemista. Kant había dado alas a un modo de hacer y leer filosofía que no se ciñe al acatamiento a la letra, sino que busca el sentido en la idea en su conjunto, en la referencia al todo. El principio matriz de un sistema excede la mera letra. Este excedente es justamente lo que garantiza la comprensión del auténtico sentido. Autonomía hermenéutica y comprensión genuina del concepto de sistema se entrelazan. El esfuerzo de pensar por sí mismo (Selbstdenken) es la contraseña que permite franquear la letra para adentrarse en el núcleo genético del todo. Fichte esgrime con vehemencia esta recomendación para reivindicar el espíritu del criticismo contra su letra. Kant pretende escindir contenido y exposición de la filosofía, reconociendo en su caso la completud del primero y la incompletud de la segunda, cediendo a sus adeptos la tarea de paliarla mediante la pulimentación expositiva. Es la misión que le enconmienda a Fichte (GA III/3,101-102), quien, sin embargo, como corolario del encono con Schiller, no restringe el espíritu de la filosofía a la consecución de una presentación más lograda, pues forma y fondo aparecen sólidamente trenzados. El fondo es pluriforme, es versátil al exponerlo, pero el defecto de fondo no se resuelve puliendo la forma. La variedad de la letra ha de declinar un espíritu unitario. De ahí que Fichte se muestre interesado en penetrar el espíritu en la filosofía, pues la filosofía no es sino espíritu, y la letra del criticismo momifica su espíritu, neutralizando su esfuerzo en pos del estatuto de ciencia. La WL está imbuida de la hermenéutica kantiana, pero a la vez le estampa el cuño propio de una nueva filosofía. No se puede contentar, como le reclama Kant invocando el ejemplo de Beck, con aportar un «punto de vista» que sirva para apuntalar el edificio de la Crítica. Fichte es más ambicioso.
Con su acre Declaración Kant no augura, sin embargo, un retomo dogmático, escolástico, a la letra de su obra, sino que, fiel a su concepto cósmico o cosmológico de la filosofía, rehabilita el punto de vista del entendimiento común, «sólo que cultivado suficientemente». Con su prurito literalista no reputa de prístina la intención del autor, su propia auctoritas. Kant apela al Juicio como patrón interpretativo, en cuya Crítica ha suministrado las pautas del sensus communis como un antídoto contra la enajenación interpretativa, el ensimismamiento solipsista y la rapsodia subjetiva. La réplica de Fichte vía Schelling no cae en la insolencia, porque se sabe partícipe de un mismo horizonte de inteligibilidad del texto.39 La presunta exaltación de la letra en su Declaración antifichteana no se compadece con la rigurosa delimitación kantiana entre Ilustración e iluminismo oscurantista. La autonomía del Selbstdenken jamás puede vitorear el «egoísmo lógico» (logische Egoisterei) (AK XVI, 413-419) ni la indolencia de una razón pasiva calcificada por los prejuicios. La WL había sido estigmatizada por cohonestar un egoísmo de esa laya. En la búsqueda de un conjuro contra ese peligro que acecha a la filosofía trascendental ambos son aliados; por eso Fichte no puede lanzar un bumerán que luego le golpeará a sí mismo. A Schelling le dice:
Quién sabe dónde trabaja, ya ahora, la joven cabeza ardiente que buscará sobrepasar (hinauszugehen) los principios de la WL y probar sus inexactitudes y su incompletud. ¡Que el cielo nos conceda su gracia para que no nos limitemos a asegurar que son sutilezas estériles, en las cuales ciertamente no nos inmiscuiríamos, sino para que uno de nosotros o, si esto ya no nos fuera posible, en nuestro lugar alguien formado en nuestra escuela pueda demostrar efectivamente la nulidad de estos nuevos descubrimientos o bien, si es incapaz de ello, los acepte en nuestro nombre con gratitud (GA III/4,76; cf. III/2,93).