Horizontes culturales de la historia del arte: aportes para una acción compartida en Colombia
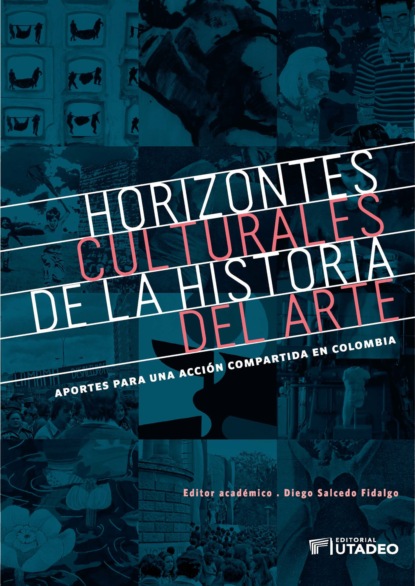
- -
- 100%
- +
La llamada “nueva historia del arte” de ese periodo, vinculada sobre todo con el auge de la historia social del arte, a partir de una crítica de los prejuicios de clase, raza, género y el colonialismo implícitos tanto en la definición de la “obra de arte”, así como en los discursos al respecto, plantea una visión dialéctica de imágenes de diversos orígenes que enriquece y problematiza el objeto de estudio y el canon disciplinar. Pero es sobre todo a partir de la crítica feminista y su enlace con ciertas tendencias interpretativas posestructuralistas que surgen propuestas alternas de escritura y epistemología de la historia del arte, que reivindican cuerpo, género y afecto como componentes clave de la experiencia artística y estética. Así, propician una muy distinta dinámica entre autor y espectador/lector, y planteamientos narrativos no lineales, transhistóricos y transdisciplinares.
Atender a la diferencia y no a la semejanza como base del análisis de la percepción y la recepción artísticas será fundamental para la implosión y reconfiguración de las narrativas canónicas desde una perspectiva dialógica, que concibe la mirada no como un fenómeno homogéneo, abstracto y universal, sino como un acto dinámico entre la obra de arte y un cuerpo situado en términos precisos de género, clase, edad, cultura y biografía vital, que se da en un espacio social en el que mirar implica una relación de poder.
Por ejemplo, Griselda Pollock en su ensayo “Modernidad y espacios de la femineidad”, publicado originalmente en Vision and Difference en 1988, desarrolla las implicaciones de la inclusión de la obra de Mary Cassatt y Berthe Morisot en la concepción y definición del Impresionismo, analizando las posibilidades del ejercicio de la mirada y el registro pictórico del espacio urbano para mujeres burguesas en el París de finales del siglo XIX, y la luz que arroja este análisis sobre las diferencias temáticas y de estructura compositiva entre las obras de estas mujeres y las de sus contemporáneos masculinos (Pollock 2007c). Inicia su ensayo con un enunciado y varias preguntas y respuestas:
Todos aquellos que han sido canonizados como los iniciadores del arte moderno son hombres. ¿Se deberá a que no había mujeres involucradas en los movimientos artísticos de la primera modernidad? No. ¿Será acaso porque aquellas que lo estuvieron no fueron determinantes en la forma y carácter del arte moderno? No. ¿O tal vez es porque la historia del arte moderno celebra una tradición selectiva que normaliza, como el único modernismo, un conjunto particular de prácticas relativas a un género? Como resultado, todo intento de ocuparse de artistas que son mujeres, en esta temprana historia del modernismo, requiere de una desconstrucción de los mitos masculinos del modernismo (Pollock 2007c, 249).
De la investigación y el análisis de Pollock se desprende un cuestionamiento de la definición del Impresionismo a partir de tropos como el flâneur y la observación libre del escenario de la vida cotidiana, el ocio y los espacios públicos en la ciudad, ya que las obras de las autoras que estudia se enfocan mayormente en espacios domésticos y, cuando abordan espacios externos o públicos, suelen colocar una barrera entre un primer plano, el adentro, donde implícitamente se coloca el cuerpo de la pintora y el espacio afuera, lo cual refleja la diferenciación en el ejercicio de la mirada en su particular contexto histórico y social.
De análisis puntuales, fundados en un ejercicio riguroso de la historia social del arte desde una perspectiva de género, se desprende la necesidad de “diferenciar el canon”, como lo plantea Pollock en un texto de 1999, subtitulado “Deseo feminista y la escritura de las historias del arte” (Pollock 1999). “El encuentro del feminismo con el canon ha sido complejo y multi-estratificado”, advierte, implicando una acumulación de diversas prácticas que producen “una disonancia crítica y estratégica frente a la historia del arte que nos permite imaginar otras formas de ver y leer prácticas visuales distintas de aquellas encerradas en la formación canónica” (Pollock 2007a, 141).
Llama la atención en este enunciado la inclusión de varios términos —deseo, encuentro, escrituras (en plural) y prácticas visuales— que nos permiten observar en la consciente transformación del lenguaje utilizado la transformación política en la disciplina que conlleva el postulado feminista “Lo personal es político”. Al igual que la artista plástica y ensayista Mira Schor, en su ensayo “Patrilineage” (Linaje paterno) de 1997 (Schor 2007), el trabajo de Pollock, junto con un amplio concierto de voces que se visibilizan en los años ochenta y noventa, sugiere la necesidad de una radical reescritura de la historia del arte. Pero no se trata de reemplazar una postulación de verdad con otra, sino de implementar estrategias de escritura múltiples en entornos temporales, geográficos y sociales específicos, construyendo narrativas que sumen subjetividades —ficciones o versiones particulares de la historia—. Schor nota en este sentido que en la crítica de arte, aun la legitimación de mujeres artistas, suele basarse en referencias a autores masculinos, y propone la construcción de linajes maternos, que permitirían no sólo visibilizar otras artistas sino también plantear una red de relaciones históricas y transhistóricas distintas (Schor 2007).
La referencia al deseo nos advierte del abandono de una concepción anónima, distanciada y universalizante, tanto de la voz autoral como del sujeto en la escritura, a favor de una voz autorreflexiva que reconoce el deseo propio y el de los otros como un agente activo, una directriz en el establecimiento de relaciones, interpretaciones y lecturas del arte. Aquí se introduce, entonces, lo que el filósofo francés Gilles Deleuze entiende como afecto: “los afectos son devenires —relaciones de un cuerpo con otra cosa— que desbordan a aquellos que los experimentan y devienen otros” (Wenger 2012).
La escritura de Pollock potencializa explícitamente estos encuentros, entre sus vivencias cotidianas o recuerdos personales y sus preguntas e interpretaciones de la historia del arte, con lo cual enriquece la posibilidad del lector o la lectora de identificarse con el acto interpretativo como actualización de la obra1. Como anota la antropóloga Ruth Behar en su libro The Vulnerable Observer: Anthropology that Breaks Your Heart (El observador vulnerable: antropología que te rompe el corazón), al hacerse vulnerable, la autora propicia la apertura, la involucración afectiva y la autorreflexividad del lector, abriendo lo que Wolfgang Iser entendería como un espacio de indeterminación que invita a la ocupación o acción imaginativa, lo cual dinamiza el texto (Behar 1996).
En “The Case of the Missing Women” (El caso de las mujeres ausentes), una conferencia en la ocasión de su nombramiento en una cátedra académica, Pollock desarrolla un complejo discurso en diálogo crítico con la teoría psicoanalítica, en la que la pérdida de su madre en la adolescencia y los cuestionamientos que le provoca la ocupación de un lugar en la academia inglesa que sólo tardíamente había sido accesible para las mujeres, se enlaza con el análisis del retrato que realiza Mary Cassatt de su madre leyendo. Se trata de un ensayo íntimo en el que la autorreferencialidad permite referirse a la violencia y misoginia que todavía suscitan a menudo el acoplamiento de la maternidad y el intelecto en la academia: “el costo psicológico e impacto afectivo de trabajar como mujeres en contextos que repiten el crimen fundacional de la cultura moderna: el matricidio” (Pollock 2000, 234-235). Y a la vez remite a “la genealogía maternal como una imagen modélica para las relaciones sociales y producción cultural feministas” (Pollock 2000, 250), incluyendo las que construye la historia del arte. Este ensayo desborda los límites convencionales, y no sólo de la historia del arte, tanto al constituirse como un ensayo de crítica cultural con una metodología y bagaje teórico transdisciplinares, como al moverse libremente entre lo público y lo privado, y entre lo personal y lo académico; es un acto de transgresión que constituye la puesta en práctica de la teoría que enuncia, al poner sobre la mesa para el lector o la lectora la altamente sugestiva carga que eso implica.
También en “La mujer como signo: Lecturas psicoanalíticas” de Pollock, un ensayo que nominalmente se enfoca en el análisis de la obra del pintor y poeta prerrafaelita Dante Gabriel Rossetti, nos remite —a unas páginas del inicio del ensayo— a un performance que realizaron sus alumnas en 1979 con base en anuncios de cosméticos, para establecer un muy pertinente paralelismo entre la idealización de “La Mujer” —desprovista de la especificidad, complejidad y diversidad de la mujer de carne y hueso— en las dos instancias de la cultura visual (Pollock 2013, 220). Nuevamente, esta yuxtaposición, que enlaza la vivencia cotidiana con el ámbito de la historia del arte, subraya la relación integral entre la práctica académica y la vida, y así, la inserción social de nuestro campo de acción profesional.
La palabra “encuentros” también nos remite a la pluralidad de relaciones transhistóricas y transculturales que se pueden establecer en la vida, la mente humana y la historia del arte, en una escritura que, con el colega francés Georges Didi-Huberman, celebra la historia del arte como disciplina anacrónica (Didi-Huberman 2006). En Encounters in the Virtual Feminist Museum: Time, Space and the Archive (Encuentros en el museo virtual feminista: tiempo, espacio y el archivo), Pollock retoma el modelo del Atlas Mnemosyne de Aby Warburg y el planteamiento de la dialéctica de imágenes de Walter Benjamin, para experimentar con un modelo de escritura de la historia del arte que no sólo transgrede los principios históricos de unidad espacio-temporal y cronología, sino que además invierte la relación de imagen y texto en la experiencia del lector (Pollock 2007b). Cada capítulo inicia con una suerte de “museo imaginario” (Malraux 1996), en donde se confrontan obras de arte de diversos continentes y contextos históricos con publicidad, reproducciones y objetos cotidianos, como punto de partida para la elaboración de un discurso reflexivo que desarrolla relaciones analíticas y reflexiones teóricas a partir de estos encuentros, establecidos no por la historia sino por la autora, como práctica visual, curatorial y cuasiartístico/conceptual.
Este ejercicio de escritura con y a partir de imágenes (que tiene algo en común con un proyecto de escritura experimental sobre arte desarrollado en la web por el crítico y teórico James Elkins) busca sustraer el objeto artístico, y el concepto mismo del museo, del circuito de capital y consumo en el que se encuentra cada vez más atrapado (Elkins 2014). Comenta Pollock:
Lo que diferencia los estudios críticos feministas en las artes visuales inicia con las varias posibilidades que reclamamos para hacer seguimiento de las relaciones entre obras de arte, más allá de las categorías museales de nación, estilo, periodo, movimiento, maestro, cuerpo de obra, para que las obras de arte puedan hablar de algo más que los principios abstractos de la forma y el estilo, o el individualismo del autor creativo […] Si abordamos las obras de arte como proposiciones, como representaciones y textos, eso es, como sitios para la producción de significados y afectos por medio de sus operaciones visuales y plásticas entre sí y para espectadores/lectores, dejan de ser meros objetos para ser clasificados en términos de valoración estética o autoría idealizada. Las obras de arte piden ser leídas como prácticas culturales, negociando significados formados tanto por la historia como por el inconsciente. Piden la posibilidad de cambiar la cultura en la que intervienen, al ser considerados como creativas: agentes poéticos y transformadores (Pollock 2007b, 10, traducción propia).
Las nuevas tendencias en la escritura de la historia del arte que he ejemplificado aquí, principalmente con el trabajo de Griselda Pollock, buscan restituir la historia de arte como práctica que potencializa la tensión entre lo visible y lo invisible, el afecto y la política, sin reducirlo a una legibilidad estática. Nos permiten escribir en primera persona, desde el cuerpo, sin perder una postura dialógica capaz de transformar la docencia, la práctica de la investigación y la inserción social del campo.
Referencias
Barolsky, Paul. 1996. “Writing Art History”. The Art Bulletin, LXXVIII, n.° 3: 398-400.
Behar, Ruth. 1996. The Vulnerable Observer: Anthropology that Breaks Your Heart. Boston: Beacon Press.
Didi-Huberman, Georges. 2006. Ante el tiempo: Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
Elkins, James. 2000. Our Beautiful, Dry and Distant Texts: Art History as Writing. New York: Routledge.
Elkins, James. 2014. “Two book projects: What is Interesting Writing in Art History? and Writing with Images”. James Elkins, último acceso 14 de marzo de 2014, http://www.jameselkins.com/index.php/experimentalwriting/256-writing-with images.
Iser, Wolfgang. 1989. “El proceso de lectura”. En Estética de la recepción, editado por Rainer Warning, 149-164. Madrid: Visor.
Malraux, André. 1996. Le Musée imaginaire. Paris: Gallimard.
Pollock, Griselda. 1999. Differencing the Canon: Feminist Desire and the Writing of Art’s Histories. London: Routledge.
Pollock, Griselda. 2000. “On Mary Cassatt’s Reading Le Figaro or The Case of the Missing Women”. En Looking Back to the Future: Essays on Art, Life and Death, 227-273. London: Taylor and Francis.
Pollock, Griselda. 2007a. “Diferenciando: el encuentro del feminismo con el canon”. En Crítica feminista en la teoría e historia del arte, editado por Karen Cordero Reiman e Inda Sáenz, 141-158. México: Universidad Iberoamericana, UNAM, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, Curare.
Pollock, Griselda. 2007b. Encounters in the Virtual Feminist Museum: Time, Space and the Archive. London: Routledge.
Pollock, Griselda. 2007c. “Modernidad y espacios de la femineidad”. En Crítica feminista en la teoría e historia del arte, editado por Karen Cordero Reiman e Inda Sáenz, 249-282. México: Universidad Iberoamericana, UNAM, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, Curare.
Pollock, Griselda. 2013. “La mujer como signo: Lecturas psicoanalíticas”. En Visión y diferencia: Feminismo, feminidad e historias del arte, 217-272. Buenos Aires: Fiordo.
Preziosi, Donald. 1998. “Art History: Making the Visible Legible”. En The Art of Art History: A Critical Anthology, editado por Donald Preziosi, 13-18. Oxford: Oxford University Press.
Schor, Mira. 2007. “Linaje paterno”. En Crítica feminista en la teoría e historia del arte, editado por Karen Cordero Reiman e Inda Sáenz, 111-130. México: Universidad Iberoamericana, UNAM, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, Curare.
Wenger C., Rodolfo. 2012. “Conceptualizando los conceptos, perceptos y afectos. A propósito de la estética filosófica de Gilles Deleuze”. Perspectivas estéticas (blog). 30 de octubre, http://perspectivasesteticas.blogspot.com/2012/10/conceptualizando-los-perceptos-y-afectos.html
Utilizo aquí el concepto de actualización del texto por el lector que emplea la teoría de la recepción estética, y, en particular, Wolfgang Iser (Iser 1989).
El Taller 4 Rojo: entre la ficción exagerada y la documentación fidedigna 1
María Clara Cortés Polanía
Uno de los temas que surge al acercarse al colectivo Taller 4 Rojo es el carácter borroso de sus fronteras; estas se nublan cuando se indaga sobre quiénes hicieron parte del grupo, el tiempo que perduraron, la autoría de los trabajos y cuándo y por qué dejaron de trabajar conjuntamente. Es posible que la dificultad de categorizarlos en un campo específico (diseño, grabado, trabajo social, trabajo político) debido al carácter interdisciplinario de sus propuestas, haya contribuido a que su reconocimiento sea tangencial en la historia del arte. Esto, por supuesto, está siendo revaluado: varios grupos de investigadores como el equipo Transhistoria y el Taller de Historia Crítica del Arte, entre otros, han puesto sus ojos en los años setenta y, en particular, en el trabajo de este colectivo, revalorando y reconociendo sus aportes.

Figura 1. Elecciones de 1974. De: archivo archivo de Jorge Mora.

Figura 2. Lucha de tierras en Coconuco (Cauca), 1974.
De: archivo archivo de Jorge Mora.
Con el ánimo de mirar los procesos interdisciplinarios del colectivo, en este escrito parto de una serie de fotografías, que provienen del archivo de Jorge Mora Espinosa2. Se trata de una selección hecha del material gráfico y fotográfico que nos permite ver parte del trabajo documental del Taller 4 Rojo, participando en varios eventos: manifestaciones realizadas en el contexto de las elecciones de 1974 (en donde se puede ver a Diego Arango y a Nirma Zárate), la lucha de tierras en Coconuco (Cauca), una manifestación de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC) y algunas acciones del Movimiento Estudiantil.

Figura 3. Manifestación de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), 1976. De: archivo archivo de Jorge Mora.

Figura 4. Movimiento Estudiantil, 1970. De: archivo archivo de Jorge Mora.
Son documentos clave para entender el carácter del colectivo porque, por un lado, captan el clima de exaltación social y política que se vivía tanto en Colombia como en América Latina en los años setenta; y, por otro lado, porque revelan una dualidad intrínseca al trabajo del Taller 4 Rojo, que consiste en la tensión entre la documentación fidedigna y la ficción exagerada, que considero es el rasgo más inquietante de su trabajo gráfico. Un primer acercamiento permite ver que esta tensión se debe a la interrelación que hay entre los temas de denuncia que manejaban y la forma de trabajo en contacto directo con la sociedad; más adelante, sin embargo, veremos que esa dualidad refleja un rasgo particular de la realidad colombiana de ese momento.
El Taller 4 Rojo, pionero en el trabajo colectivo en Colombia, fue creado en 1972 y estaba conformado principalmente por Diego Arango (1942-2016), Nirma Zárate (1936-1999), Umberto Giangrandi (1943), Fabio Rodríguez Amaya (1950), Carlos Granada (1933-2015) y Jorge Mora Espinosa (1944).
Su fundación coincide con el auge de la creación gráfica en Colombia que tuvo lugar en las ciudades más importantes del país3. A diferencia de otros colectivos, la particularidad del Taller 4 Rojo consistió en combinar el trabajo gráfico con la participación en acciones sociopolíticas y con el desarrollo de una propuesta pedagógica moderna en la Escuela de Grabado que fundaron en el barrio La Candelaria.
La Escuela estaba dotada con maquinaria de avanzada que permitía elaborar trabajos de punta a nivel técnico. Nirma Zárate había llegado de estudiar en el Royal College of Art en Londres, en donde realizó una especialización en serigrafía; Umberto Giangrandi traía todo el conocimiento del muralismo y el grabado de su formación en Italia; y Diego Arango (artista y antropólogo) y Jorge Mora (diseñador gráfico) aportaban desde la fotografía. En el ámbito ideológico, los estudiantes recibían una formación crítica con contenido político para hacer un trabajo comprometido a nivel social, político, y práctico. De ahí surgía la importancia de hacer salidas por la ciudad para registrar escenas de la realidad social.
Por otro lado, el conocimiento de la historia del arte político se evidencia en las propuestas gráficas del Taller, en las exageraciones en la expresión, en los contrastes fuertes, y en una actitud física de carácter teatral que exalta las acciones de los protagonistas, aspecto que tiene raíces, entre otros, en las aguatintas de Goya y en las litografías de Daumier, artistas con intereses humanistas que perfeccionaron la técnica gráfica representando sectores populares más amplios.

Figura 5. El capitalismo en cultura ha dado todo de sí y no queda de él sino el anuncio de un cadáver maloliente en arte, su decadencia de hoy, 1972. De: Arango Ruiz, Diego. 2012. Taller 4 Rojo Taller Causa Roja (blog), 20 de noviembre, http://taller4rojo-tallercausaroja.blogspot.com/2012_11_01_archive.html.
Este afiche, titulado El capitalismo en cultura ha dado todo de sí y no queda de él sino el anuncio de un cadáver maloliente en arte, su decadencia de hoy, fue un trabajo hecho en 1972 por el Taller, como rechazo tanto a las reformas del vigésimo tercer Salón Nacional de Artistas, en el que los organizadores decidieron no dar premios, como al Primer Salón de Artes Plásticas organizado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano que, con apoyo de la empresa privada, premiaba a algunos participantes.
Detrás de este artista vendado que extiende sus manos para recibir dólares, está la bandera de Colombia decorada con logos de la empresa privada. El hombre que posa es Umberto Giangrandi y el título del afiche es un extracto de El Socialismo y el Hombre en Cuba4, una carta del Che Guevara que data de 1965. En la carta el Che niega el Realismo Socialista como estilo artístico apropiado para la Revolución y señala el error del trabajo solipsista del artista como un individuo solitario. Este principio se constituiría en una de las columnas centrales del quehacer del Taller 4 Rojo.
Alternativa: sin instante decisivo
Aunque todos los integrantes del Taller tenían inclinaciones políticas de izquierda, se diferenciaban en sus preferencias. Debido a esto, no adoptaron en su trabajo la ideología de ningún partido, a diferencia de otros artistas, como Clemencia Lucena, quien asumió la vocería del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) en su pintura. En consecuencia, el grupo convocaba y mantenía un diálogo constante con diversos pensadores, antropólogos, artistas y economistas del momento como Arturo Alape, Salomón Kalmanovitz y Myriam Jimeno, entre otros.
También interactuaron con Gabriel García Márquez, Orlando Fals Borda y Jorge Villegas Arango, quienes conformaron en un inicio el Comité Editorial de la revista Alternativa5; de hecho, uno de los trabajos más visibles que realizó el Taller 4 Rojo fue el de las artes para los primeros ejemplares de esta publicación, bajo la coordinación de Diego Arango. La labor del colectivo consistía en hacer ilustraciones, diseñar parte de las fotoplanchas y hacer cubrimientos con reportajes fotográficos de eventos.
La figura 6 fue diseñada para la página de “publicidad política”, que estuvo dedicada a la ilustración del artículo “Sí hay torturas en Colombia”6, en el cual se divulgaba un documento de la Procuraduría General de la Nación, que denunciaba irregularidades en los métodos empleados por la inteligencia militar contra los detenidos.
El artículo incluía la descripción de los maltratos y torturas a los que habían sido sometidas algunas personas encarceladas, que relataban su experiencia de esta manera:
[…] una constante presión moral a base de humillaciones, vejámenes y privaciones tales como aislamiento en calabozos fétidos y oscuros, negación de alimentos por varios días, interrupción periódica y sistemática del sueño; interrogatorios prolongados por varios funcionarios encapuchados, amenazas de ser sometidos a daño físico, con métodos especiales como castración, choques eléctricos, golpes y suministro de drogas […] (“Sí hay torturas” 1974, 8).

