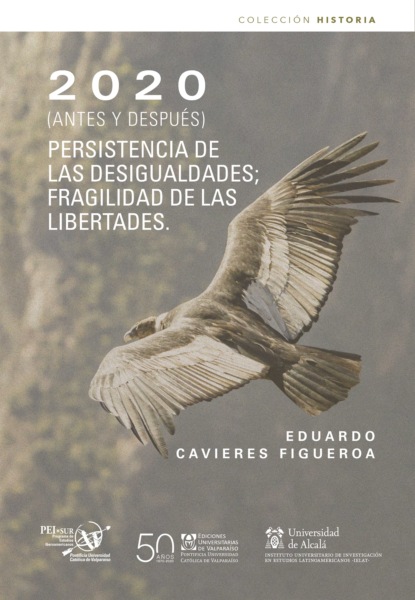- -
- 100%
- +
Por otra parte, Carlos I había ascendido al poder en 1625, y tras años de conflictos con el parlamento, el 4 de enero de 1642 irrumpió en este para disolverlo. Los parlamentarios se negaron a someterse. En paralelo había estallado la guerra en Irlanda y seguía la insurrección escocesa: el Norte de Inglaterra quedó en manos de la monarquía y el Sur en las del Parlamento. Se trata de la primera guerra civil. Desde el parlamento, Cromwell, sin experiencia militar, inició una ascendente carrera que, sumando victorias y ascensos, le permitieron organizar, en 1645, el llamado New Model Army. Los puritanos ganaron presencia, especialmente en los mandos con contacto directo con las tropas. La victoria parlamentaria fue rápida. Carlos I se rindió en 1646. No había intención de destronarlo y se pedía que accediese a renunciar a parte de su poder. Dentro del ejército existían grupos extremistas de toda condición, algunos minoritarios, pero cercanos a posturas republicanas que podrían ser definidas como antecedentes del socialismo o del anarquismo: «Pregonaban la soberanía popular con sufragio que incluyese a todas las clases sociales, y un igualitarismo económico con reparto equitativo de tierras y bienes. Se inspiraban en los Hechos de los Apóstoles y en la descripción de los primeros seguidores de Jesús que habían mantenido sus posesiones en común o las vendían para ayudar a sus hermanos de fe. A los Levellers, o «niveladores», no era fácil ignorarlos porque, siendo pocos tenían muchos seguidores».
Carlos I obtuvo apoyos que significaron la segunda guerra civil. El New Model Army no tardó en apagar las revueltas realistas y el Rey volvió a rendirse. Le siguió, en 1648, un golpe de Estado militar que volvió a ocupar el Parlamento e inició el juicio contra Carlos. Finalmente, la fecha de la ejecución fue fijada para el 30 de enero de 1649. El Parlamento aprobó las bases legales para establecer una nueva república, la Commonwealth («el bien común»). Escocia e Irlanda, siguieron resistiéndose y el Parlamento escocés decidió reconocer al hijo del Rey depuesto como Carlos II. En una nueva invasión, el 3 de septiembre de 1651, Carlos II escapó con vida para retornar a su exilio holandés.
El 20 de abril de 1653, se produjo una nueva irrupción del ejército en el Parlamento que terminó en la creación de una asamblea de sabios inspirada en el Sanedrín judío. «Uno de los grupos creía que, tras el fin de las cuatro primeras grandes monarquías —Babilonia, Persia, Grecia y Roma—, vendría la quinta y definitiva, el reino de Dios. Sus fuentes, el libro del Apocalipsis y lo profetizado por San Juan. La Parusía, la segunda venida de Jesucristo, estaba asociada al número de la Bestia, año 1666. Su líder, de la facción de los Levellers, abogaba por los «derechos de nacimiento» y defendía que todos los seres humanos nacían libres».
Siguiendo el relato de E.J. Rodriguez (ver nota 13), se dictó una constitución, Instrumento de Gobierno, que otorgó a Cromwell el título vitalicio de Lord Protector con potestad de convocar y disolver Parlamentos. El nombramiento se produjo el 16 de diciembre de 1653. En 1656, se convocó a un nuevo Parlamento para aprobar un impuesto especial que los generales demandaban y que fue un nuevo escándalo. El 4 de febrero de 1657, se disolvieron los distritos militares y se pidió, al nuevo Parlamento que se convocó, que redactase una nueva constitución. Cromwell volvió a ser nombrado Lord Protector, con poderes parecidos a los de un rey. Una nueva ley llamada Humilde Petición y Consejo, lo convirtió en el equivalente de un monarca y se restauró la Cámara de los Lores, que llevaba años disuelta.
La etapa palaciega del protectorado duró apenas año y medio. Cromwell murió el 3 de septiembre de 1658. Su hijo Richard heredó el título de Lord Protector. El Parlamento, accedió a concederle una pensión y a cancelar sus deudas personales para obtener su dimisión. Por su parte, el gobernador de Escocia, duque George Monck, marchó sobre Londres a principios de 1660. Restituyó el Parlamento anterior a 1648, se celebraron elecciones y bajo su dirección, se promulgó una invitación formal para que Carlos II retornase a Inglaterra como rey.
Ya a mediados de 1647 la herejía de los laicos urbanos y de los soldados “entusiastas”, había inclinado la balanza hacia la izquierda. No obstante ello, conservando una terminología religiosa y, a menudo, milenarista, las preocupaciones se fueron secularizando. Los soldados eligieron a sus representantes (agitators), lo que permitió la organización de sectas anabaptistas y otras que lograron convertirse en un partido político, radical y republicano, nivelador, que defiende la libertad religiosa y cívica al modo como lo habían hecho los hugonotes en el siglo anterior. Llegaron, incluso, a demandar por el sufragio universal y la impugnación explícita de la propiedad privada. El movimiento de los levellers llegó a ser superado por comunidades rurales, las true levellers o diggers, menos secularizados, con teorías proféticas, en el año 1649 llegan a comunizar, en algunas regiones, la tierra y los medios de producción bajo el principio de que «la creación quiso que existiera la comunidad total de bienes y corazones; el pecado original no es sino la propiedad privada, el meum y el tuum. Un siglo después de la traducción inglesa de la Utopía de Moro, al analizarse el origen de la desigualdad, se estaba anunciando a Rosseau». En todo caso, la religión herética popular, anabaptistas, sectarians, levellers y otros, volvieron a vivir sin conocer el triunfo. Por unas u otras razones, los dissenters se repliegan y se refugian en la gracia divina y la obediencia terrenal. A partir de 1688, ellos proporcionarán los nuevos educadores, reformadores, eruditos, políticos (whigs), emprendedores: más allá, las rebeldías extremas ya no existen. Los esfuerzos por alcanzar la libertad, a partir de la idea cristiana que opone el albedrío servil al libre albedrío; la doctrina de la igualdad cristiana y la ampliación de los dominios para alcanzar la salvación, reorientan sus significados y sus valores de acción: la utopía se convierte en tópico. El historiador Lutaud concluye que:
—habiendo— insistido en el universalismo social, místico e incluso material de nuestras herejías así como en sus correspondencias terrenales (las manifestaciones de masas de los niveladores); pero, a la inversa, comprobamos tanto antes de 1640 (cuando el sistema thorough todavía controla el Estado y la Iglesia) como después de 1650 (ante las crecientes decepciones) un exclusivismo sintomático: teológicamente se apoya en la clásica diferenciación entre los dominios de la Naturaleza y de la Gracia, esta última impregnada por la dulzura de las comunidades fraternas clandestinas; psicológicamente, por el contrario, tal vez se trate de un complejo de agresividad; y socialmente , no es quizá más que una simple estructura ideológica que procura, en tiempos de opresión, un refugio necesario donde ni el Estado ni la Iglesia pueden penetrar. Pero la contrapartida revolucionaria es evidente: para los milenaristas de la Quinta Monarquía, los pobres son a menudo los únicos elegidos de Dios, el partido divino, de número limitado, los agentes privilegiados de Jesús, y constituyen una especie de anticlero…
Como el mismo Chateaubriand decía: «las herejías no fueron sino la Verdad filosófica… que negaba su adhesión a lo establecido…, una de nuestras más nobles facultades; la de indagar sin censura… Un derecho natural y sagrado, el derecho a elegir» (Études Historiques, 1831)14.
Sabemos el fin de algo que pudo ser más que un episodio de la historia. A la muerte de Cromwell sucedió la reposición de los Estuardo con Carlos II (fallecido en 1685) y Jacobo II. Este último, que se había convertido al catolicismo en 1671, intentó imponer la fuerza de la Corona sobre el Parlamento y, además, en 1687 declaró la tolerancia religiosa que favorecía a los católicos y que lógicamente provocó el rechazo de la Iglesia Anglicana y de sus seguidores. La aristocracia recurrió a Guillermo III de Orange para recuperar en su nombre y la del pueblo inglés el correcto sentido de la monarquía. En un breve proceso, prácticamente sin derramamiento de sangre, Jacobo II debió huir del país y Guillermo fue coronado como el nuevo Rey: el de la revolución gloriosa. Se acordaron nuevos equilibrios entre el Rey y el Parlamento; se negó el poder absoluto de los reyes; se impuso un régimen parlamentario; la Cámara de los Comunes se convirtió en la primera institución del Estado; la administración de justicia pasó a depender de un sistema jurídicamente regulado; se abolió la censura y se decretó la libertad de imprenta; uno de los principios fundamentales del nuevo orden fue que el consentimiento de los súbditos constituye todo ordenamiento político justo.
La sociedad alcanzó un nuevo consenso político con el Estado y entregó, nuevamente, parte de sus derechos. Los orígenes de la naturaleza humana se derivaron hacia el pensamiento teológico y hacia la especulación teórica y filosófica. Desde otras perspectivas y desde otras acciones y procesos, poco más de un siglo después se produciría la Revolución francesa y su declaración de los derechos del hombre, versión ya absolutamente secularizada del pensamiento proveniente desde antiguo sobre la naturaleza humana. Triunfo del Estado del siglo XIX. A este está dedicado gran parte del análisis del Capítulo II de este libro.
III. Pensando en la situación actual de cambios políticos en Alemania, lo cual es reflejo igualmente de la crisis del liberalismo y de la democracia en Europa y en el mundo, el columnista de opinión, Presidente del Center for Liberal Strategies e investigador permanente en el Instituto de Ciencias Humanas de Viena, Ivan Krastev, ha recordado el cómo algunos observan el llamado efecto de la rana hervida, así como otros, el síndrome de la tetera silbante. En el primer caso, se sabe que si se introduce una rana en agua hirviendo de forma repentina, la rana salta, pero, si se introduce en agua fría y luego se va calentando poco a poco hasta hervir, no se da cuenta del peligro. Es lo que ocurriría en Alemania y su disposición a tolerar el ascenso del autoritarismo en la UE con concesiones a dirigentes políticos como Viktor Orbán… En el segundo caso, “los defensores de la idea de la tetera silbante tienen una explicación distinta. Al filósofo liberal británico Isaiah Berlin le gustaba contar la historia de un hombre al que habían visto golpeando con ferocidad una tetera silbante. “¿Qué haces?”, le preguntaron. «No puedo soportar las locomotoras de vapor», respondió. «Pero esto es una tetera, no una locomotora». «Sí, ya lo sé, pero hay que matarlas cuando todavía son jóvenes»…”15.
En nuestro último capítulo, utilizo un par de veces el ejemplo de la reina roja que ha sido incorporado en El pasillo estrecho, la última publicación de Acemoglu y Robinson. Se refiere a un pasaje de Alicia en el país de las maravillas, en el cual la Reina se encuentra con Alicia y la invita a correr. Alicia lo hace, pero pronto se da cuenta que mientras más se mueve, no se aleja del punto de partida por lo cual pregunta qué es lo que sucede y su compañera del momento le explica que en su país, si quieres efectivamente desplazarte, debes esforzarte a lo menos el doble. Los autores interpretan la anécdota como lo que sucede entre Estado y sociedad y son del parecer que esta última viene siempre detrás del primero por lo cual no puede ubicarse en un plano de igualdad. Sugieren, por lo tanto, que para cambiar lo que se ha venido registrando históricamente, la sociedad debería marchar al mismo ritmo y velocidad que el Estado.
El Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, recordando la crisis subprime de fines de la primera década de este siglo XXI, señalaba que “si no bastó la crisis financiera de 2008 para darnos cuenta de que la desregulación de los mercados no funciona, debería bastarnos la crisis climática: el neoliberalismo provocará literalmente el fin de la civilización. Pero también está claro que los demagogos que quieren que demos la espalda a la ciencia y a la tolerancia solo empeorarán las cosas… —y agrega— la única salida, el único modo de salvar el planeta y la civilización, es un renacimiento de la historia. Debemos revivir la Ilustración y volver a comprometernos con honrar sus valores de libertad, respeto al conocimiento y democracia”16.
Sintetizo todos los ejemplos anteriores. Al siglo XVIII, los principios fundamentales de la Revolución francesa no fueron del todo originales, pero se les universalizó. Ellos contienen el espíritu de toda una tradición que ha atravesado la historia universal desde tiempos remotos y que hemos descrito, desde diferentes puntos de vista, a partir del fundamento de la naturaleza del hombre y de los derechos de la sociedad antes que los poderes del Estado. Aun cuando podamos observar muy lentos avances a través de los siglos, hasta ahora han fracasado en sus intentos utópicos: la igualdad, reconoce, por cierto que como criaturas divinas (o biológicamente humanas) todos tenemos las mismas potencialidades de desarrollo sobre las diferencias individuales; la libertad, que surge de lo anterior y que da el derecho a ser libres en lo físico y en lo espiritual; la fraternidad que está ejemplificada en el amor y la preocupación por los demás y que fue y ha sido una conducta permanente en las comunidades más pobres. La cesión de los derechos a esta entelequia institucional, en sus diferentes formas, el Estado, ha sido también una carta de confianza respecto al cumplimiento de esos principios. Vemos en el capítulo II de este libro el desarrollo del Estado durante los siglos XIX y XX y cómo, bajo diferentes interpretaciones, intereses, conflictos entre ellos, proyectos de grupos socio-económicos, políticos, militares, en definitiva, incluso, se han registrado no solo pequeños pasos positivos en defensa de los a veces mal llamados “ciudadanos”, sino también muy importantes retrocesos sociales explicados por los resultados del complejo ajedrez del poder y las malas decisiones gubernamentales. Y sin embargo, el Estado, a pesar de sus debilidades, sigue y ha vuelto a ser fuerte.
Aquí entran nuestras imágenes anteriores. En el siglo XIX, la identidad nacional, los símbolos y la historia nacional, los proyectos políticos y militares de la sobreviviente monarquía, o de los conservados rasgos feudales de los nobles, o de los edificantes discursos de los nacionalistas que prometían un gran futuro para sus ciudadanos en oposición de la existencia de los otros, permitieron que la sociedad siguiera a sus líderes hasta el momento, cual la rana, en que el agua ya hervía y no había posibilidad de reaccionar. Ha sucedido algo parecido durante el siglo XX: con motivos y justificaciones siempre a tomar en cuenta, y también para discutir, las guerras mundiales enfrentaron, en primer lugar, a trabajadores, campesinos, clases medias bajas, de diferentes nacionalidades, pero de igual condición; es decir, a quienes siempre pedían justicia respecto a sus Estados, pero que se encontraron defendiéndolos en el drama bélico. La tetera de Berlín, fue la locomotora que guió y sigue guiando los caminos de la historia contemporánea, de la historia reciente y de la que vendrá, con una sociedad que ha entregado sus derechos esenciales y que no tiene fuerza alguna para equilibrar las potencialidades y sobre uso de las capacidades tecnológicas y de los nuevos y peligrosos derroteros anunciados por la inteligencia artificial.
¿Nos sirve el ejemplo de la reina roja propuesto por los economistas Acemoglou y Robinson? La sociedad debe avanzar junto con el Estado, no detrás de él. Esto significa valorar, por ejemplo, el rol de los partidos políticos, cuando ellos existen en forma plural y se acogen a las reglas del juego democrático. Pero, al mismo tiempo, no seguirles en sus intentos puramente individuales o del grupo en el sentido de volver a sentirse como depositarios de un poder que les permite que nada pueda regularles en cuanto desempeñan dicha posición por un número de años determinados. La sociedad no solo debe sentirse lo suficientemente guiada por sus representantes políticos, y ejercer sus presiones respecto a un gobierno que no los representa, sino también ser capaz de controlar a sus propios representantes políticos. Por ello, hoy se discute tanto respecto a un paso más adelante: la transformación de un sistema de democracia representativa a otro de carácter más directo17. Un sistema con mayor conciencia histórica, con mayor conciencia política. Como lo señala Stiglitz, una vuelta a la historia y una vuelta, incluso, a la comprensión de la Ilustración y sus valores.
Con motivo, y en medio de la pandemia, más que por sus efectos epidemiológicos sino pensando más bien en una crisis económica para algunos sin precedentes y, con ello, la reaparición de bolsones de pobreza no conocidos en las últimas décadas, las discusiones respecto al futuro político y social han vuelto a tener un lugar de privilegio entre filósofos, intelectuales, cientistas sociales, historiadores. Por una parte, la revalorización del Estado, bastante debilitado hasta hace poco tiempo, junto a los políticos que lo representan a través de los aparatos gubernamentales e institucionales, ofrecen todo tipo de especulación respecto a sus formatos y a sus renovados poderes. Por otra parte, esta misma situación, llevada a nivel global, anuncia, otra vez para algunos, el fin del sistema capitalista y de la economía de mercado y su reemplazo por otro tipo de organización en que la sociedad más que ser actor relevante en esas transformaciones, ocupará nuevos roles dispuestos por el nuevo Leviathán, el Gran Hermano, el nuevo dictador.
Todavía, el camino no está pavimentado para ningún modelo en particular, aun cuando se podría reflexionar en torno a algunos de sus materiales.
Sobre estos temas, el periodista Braulio García Jaén nos introduce al pensamiento del filósofo italiano Luigi Ferrajoli. Como referencia general, nos señala que cuando la figura del padre, por las más diversas razones, ha perdido el ser garantía de seguridad, reaparece el Estado como el garante último de la vida de los ciudadanos. Para Ferrajoli, ello se advierte en el cómo los Estados europeos, cada uno en forma independiente de sus vecinos, cerraron sus fronteras para luchar contra el coronavirus. ¿Fue un retorno a la soberanía nacional? Para Ferrajoli, se trataría de una respuesta racional y realista al mismo dilema que Thomas Hobbes afrontó hace cuatro siglos: «la inseguridad general de la libertad salvaje o el pacto de coexistencia pacífica sobre la base de la prohibición de la guerra y la garantía de la vida». Frente a ello, para el filósofo italiano, debería venir un nuevo orden mundial en que el sujeto constituyente no sería un nuevo Leviatán, sino los habitantes del mundo: «la unidad humana que alcance la existencia política, establezca las formas y los límites de su soberanía y la ejerza con el fin de continuar la historia y salvar la Tierra». La destrucción del medio ambiente, el clima, el hambre o la seguridad de los migrantes parecían los problemas más urgentes hasta la pandemia. La pandemia cambió el orden de las cosas; la Constitución europea fracasó por la prevalencia de los nacionalismos, por la presencia de líderes como Salvini en Italia y Orbán en Hungría. No existen pueblos unitarios ya que su voluntad es, en definitiva, la voluntad del jefe. Por ello, “una Constitución no es la voluntad de la mayoría, sino la garantía de todos. La Constitución mundial obligaría a proteger la igualdad, el derecho a la no discriminación o la salud. Derechos que pertenecen a “la esfera de lo no decidible” y que no pueden estar a merced de las mayorías. Nadie está hablando de un Estado mundial: Cada país deberá poder seguir decidiendo sobre lo decidible, es decir, las políticas que no violentan los derechos fundamentales”18.
Precisamente, uno de los problemas centrales que están en desarrollo corresponde a la re-emergencia del Estado nacional y sus nuevas referencias con respecto a lo global y, en paralelo, de las innovadas (pero siempre peligrosas) formas de neo-nacionalismos y neo-populismos. En una renovada versión de su pensamiento de la década de 1980, Fukuyama no elude e1 hecho de que el coronavirus ha ofrecido a muchos líderes políticos la posibilidad de acumular más poder ejecutivo. Nombra a Hungría, Filipinas, China, pero el listado es mucho más largo. Se deterioran las prácticas democráticas. Frente a ello, el gran problema sería la polarización de la sociedad. Mucha gente está dispuesta a creerse los contenidos que publican los trolls rusos, pero las redes sociales están presentes en forma extensiva.
En todo caso, para el mismo Fukuyama, desde antes que la pandemia se hiciera presente, ya se vivía en un mundo en el que las instituciones internacionales (y las nacionales) se debilitaban:
… me preocupa que volvamos al nacionalismo que vimos en los años treinta. Pero creo que podemos contenerlo. De momento, no va a desbordar a Europa. Hay países que lo han hecho muy bien, que han mantenido la confianza en sus gobiernos y la solidaridad social. Alemania es un gran ejemplo. Los populistas se han desacreditado porque no han ofrecido una alternativa mejor para afrontar la pandemia. No creo por tanto que haya una repetición sin más de lo que sucedió en los años treinta, cuando cada país intentó aislarse de sus vecinos.
… No creo que debamos elegir entre un mundo más local o más global. Todos dependemos de la globalización para sobrevivir, pero creo que habrá más énfasis en la autosuficiencia. Aun así, muy pocos países pueden alimentarse solos y aún pudiendo sus ciudadanos esperan poder consumir los productos agrícolas que llegan con el comercio internacional.
La solución no está en la educación, está en la política. Has de ser capaz de ganar elecciones y derrotar a los populistas. Si no eres capaz de hacerlo, difícilmente podrás cambiar las cosas. Es un trabajo muy duro porque has de organizar y movilizar a la gente, pero no hay alternativa. Las democracias solucionan sus problemas en las urnas19.
Al respecto, está también la mirada de Ignatieff: “En todo caso, lo que parece claro es que el Estado nacional seguirá siendo la fuente principal de seguridad vital para las personas aterrorizadas por las pandemias, el cambio climático, y sus males concomitantes, como la emigración masiva. Irónicamente, una amenaza mundial ‒que empezó en un mercado de animales salvajes de la lejana China y se propagó por todos los países de la tierra‒ ha debilitado la gobernanza global y reforzado el Estado nacional. La consecuencia será la reafirmación del nacionalismo, porque los nacionalistas sostendrán que solo podemos protegernos si tenemos nuestro propio Estado. Paradójicamente, el nacionalismo ‒cuando adopta la forma de separatismo‒ es destructivo para los Estados, de manera que la pandemia puede jugarnos otra mala pasada: la de debilitar los Estados, que son los que nos ofrecen la mejor protección20. Realmente no una sino varias paradojas por la presencia de muchas aparentes contradicciones que no dejan visualizar en forma correcta el panorama y vuelven a confundir a la sociedad.
En paralelo, pero muy relacionado con lo anterior, y como está desarrollado en la última parte de este libro, Zizek afirmó que el virus asestará un golpe mortal al capitalismo evocando un oscuro comunismo. Chul Han respondió con claridad: se equivoca. Nada de eso sucederá y el capitalismo continuará aún con más pujanza. El peligro está en el momento y en las circunstancias, «la conmoción es un momento propicio que permite establecer un nuevo sistema de gobierno»21.
En la cantidad de estudios que están apareciendo sobre estas materias hay algunos que entienden que el capitalismo existente es incompatible con la democracia. Según lo ha indicado el español Estefanía, para el Nobel Stiglitz, el sistema económico está modelando de manera poco afortunada un conflicto con los valores más elevados. En el Foro Económico Mundial, el Manifiesto de Davos 2020, menciona tres tipos de capitalismo: el de accionistas, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios; el de Estado, que confía en el sector público para llevar la dirección de la economía; y el stakeholder capitalism o capitalismo de las partes interesadas, en el que las empresas son administradoras de la sociedad. Según el Manifiesto, el capitalismo de accionistas ha desconectado de la sociedad real. Se propone que, en el stakeholder, las empresas deben pagar un porcentaje justo de impuestos, tolerancia cero frente a la corrupción, respeto a los derechos humanos en su cadena de suministros globales y respeto a la competencia en igualdad de condiciones. Puede ser una salida favorable, pero, para Joaquín Estefanía,