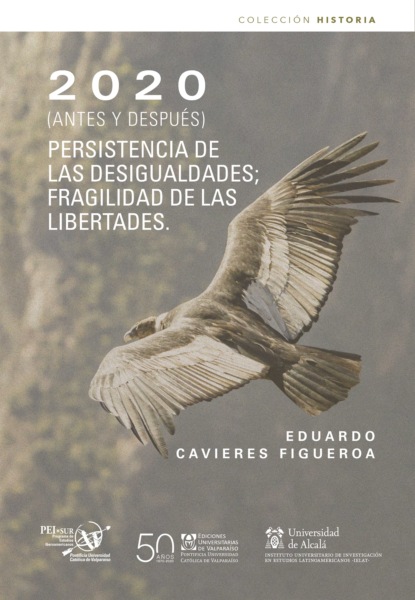- -
- 100%
- +
La democracia no está generando las políticas pragmáticas que pongan al capitalismo en buen camino. Para los ciudadanos adinerados, el capitalismo es una fuente de riqueza interminable mientras que para muchos otros ciudadanos es un sistema del todo inefectivo en el que se multiplican las brechas que escinden y que cada vez son más profundas. En su último libro, Capitalismo, nada más (por aparecer en Taurus, España), el economista serbio-estadounidense Branko Milanovic recuerda que el capitalismo actual tiene un lado luminoso y otro tenebroso: el primero es la suavización de las costumbres; todos somos interdependientes y no podemos satisfacer nuestros intereses sin satisfacer también los de otras personas. El panadero de Adam Smith no puede vender su hogaza de pan si no convence a su cliente de que el suyo es mejor que los otros panes. El envés tenebroso del capitalismo es que su éxito depende de fomentar en los individuos el comportamiento más egoísta y codicioso. Todos los citados se preguntan cómo se ha llegado hasta aquí, hacia dónde se va y qué se puede hacer para cambiar el curso de los acontecimientos22.
En medio de esta lluvia de ideas, presiones, deficiencias en la calidad de vida, etc., ¿qué hacemos para cambiar el curso de los acontecimientos? Es difícil evitar lo que se nos cae encima, y, más aún, el poder decidir con claridad qué es lo que debemos escoger. El problema de fondo puede ser tomado livianamente y entregarse al discurso que más ofrece, o pensarlo con mayor esencialidad y pensar, en definitiva, en términos de la libertad.
Nuevamente, Chul Han nos permite introducirnos en el tema, y desde el propio presente. Nos dice,
La desaparición de los rituales señala sobre todo que, en la actualidad, la comunidad está desapareciendo. La hipercomunicación consecuencia de la digitalización nos permite estar cada vez más interconectados, pero la interconexión no trae consigo más vinculación ni más cercanía. Las redes sociales también acaban con la dimensión social al poner el ego en el centro. A pesar de la hipercomunicación digital, en nuestra sociedad la soledad y el aislamiento aumentan. Hoy en día se nos invita continuamente a comunicar nuestras opiniones, necesidades, deseos o preferencias, incluso a que contemos nuestra vida. Cada uno se produce y se representa a sí mismo. Todo el mundo practica el culto, la adoración del yo. Por eso digo que los rituales producen una comunidad sin comunicación. En cambio, hoy en día prevalece la comunicación sin comunidad. Cada vez celebramos menos fiestas comunitarias. Cada uno se celebra solo a sí mismo. Deberíamos liberarnos de la idea de que el origen de todo placer es un deseo satisfecho. Solo la sociedad de consumo se orienta a la satisfacción de deseos. Las fiestas no tienen que ver con el deseo individual. En el juego colectivo uno no procura satisfacer su propio deseo. Antes bien, se entrega a la pasión por las reglas. No estoy diciendo que tengamos que volver al pasado. Al contrario. Sostengo que tenemos que inventar nuevas formas de acción y juego colectivo que se realicen más allá del ego, el deseo y el consumo, y creen comunidad. Mi libro va encaminado a la sociedad que viene. Hemos olvidado que la comunidad es fuente de felicidad. La libertad también la definimos desde un punto de vista individual. Freiheit, la palabra alemana para “libertad”, significa en origen “estar con amigos”. “Libertad” y “amigo” tienen una etimología común. La libertad es la manifestación de una relación plena. Por tanto, también deberíamos redefinir la libertad a partir de la comunidad23.
Siguiendo al mismo filósofo, entramos a una situación que podría ser más profundamente peligrosa. A consecuencia de la pandemia nos dirigimos a un régimen de vigilancia biopolítica. Quizás se imponga la idea de que la biopolítica digital, que convierte al individuo y a su cuerpo en objeto de vigilancia, basta para hacer al capitalismo invulnerable al virus, pero ello significa el fin del liberalismo, el cual no habrá sido más que un breve episodio. Agregamos que más allá de la pandemia, el centro del asunto es cómo impedir que este tipo de tecnología/inteligencia artificial no siga expandiéndose a todos los niveles de nuestra vida futura.
Por ello, y en definitiva, frente a estas y a otras discusiones que se plantean actualmente frente a lo que se venía produciendo y las transformaciones que serían posibles de imaginar como parte de nuestras realidades futuras, este libro se orienta, como lo señala su título, a confrontar desigualdad con libertad. Utilizamos el verbo confrontar no por los propios contenidos de los conceptos, sino porque la experiencia histórica indica que las sociedades, presionadas respecto a decidir por ellas, siempre ceden buscando los beneficios de una de ellas sacrificando la otra. No creo en el fin del capitalismo ni en nuevas versiones del socialismo anterior a 1980. Por el contrario, lo que se estima en pensar es que, las desigualdades existentes seguirán vigentes o se transformaran adecuándose a los nuevos sistemas de funcionamiento social. En cambio, todo hace suponer que las libertades se harán más frágiles, en primer lugar, por las propias decisiones de las sociedades que se verán nuevamente encantadas, esperanzadas en nuevos ofrecimientos que resultan siempre fáciles de aceptar especialmente cuando no se piensan los riesgos involucrados. Cuando la sociedad, o parte de ella, se entrega cediendo su derecho a una idea, acción, movimiento, líder, partidos no democráticos, es muy difícil que pueda recuperarlo a corto plazo y sin costo alguno.
La reedición del ensayo del filósofo alemán Rüdiger Safranski, El mal o el drama de la libertad [2005], sobre la libertad, reaviva un dilema que lo vincula a pensadores como Hannah Arendt, Isaiah Berlin o Charles Taylor, llevó a Juan Luis Cebrián a escribir una interesante columna respecto al mismo en donde encontramos lo siguiente: “La libertad es también el origen de la diversidad, la búsqueda de la diferencia, que es preciso compaginar con el anhelo de unidad y su vocación comunitaria. Isaiah Berlin, en su memorable ensayo La traición de la libertad, señala que el conflicto que los filósofos tratan de resolver es cómo combinar la libertad individual con la autoridad que garantice la unión y el orden en una comunidad. El dilema radica en discernir las fronteras entre la voluntad de cada cual y lo que ya Rousseau definió como voluntad general, en clara alusión al Estado. En respuesta a la interrogante, otro clásico todavía en vida, el canadiense Charles Taylor, insiste en su libro La libertad de los modernos en la necesidad de construir algún tipo de sociedad política para no dejarlo todo al ensueño anarquista de «una cultura y una sociedad propicias a la libertad que surjan espontáneamente de las comunas». Cebrián, autor de la columna, argumenta que, ecléctico hasta el fin, Taylor reconoce que esto último se trata de algo teóricamente posible pero irrealizable en la práctica, y «si las condiciones de supervivencia de nuestra propia identidad solo pueden realizarse en alguna forma de gobierno representativo al que todos debamos obediencia, esa será la sociedad que deberemos tratar de crear y sostener». De modo que, si Taylor tiene razón, es improbable que el asalto a los cielos que iluminó los sueños del movimiento 15-M pueda acabar con el actual sistema. En qué medida albergue este un impulso liberalizador y reformista o acabe jugueteando con la represión en nombre de la voluntad general es el gran debate de nuestro tiempo, ahora que la deliberación se ha vuelto global gracias a las redes sociales y a los avances tecnológicos”24.
Más que decidir, ¡aún es tiempo para reflexionar!
PRESENTACIÓN. IDEAS Y CONTEXTOS INICIALES
A diciembre del 2019 vivíamos la historia que siempre habíamos conocido. A nivel de intelectuales, científicos, economistas, políticos, se analizaba lo que estaba sucediendo bajo los mismos términos “normales” con los cuales hemos advertido la historia desde hace ya muchas décadas. Lo visible tenía (y por supuesto sigue teniendo) que ver con las disputas del poder político; con las presiones sociales de sectores organizados en busca de mejores condiciones de vida y aumento de sus niveles salariales, con jóvenes y estudiantes con demandas del sector que no siempre están en relación con los problemas más urgentes de las sociedades a las que pertenecen; con la búsqueda de mejores condiciones sanitarias y una mejor atención de parte de los servicios de salud pública; acceso a la vivienda, a jubilaciones dignas y así, un largo listado de problemas que a través de las décadas se desarrollan entre las promesas y los incumplimientos de los mismos. En la última década, crecían nuevos movimientos sociales, urbanos, ciudadanos; a veces bastante multitudinarios, pero sin continuidad y débiles respecto a sus cohesiones internas, lo cuales no han logrado rescatar la fisonomía de las organizaciones obreras o de trabajadores ya en fase de extinción en términos de sus roles y presencias más tradicionales. Las excepciones, con mucha fuerza momentánea, pero sin éxito en términos de mantener sus fuerzas y de alcanzar sus objetivos finales, podrían ser aquellos conocidos como los de la primavera árabe (Egipto) o los de los indignados europeos que alcanzaron gran masividad en España. A pesar de su número y no obstante su crítica generalizada y amplia hacia el sistema político, al sistema económico, al mercado y al empresariado, a la banca y a los excesos del crédito, al endeudamiento estimulado por las múltiples motivaciones hacia el consumo y, nuevamente, un largo etcétera, fueron extenuándose y aun cuando fueron capaces de agregar demandas sensibles para las mayorías más allá de sus propias circunstancias, no alcanzaron a sentirse exitosas respecto a sus objetivos mayores. Independientemente de razones válidas y legítimas de quienes asumieron la conducción o participación en los mismos, sus discontinuidades y frustraciones llevaron al ya desaparecido S. Baumann a denominar a estas manifestaciones públicas como la exteriorización de un pensamiento líquido.
También se habían agregado nuevas acciones y requerimientos de sectores definidos a partir de sus definiciones sexuales o movimientos feministas que, enjuiciando la historia y sus instituciones masculinas (“machistas, patriarcales) venían alcanzando una serie de logros que significaban reconocimiento de derechos y hacerles visibles respecto a su visibilidad y a recibir defensas de carácter institucional. Mayor conciencia sobre el medio ambiente, el cambio climático, la búsqueda de una economía circular, se agregaban a las discusiones respecto a los problemas existentes y a las necesidades de preocuparse por el futuro. A un nivel de conocimientos más especializados era también sensible el problema de la cuarta revolución industrial, de la automatización de la producción y de la inteligencia artificial que aumentaría los niveles de desplazamiento de trabajadores, incluso especializados.
En términos aún más sofisticados, desde un punto de vista de la reflexión intelectual, el estar en un presente profundamente inmerso en el pasado y, por tanto, con marcadas miradas hacia experiencias sociales de tiempos considerados como ya superados, llevaban en cambio a que las transformaciones culturales producidas, la literatura, las series de TV, el cine propiamente tal, posibilitaran toda una corriente de pensamiento y de reflexión respecto a que en el futuro se comenzaran a tejer conexiones societales que recogiendo aspectos geopolíticos e imaginarios ya desaparecidos, re-establecieran anteriores vinculaciones de protección y de lazos más personales y comunitarios para enfrentar el creciente individualismo y la lejanía de las instituciones y representantes de los poderes públicos y estatales con respecto a la sociedad civil. Con todas las precisiones necesarias de realizar, aparecían, con diversos fundamentos, ideas sobre el neo-medievo, la re-feudalización del sistema político por vía de la fragmentación de organismos internacionales, etc.
En definitiva, vivíamos (como siempre) una situación conflictiva en que el pasado seguía profundamente inmiscuido en el presente y que, por tanto, en definitiva, aun cuando no se pudiera avanzar hacia el futuro mientras este no fuese definitivamente superado, todo conducía a repensar el pasado para hacer de este las bases de la sociedad en ciernes. Pensando hacia adelante, se estaba siempre observando hacia atrás, fuese en la corta, mediana o larga temporalidad. Por lo demás, la sociedad no tenía (y hoy con muchas más razones) demasiada claridad respecto al mundo en que vivía y por ello exteriorizaba sus malestares a través de sus angustias y molestias.
Centrado en este mundo de indecisiones, de aventurarse a romper ataduras de todo tipo, pero a buscar un ámbito de protección, centrándose en las relaciones de poder, el filósofo político Daniel Innerarity publicó, en el 2015, un libro de gran éxito, La política en tiempos de indignación y, posteriormente, en el 2018, como continuación del mismo, Política para perplejos. En esta última obra, asumiendo que se estaba en una época en que las certezas desaparecían, se preguntaba, ¿Qué tienen en común la llamada posverdad, el desprecio hacia los hechos y la facilidad con que nos rendimos a las teorías conspirativas cuyo principal defecto es que explican demasiado? La pregunta, en sus propias palabras, denotaba lo desconcertada en que estaba toda la sociedad, también las elites. Caracterizaba los inicios de la nueva centuria a partir de nuevas actitudes respecto al acontecer que rápidamente, en pocos años, había pasado desde la indignación a la perplejidad. Escribió, en el 2018:
El siglo XXI se estrenó con la convulsión de la crisis económica, que produjo oleadas de indignación, pero no ocasionó una especial perplejidad; contribuyó incluso a reafirmar nuestras principales orientaciones: quiénes eran los malvados y quiénes éramos los buenos, por ejemplo. El mundo se volvió a categorizar con nitidez entre perdedores y ganadores, entre la gente y la casta, entre quién manda y quién padece a los que mandan, al tiempo que las responsabilidades se asignaban con relativa seguridad. Pero el actual paisaje político se ha llenado de una decepción generalizada que ya no se refiere a algo concreto, sino a una situación en general. Y ya sabemos que cuando el malestar se vuelve difuso provoca perplejidad. Nos irrita un estado de cosas que no puede contar con nuestra aprobación, pero todavía más no saber cómo identificar ese malestar, a quien hacerle culpable de ello y a quién confiar el cambio de dicha situación25.
Innerarity no solo daba cuenta de que lo improbable estaba sucediendo, desde el Brexit hasta la elección de Donald Trump, lo que era señal de no saberse con seguridad sobre el funcionamiento de la relación entre ciudadanos y políticos, una auténtica «caja negra» de la democracia, sino también se refería, entre otros problemas, al ocaso de la voluntad política en manos de una globalización que cambia al mundo sin dirigirse a la voluntad, sino apelando a deseos como el enriquecimiento, la comodidad, el instinto de conservación o el miedo: una forma global que multiplica las libertades individuales restringiendo, al mismo tiempo la libertad política; una oferta de aperturas ilimitadas, pero sin alternativas. En síntesis, una focalización del Estado en cuestiones de seguridad acomodadas a la sumisión a las lógicas del mercado globalizado y, en paralelo, reforzando su intervención sobre los ciudadanos y restringiéndoles en materias económicas y sociales.
En mi propio caso, estudiando parte de estos problemas, siempre desde el punto de vista de las relaciones Europa-América Latina, como sucedió con la mayoría de los chilenos, el llamado estallido social de octubre del 2019, me sorprendió y me sacó de estas otras reflexiones al observar, particularmente, que las razones del conflicto eran valederas, pero que estaba en juicio los procedimientos y acciones de otro movimiento social que no tenía un rostro, una fisonomía y desde el cual día a día se descolgaba un grupo más radical cuya función principal era el enfrentamiento y el plantearse directamente a toda realidad que representara en alguna forma, aun cuando fuese mínima, al sistema económico y a los desarrollos del mercado sobre el Estado. La diferencia con los movimientos europeos y con otros que estaban dispersos y en forma muy dinámica a través de gran parte del planeta, era que tenían en común la indignación social, pero no se trataba de perplejidad, sino más bien de anarquismo y de manifestarse más en la acción que en las lógicas del razonamiento político y social que pensábamos todavía estaba vigente. La democracia representativa ya no era argumento y rápidamente se demostró débil y sin respuesta. Como todo shock social, en gran parte de la sociedad chilena sí hubo perplejidad: ¿qué estaba ocurriendo?, ¿se avanzaba por el camino correcto para alcanzar una mejor sociedad? Lo visible era destrucción, cierre de cientos de tiendas menores, incendios de grandes supermercados, cadenas de farmacia, más de alguna industria; pérdida de puestos de trabajo; destrozo de infraestructuras urbanas y también un largo etcétera. El capítulo no se cerró y aún permanece abierto. Fruto de la situación, pero no desde una perspectiva coyuntural y tampoco encerrado en los límites de nuestra propia historia y sociedad nacional, es que vertí mis reflexiones en un libro, Octubre 2019, publicado a comienzos de este año. En él, me interesó escribir sobre un tiempo más extenso y relacionar nuestras propias experiencias de las últimas décadas con lo que igualmente vino sucediendo en Europa, en particular Europa Central o del Este y también en América Latina. Por doquier, el triunfo del mercado sobre el Estado fue principal responsable, caracterizado en el neoliberalismo o simplemente economía de libre mercado, de la disociación política de los más jóvenes, del sentimiento de abandono de los mayores, de la pérdida de relaciones de protección por parte del Estado, de la desconfianza en el mundo político y de los políticos e, incluso, del fuerte debilitamiento de los valores de la democracia26.
Mi interés por la historia actual ha estado siempre. Los requerimientos de especialización de la vida académica me han llevado también por los caminos de ámbitos historiográficos que, en mi caso, también fueron siempre muy abiertos. La historia demográfica, la historia económica, la historia social, la historia de las mentalidades, la historia social de la cultura, si bien tuvo expresiones definidas en estudios monográficos y focalizados, no impidieron tener miradas más universales, el mundo del Pacífico, el mundo del Atlántico, que, además se vieron favorecidas por una docencia permanente en universidades latinoamericanas, americanas y europeas. Particularmente, ya cercano a las dos décadas ininterrumpidas de participación en docencia e investigación en el Instituto Universitario de Investigación en Estudios latinoamericanos, IELAT, de la Universidad de Alcalá, me permitió, junto a mi colega y amigo el Dr. Pedro Pérez Herrero, dedicarme con mayor énfasis al análisis del presente y a sus siempre intricadas relaciones con el pasado que no permiten soslayar las preocupaciones por lo que viene. ¿Qué significan las Universidades en el mundo actual? ¿Qué papel juegan la historia, la historiografía, los historiadores en las certidumbres e incertidumbres de los jóvenes hoy? ¿Cómo estamos instalados en este presente sin comprenderlo realmente? ¿De qué manera nos sentimos partícipes de un mundo académico fraccionado por las diversas valoraciones de los diferentes sectores del conocimiento y cómo, en nuestro caso, pensamos, o no, que tenemos reales capacidades para contribuir en la formación social con responsabilidad y en términos de un real altruismo científico? ¿Hasta qué punto estamos comprometidos en el estudio de temáticas que no solo nos dejen orgullosos de nuestros logros, sino también puedan contribuir realmente al esclarecimiento de las dudas sociales actuales? Es muy extenso el listado de preguntas que se pueden enumerar y pocas las respuestas profundas que se pueden exhibir para aportar a estos tiempos de confusión y casi inexistencia de una conciencia y comprensión de la historia.
Con Pedro Pérez Herrero, Director del IELAT, hemos realizado una serie de estudios, seminarios, publicaciones, sobre estos temas, pero centralmente decidimos desarrollar un Programa Universitario de Estudios Hispano-chileno con asientos en el IELAT, Universidad de Alcalá y en el PEI*sur, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y allí materializar nuestras inquietudes a través de diversas actividades entre las cuales destacamos la realización de un Coloquio anual, interdisciplinario, sobre problemas del pasado, que siguen siendo centrales en el presente y que nos permiten obtener algunas orientaciones respecto a lo que es posible prever como realidades futuras. Universidad y Empresariado; Globalización y crisis de los Estados Nacionales; La Informalidad en la Historia y el presente, Historia y Prospectiva han sido grandes temas analizados y publicados en años anteriores. En cada uno de ellos, mi participación ha estado relacionada con los muy cercanos referentes entre la historia europea y latinoamericana.
Mi convicción, que seguramente deben tener muchos de mis colegas, es que no me interesa el pasado por el pasado. Vivo en presente y mi interés es el presente, pero no lo puedo ni medianamente entender sin recurrir al pasado. Por ello, el pasado es funcional al presente y no viceversa. En segundo lugar, entiendo la modernidad como un gran período iniciado en la transición del término cronológico de lo que llamamos Edad Media y que se extiende hasta el mismo día de hoy en que escribo. Esta modernidad no se ha resuelto y la globalización actual es una especie de superestructura que no alcanza a cubrir en términos eficientes y humanos a más allá de un 40% de la población mundial. El atraso, la sobrevivencia, las guerras de exterminio de quienes se consideran enemigos, la mortalidad infantil por carencia de alimentos, el ejército de personas adscritas a ocupaciones informales, con un individualismo que no es exitoso, sino se sufre, no nos habla de una humanidad efectivamente moderna, sino solo inserta en los diferentes límites de la modernidad. Indudablemente hay que aceptar que, en números gruesos, ha habido adelantos muy importantes. No es necesario, por el momento, detenernos en ellos.
Apelando, por tanto, a mis conocimientos, siempre limitados, de la historia moderna occidental es que no tengo grandes dificultades para acercarme a los diversos procesos y realidades de las sociedades de antiguo régimen, preindustriales, industrializadas, coloniales, dependientes, subdesarrolladas, en vías de desarrollo, o como quiera llamárseles y descubrir que bajo los éxitos del capitalismo moderno y de algunos Estados modernos que mantienen las desigualdades entre ellos y las desigualdades internas. De los coloquios antes señalados es que escribí Modernidad Global. Crisis del Presente y futuro incierto. Miradas retro y prospectivas. Posteriormente, (Re)-conceptualizando y analizando realidades sobre la informalidad en el desarrollo de las sociedades modernas. Logros, frustraciones y nuevas informalidades y, está en proceso de edición En prospectiva: la transición presente-futuro ¿Rompiente o continuom?27. Estos artículos, escrito bajo otras circunstancias y otras preocupaciones conforman la base del presente libro. Por cierto, han debido ser revisados, profundizados en contenidos y extensión y, más importante aún, actualizados. Muchas de las referencias utilizadas llegan hasta estos propios días en que escribo a mediados del mes de abril del 2020.
¿Qué nuevas circunstancias? Casi que no es necesario decirlo. Nadie suponía, a fines de diciembre del 2019, lo que vendría a partir de enero del 2020. No sabemos y quizás no sabremos nunca si el gobierno chino ocultó o demoró la información respecto al cuándo apareció la nueva epidemia y que si lo anunció solo en las vísperas del año nuevo occidental fue porque ya no podía ignorar lo que venía. En pocos meses, la epidemia se transformó en pandemia y se extendió desde Wuhan prácticamente al resto del mundo. Aquí sí que hubo perplejidad y a partir de ello nuevas angustias: la modernidad desnuda. La cuarta revolución industrial, la robótica, la inteligencia artificial, los éxitos del mercado y la globalización, las nuevas actitudes respecto al ser individuo y no persona, con desprecio por la autoridad y la historia de parte de sectores juveniles como los millenials, todos quedan cortos y no pueden explicar lo acontecido: reapareció el enemigo invisible y mortal, no solo amenazando la existencia, sino además, y en correlato con ella, echando abajo las economías nacionales y las enteramente globalizadas. ¿Qué pasará? No lo sabemos.