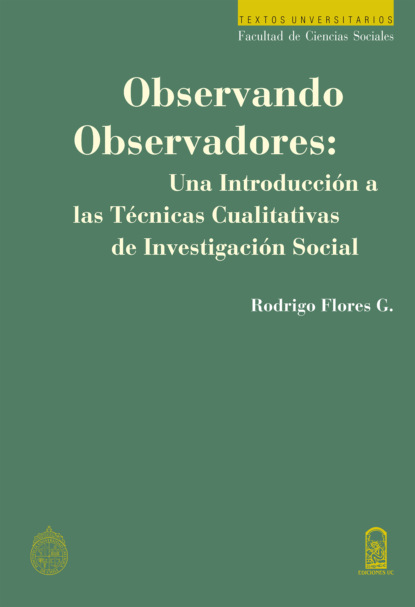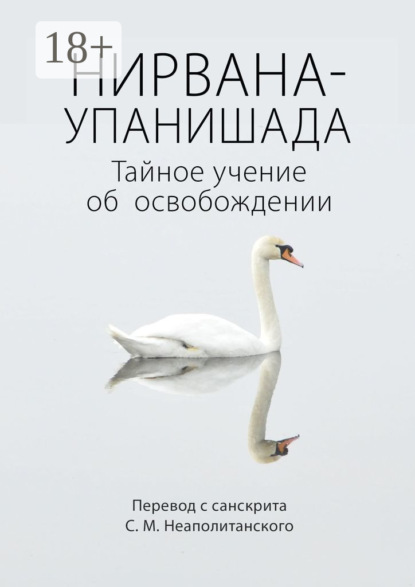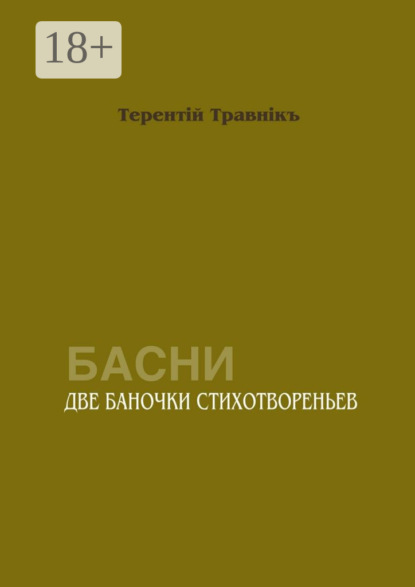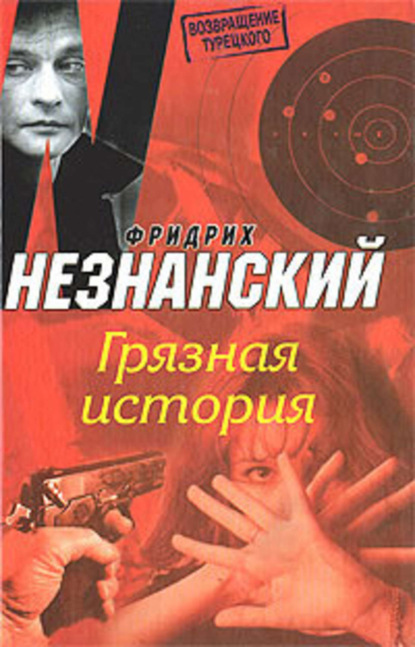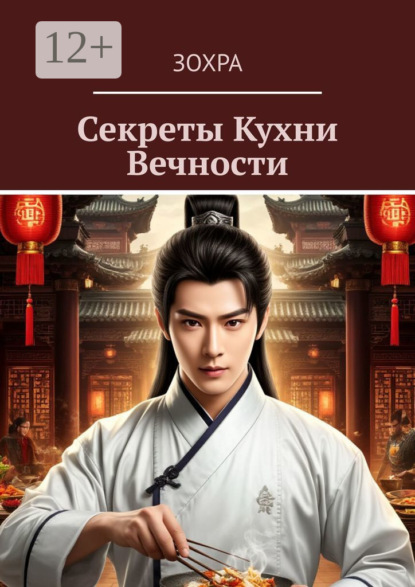- -
- 100%
- +
Dentro de la investigación social, deben destacarse los ejemplos elocuentes de los estudios con un enfoque analítico realizados por los cientistas sociales de la Escuela de Chicago, quienes, aunque presentaban metodologías y técnicas diferentes a las cuantitativas, se encontraban orientados por los principios de la existencia de una realidad objetiva, única y verificable.
Las implicancias de estos enfoques para la metodología cualitativa son evidentes. Es posible constatar una clara diferencia entre lo que habitualmente denominamos como “realidad empírica”, objetiva, con referencia al conocimiento que de ella se puede construir. Para los enfoques positivistas, es posible constatar la existencia de realidades independientes del sujeto que conoce. Aquí encontramos los postulados clásicos de Durkheim (2003), al entender los fenómenos sociales como cosas, poseedoras de una realidad externa al individuo; mientras que para los enfoques pospositivistas, se requiere la presencia de un sujeto cognoscente, el que está influido por una serie de relaciones sociales particulares, que hacen que la realidad dependa de su definición, comprensión y análisis (Morse, 1994). De ello se desprende que resulte necesario que el investigador asuma una posición distante y no interactiva con los fenómenos sociales de estudio, lo cual se convierte en una condición de rigor para realizar un posible conocimiento. Ello le permite la ilusión de librarse de juicios de valor o cualquier otra influencia a la que se vea sometido el investigador en sus análisis e interpretaciones.
Un cuadro que resume los postulados positivistas y que ayuda a entenderlo de mejor forma, considera tres dimensiones: ontología, epistemología y metodología, tal como lo propone Guba (1990: 20).
Ontología Realista, la realidad existe “allá afuera” y es conducida por leyes naturales inmutables. El conocimiento de estas leyes y sus mecanismos es convencionalmente analizado en el eje temporal, adoptando la forma de causa-efecto. Epistemología Dualista/objetivista, los que son esenciales en la adopción de una postura distante e inactiva. Los valores y otros juicios emitidos por el observador son excluidos de forma automática por considerarlos nocivos para la investigación. Metodología Experimental/manipulativa. Las preguntas y las hipótesis son presentadas como un avance en la proposición de pruebas empíricas bajo ciertas condiciones que permanecen controladas.Las perspectivas positivistas y pospositivistas han dejado una impronta en la metodología cualitativa que debe ser reconocida. En primer lugar, bajo su influjo fueron desarrollados disposiciones y métodos característicos. Por ejemplo, el interés por desarrollar un trabajo de campo intensivo y sistemático se ancla en esta perspectiva. La realización de diseños de investigación acotados y entendidos como “científicos”, desplegados por medio de criterios de confiabilidad y validez, hoy son objeto de debate en la literatura sociológica (Morse, 1994).
La misma Escuela de Chicago desarrolló profusamente la utilización de métodos cualitativos en forma metódica y estandarizada. Técnicas tradicionales de levantamiento de información, como la observación en su dimensión más estructurada, por medio de las listas de registro y de distribución, son claros ejemplos de cómo una vez conocidas las variables, pueden realizarse observaciones sistemáticas y controladas aun en ambientes naturales y de no laboratorio. Asimismo, las observaciones desplegadas en ambientes no naturales o con fines clínicos, son un claro ejemplo de la utilización de técnicas cualitativas desde este enfoque.
Lo mismo sucede con la técnica de la entrevista. Entrevistas extensas, relatos orales e historias de vida, fueron y son realizados en forma sistemática y metódica. En su dimensión biográfica, técnicas como la historia de vida y relatos orales, fueron desplegados bajo este influjo; por ejemplo, el estudio desarrollado por Thomas y Znaniecki, sobre el campesino polaco en Norteamérica. Algunos de ellos, en cambio, lograron elaborar categorías de análisis que permitieron crear constructos de un elevado poder explicativo. Este es el caso de Oscar Lewis (1969), sobre la cultura de la pobreza y la migración puertorriqueña a Estados Unidos.
En términos de análisis de información, técnicas como el análisis de contenido (Kripperndorff, 1990), pueden ser mejor implementadas desde esta perspectiva, en cuanto su conformación analítica y necesidad de codificar el contenido de diversos registros de información llevan asociado distribuciones porcentuales.
1.2.2. Fenomenología, interaccionismo simbólico y etnometodología
En el transcurso de la década de los sesenta del siglo pasado, surgió un conjunto de diferentes críticas a la metodología empleada en investigación social (Garfinkel, 1967), las que apuntaban justamente a los presupuestos analíticos descritos anteriormente. Bajo su influjo se entendió que la realidad social era algo construido, producido y vivido por sus miembros.
Entendemos que los enfoques como la etnometodología, la fenomenología y el interaccionismo simbólico, no son ni deben ser comprendidos como sinónimos; sin embargo, ellos pueden ser reagrupados de acuerdo a la crítica, más aparente que real, que realiza al enfoque analítico. Para la fenomenología, la conducta humana, lo que el actor social dice y hace, es producto del modo en que define su mundo. La tarea de las explicaciones sociales consiste justamente en aprehender este proceso de interpretación. En este sentido, describe las estructuras de la experiencia como se presentan en la conciencia, sin recurrir a teoría, deducción o suposiciones.
La fenomenología basa sus explicaciones en la idea de “intencionalidad de la conciencia”, la que indica que no es posible conocer un objeto (algo) si no damos por hecho la existencia de quien conoce (sujeto). Desde este punto de vista, el objeto de conocimiento no existe con independencia de la conciencia del sujeto, sino que se descubre y recrea como resultado de la intuición dirigida hacia él. Estos postulados tienen una enorme implicancia para la idea tradicional de ciencia y el modo en que se verifica el conocimiento. Para la fenomenología, el criterio de verdad se centra en las vivencias personales de los actores sociales. Debe prestarse atención especial a la característica distintiva de esta orientación, pues vista desde la distancia que dan los más de treinta años de existencia, puede ser caracterizada como una posición radicalizada, sustentada en la objetividad. La intencionalidad de aprehender los fenómenos sociales como ellos son, no es más que un reforzamiento del empirismo tradicional de la ciencia.
En una apretada síntesis, deberíamos indicar que los presupuestos en los cuales se fundamenta el análisis fenomenológico incluye la preponderancia que otorga a la idea de experiencia subjetiva, entendida como base de conocimiento; estudiar los fenómenos sociales desde la perspectiva de los actores; y el interés que da a la experiencia e interpretación que hacen los actores sobre el mundo social. Al interior de la propuesta fenomenológica en ciencias sociales, es posible distinguir por lo menos dos corrientes de pensamiento. La primera de ellas es el interaccionismo simbólico y la segunda corriente es la etnometodología.
El interaccionismo simbólico fue acuñado por Herbert Blumer, siguiendo la obra de George Mead, con el objeto de identificar un conjunto de investigaciones microsociológicas inspiradas en la fenomenología, la filosofía y la psicología sociales. Bajo su postulado se destaca la idea que el ser humano no se encuentra inserto en un medio natural, sino que vive en un mundo configurado simbólicamente. Ello tiene una importancia radical, pues los símbolos que se encuentran en relación con determinados significados (letras, palabras, etcétera) son compartidos por personas que viven dentro de una determinada cultura. Tal conjunto de símbolos y significados compartidos, permiten la definición o redefinición de situaciones sociales y de las acciones que se influyen mutuamente. De dichos procesos de definición, surgen las posiciones sociales y las conductas de rol (padre, madre, hijo). Las interacciones transmitidas simbólicamente pueden repercutir en el sistema simbólico y de roles, produciendo su transformación y cambio a largo plazo.
La forma en que esta postura epistémica entiende el conocimiento, queda conformada por un continuo de procesos de interacción, por medio de los cuales se produce la realidad social y donde ella es dotada de significado. De esta manera, es la dinámica de producción de significado por parte del actor social el eje conceptual y metodológico que se desea relevar. Herbert Blumer (1969), principal representante del interaccionismo simbólico, consideró que la comprensión de los fenómenos sociales debe centrarse en el entendimiento de tres premisas básicas:
• Las personas actúan respecto de las cosas y de otras personas, sobre la base de los significados que estas cosas y personas tienen para ellas. Por tanto, los actores sociales no responden sólo a estímulos o exteriorizan guiones culturales. El significado lo determina la acción; es decir, no hay patrones determinantes que rijan la conducta de las personas.
• Los significados son productos sociales que surgen durante la interacción: el significado que tiene una cosa para una persona se desarrolla a partir de los modos en que otras personas actúan con respecto a ella en lo que concierne a la cosa que se trata. Una persona aprende de las otras a ver el mundo.
• Los actores sociales asignan significado a las situaciones, a otras personas, a las cosas y a sí mismos a través de un proceso de interpretación. Las personas están constantemente interpretando y definiendo de acuerdo a las cosas que les ha tocado vivir.
Escribe Blumer (1969: 5): “Este proceso tiene dos pasos distintos. Primero, el actor se indica a sí mismo las cosas respecto de las cuales está actuando; tiene que señalarse a sí mismo las cosas que tienen significado. En segundo lugar, en virtud de este proceso de comunicación consigo mismo, la interpretación se convierte en una cuestión de manipular significados. El actor selecciona, controla, suspende, reagrupa y transforma los significados a la luz de la situación en la que está ubicado y de la dirección de su acción”. Con ello Blumer desea señalar justamente el proceso de interpretación y definición que deben realizar los actores sociales, cada vez que transitan por situaciones diferentes.
Desde este enfoque, los grupos, organizaciones y comunidades se encuentran constituidos por actores sociales que se encuentran insertos en procesos permanentes de significación e interpretación del entorno circundante. Se destaca así, que una explicación verdadera es el resultado de un acuerdo social e históricamente condicionado, donde la forma de definir la realidad social queda expresada por lo que es posible aprehender de ella. Este proceso de conocimiento es efectuado por medio de los sentidos y se elabora a través de la mente de los actores.
Ello pone un punto de inflexión con el enfoque analítico, pues la realidad, para el interaccionismo simbólico, nunca será reflejada en su verdadera naturaleza. Con ello, se pone énfasis en la idea de que se puede adoptar el papel del otro para comprender conductas por medio de la definición de la “situación” desde el punto de vista de los participantes. Dicha postura tiene enormes implicancias para el criterio de validez del conocimiento, pues él ahora pasa a depender del consenso que es necesario desarrollar entre aquellos que interpretan esa realidad. Sus datos son los discursos sociales y el contexto de justificación es el significado cultural.
Haciendo este brevísimo repaso de consideraciones epistémicas, es necesario indicar los aportes y contribuciones de la etnometodología en las técnicas cualitativas. La etnometodología puede ser entendida como un tipo de investigación particular cuyo foco de atención se encuentra en las formas que adquieren las acciones cotidianas, sean ellas conversaciones, formas de saludo, despedida, preguntas y cuestionamientos. Para ello, se excluye de su programa el estudio de las causas o formas de existencia de determinadas formas de conducta. La etnometodología centra su enfoque en el conocimiento cotidiano que disponen los individuos sobre su propia sociedad y el uso en que dicho conocimiento es puesto en juego en sus acciones cotidianas de interacción con otros. La complejidad de su análisis consiste en poder determinar la forma en que los actores sociales aplican reglas abstractas y percepciones de sentido común a situaciones concretas.
De aquí, las realidades humanas, las de la vida cotidiana, se manifiestan de muchas maneras: a través del comportamiento e interacción con otros miembros de su grupo, de mímica, de gestos, del habla y conversación, etcétera. Ello requiere ser estudiado a fondo, con el objeto de llegar a una adecuada interpretación. De este modo, todo investigador cualitativo se enfrenta a un conjunto de impresiones, documentos y notas que lo desafían a buscar el sentido o los sentidos que puedan tener. Sin embargo, no se pretende abordar la realidad social desde cero; se usa, con prudencia, los recursos que la propia sociedad le ofrece. La interpretación estará influida por instrumentos locales, como categorías reconocidas, vocabulario familiar, tareas organizativas, orientaciones profesionales, cultura grupal y otros marcos conceptuales que les asignan significado a los asuntos en consideración.
Por ejemplo, Harold Garfinkel (1917), fundador de la etnometodología, tuvo por interés de estudio el dar cuenta cómo las personas interaccionan en el marco de las estructuras sociales de la vida cotidiana, dando valor a preguntas fundamentales sobre los fenómenos que se dan por sabidos en la vida y en la acción, cómo se hacen las cosas y cómo se han hecho desde siempre (Garfinkel, 1984). Para este autor, las actividades, las circunstancias y el razonamiento sociológico prácticos poseen un lugar equivalente a lo banal ordinario y a lo trascendental extraordinario. En este sentido, lo social se encuentra en constante construcción, por lo que los hechos sociales sólo pueden ser entendidos en cuanto son concebidos como realizaciones que tienen cabida en una sociedad determinada.
La forma que poseen los etnometodólogos de comprender la realidad social los vincula estrechamente con el análisis institucional y el de la pragmática, al poner el acento en los procesos que los miembros de una conformación social utilizan para reconocer el mundo y hacerlo familiar. La tarea del investigador es dar cuenta de los medios utilizados por los miembros de la sociedad para ordenar su vida común. Para ello requiere indicar una estrategia que le permita descubrir lo que hacen los miembros de un determinado colectivo o comunidad, para posteriormente desentrañar el significado íntimo del mundo social al que pertenecen. Esto implica realizar un muestreo cualitativo que permita focalizar la mirada de las observaciones y la realización de análisis que posean pertinencia y adecuación.
Ontología Realista/subjetivista, la realidad existe “allá afuera”; sin embargo, se encuentra influida por dimensiones históricas y contextuales. El conocimiento de lo social se realiza por medio de un involucramiento activo del investigador. Epistemología Dualista/objetivista, los que son esenciales en la adopción de una activa e inclusiva mirada del investigador para dar cuenta de estructuras latentes. Los valores y otros juicios emitidos por el actor social son incluidos de forma automática, por considerarlos ricos y densos en la explicación de lo social. Metodología Naturalista. La realización de estudios en condiciones naturales, asociados a “donde ocurren las cosas”, se vuelve algo necesario e indispensable. Preguntas y técnicas se dirigen al rescate de significados profundos. Surgen explicaciones asociados a lo simbólico.Las implicancias más directas de los enfoques antes descritos para la metodología cualitativa, dicen relación con la necesidad de rescatar las percepciones e intereses más profundos de los actores sociales. La misma idea de “actor social” que se desenvuelve en un “escenario”, como si se tratara de una obra, en la cual despliega consistentemente diversos roles o papeles que deben ser bien interpretados, van justamente en esta dirección. Este es el caso de Goffman (1984); por ejemplo, en sus clásicos estudios en instituciones, donde el individuo queda prescrito al rol mayoritario que desenvuelve o le es asignado.
De esta manera, la influencia sobre la metodología cualitativa se despliega en la consideración de un contexto social determinado —interacción social—, el cual es descrito en forma profusa y sostenida, por medio de técnicas de levantamiento de información pertinentes.
El desarrollo e implementación de dispositivos técnicos de levantamiento de información de campo, realizada en contextos naturales, se colige como necesaria e indispensable. Estrategias de muestreo intencionado o “bola de nieve” se infieren como fundamental de implementar, de acuerdo a la realidad del fenómeno en estudio. Técnicas como la observación participante adquiere un nuevo matiz, al permitírsele al investigador dar cuenta, en un contexto no intencionado, de fenómenos sociales como una experiencia de primera mano, que se supone cualitativamente distinta a aquella que pueda provenir de un relato.
En el caso de la entrevista, ella se complejiza para dar cuenta de estructuras latentes y de sentido. Este es el caso de la utilización de la entrevista en profundidad o su variante etnográfica (Spradley, 1979), por medio de la cual se entregan consejos y directrices para formular preguntas orientadas a develar significados. Del mismo modo, el desarrollo de etnografías complejas, denominada “descripción densa”, fue desarrollada profusamente (Geertz, 1973), y orientada a dar cuenta de símbolos y significados.
1.2.3. El caso de la teoría fundamentada
Hemos indicado que este capítulo pretende destacar los aportes que presentan los distintos paradigmas a la investigación cualitativa. En el caso de la Grounded Theory, no nos encontramos hablando de un “paradigma”, tal como lo hemos tratado en este texto. No obstante, su influencia sobre el desarrollo de la metodología cualitativa ha sido tal, que merece tratarse con algún nivel de detenimiento. Grounded Theory no es sólo un método ni un modo de trabajo —que también lo es—, sino que su importancia radica en ser la única propuesta que emerge desde la metodología cualitativa, que pretende a partir del levantamiento de datos empíricos, elaborar teorías explicativas de rango medio sobre fenómenos sociales.
La teoría fundamentada fue propuesta en forma original por dos sociólogos, Barney Glaser y Anselm Strauss, a fines de la década de los años sesenta del siglo pasado, y ha sido revisada y ampliada en diversas direcciones. Los estudios desarrollados por Glaser y Strauss sobre el personal hospitalario en contacto con pacientes diagnosticados como moribundos, sirvieron de información privilegiada para su desarrollo. Uno de los focos de interés principal de la teoría fundamentada consiste en ofrecer una base de racionalidad que permita establecer la conformación explicativa, generada y desarrollada por medio de la información que se produce en el proceso de investigación. Tal como lo indicara Merton con el concepto de “Teorías de alcance medio”, Glaser y Strauss (1967) entienden que la teoría fundamentada ayuda en la conformación de conocimientos que permiten estrechar las diferencias entre la investigación empírica y la conformación de explicaciones al respecto.
Un punto importante que se debe tener en cuenta es que esta perspectiva no ha permanecido estática y unificada; por el contrario, se ha visto enriquecida por diversos enfoques y actualizada a los complejos fenómenos de principios de siglo. Por ejemplo, en investigaciones más recientes, Strauss y Corbin (1990ª) implementaron una serie de procedimientos que debían ser observados por quienes desearan utilizar tal teoría, a lo que Glaser se distanció, argumentando que habían llevado la teoría a un proceso de descripción que resultaba forzado.
El enfoque de la teoría fundamentada es una metodología general que permite desarrollar explicaciones a partir de la información que ha sido generada de forma sistemática; de modo que se convierte en una forma que permite reflexionar a partir de la información cualitativa y la construcción de explicaciones. La teoría fundamentada se sustenta en una serie de principios analíticos que tienen por fin generar conceptos y desarrollar líneas de explicación sobre fenómenos sociales a partir del material proveniente de estudios de casos. De esta manera, la teoría fundamentada no constituye en sí misma una técnica o una metodología de análisis de información, pese a que entrega directrices y orientaciones en tal dirección. Su objetivo es más bien una forma de realizar análisis sociológico proveniente de la información generada de forma cualitativa, lo cual incluye la utilización de herramientas metodológicas características, como es el caso de la definición de diseños investigativos por medio del muestreo teórico o la realización de análisis de “comparaciones constantes”.
Glaser y Strauss pretenden fomentar el uso, aplicación y rigurosidad de análisis en los métodos y las técnicas cualitativas, tanto como lo han sido las cuantitativas. Su principal referente conceptual es el interaccionismo simbólico descrito en este mismo texto; sin embargo, es tributario también de los aportes de la sociología cualitativa de Ervin Goffman y las obras de J. Dewey, G. Mead y C. Peirce, en lo que dice relación con el énfasis analítico dado al concepto de acción y la definición de una situación problemática. Un elemento importante del desarrollo de esta forma de hacer investigación cualitativa radica en la fuente interaccionista de la acción de la cual se nutre (Legewie y Schervier-Legewie, 2004). Es así como para Strauss, las normas y prescripciones que regulan el comportamiento humano no permanecen fijas e inmutables en la sociedad, sino que requieren ser negociadas de forma continua, en cada situación concreta. La investigación social pretende justamente describir estos procesos de interacción negociada. Del mismo modo, reciben los influjos de la tradición sociológica de la Escuela de Chicago y el fomento que esta casa de estudios impuso en la utilización de métodos y técnicas cualitativas en la investigación de fenómenos sociales complejos, en los que destacaron el trabajo de campo y la aplicación de la técnica de observación participante y entrevistas abiertas, no estructuradas.
La teoría fundamentada posee como premisa fundamental el sostener que los diversos niveles de generalidad en las explicaciones, es decir, la construcción teórica, es un paso indispensable en la constitución del conocimiento sociológico. Es más, si se pretende desarrollar un tipo de explicación sobre un fenómeno social concreto, el investigador no debe nunca ni en ningún momento limitarse a realizar una mera descripción, por medio de codificaciones y análisis de información que resulte ser significativa.
La utilización de las técnicas cualitativas, como la entrevista abierta y no estructurada, los distintos tipos de observación y las técnicas cualitativas basadas en la conformación de grupos, deben encontrarse constantemente bajo observación, análisis y reinterpretación no sólo de la información que permiten generar, sino ellas mismas en cuanto técnicas que son utilizadas en la generación de conocimiento. En este sentido, Glaser y Strauss entienden que cualquier tipo de avance en la generación de explicaciones teóricas se encuentra en íntima y estrecha relación con los procesos de generación de información. Ello se aplica indistintamente para investigadores que establecen explicaciones a partir de una serie de información generada en el trabajo de campo o la empiria, así como para aquellos sociólogos que realizan explicaciones e intelecciones que se sustentan en modelos teóricos.
Glaser y Strauss (1967) entienden que existe una fuerte y estrecha interrelación en el desarrollo de una teoría, en cuanto proceso explicativo, y la generación de categorías comprensivas y sus propiedades particulares, como las hipótesis. Las categorías poseen la virtud de permitir al investigador cualitativo dar cuenta de los incidentes; es decir, una serie de fenómenos, hechos o acontecimientos particulares, que poseen una gran significación, y que aparecen en el material del investigador por medio de la utilización de sus diversas técnicas. Las propiedades, en cambio, dicen relación con las características más concretas que son susceptibles de ser conceptualizadas, como es el caso de una idea, cosa, actividad, acontecimiento, etcétera. Tanto las categorías como las propiedades poseen un carácter estrictamente analítico-conceptual, lo cual incluye procesos de clasificación y taxonomía, pero no se restringe a ello, por lo que son indispensables en la elaboración de las explicaciones.