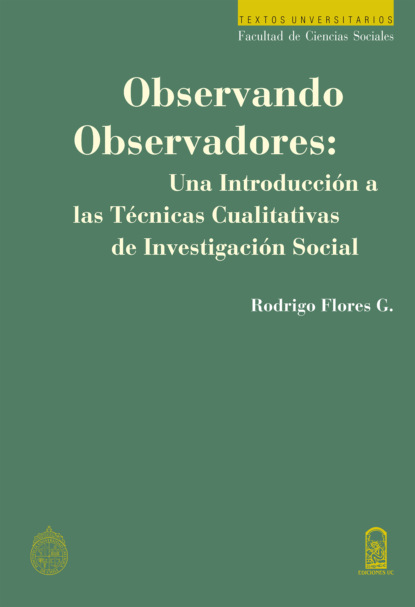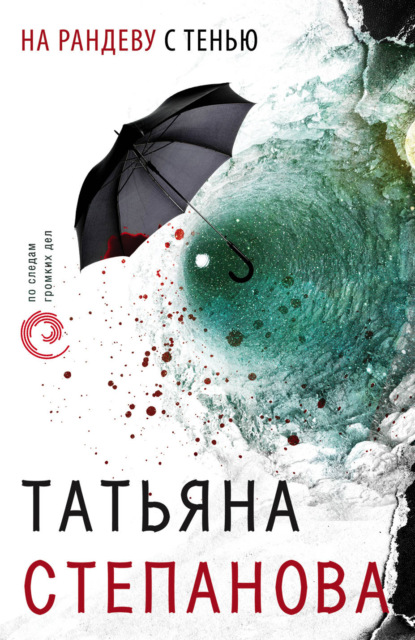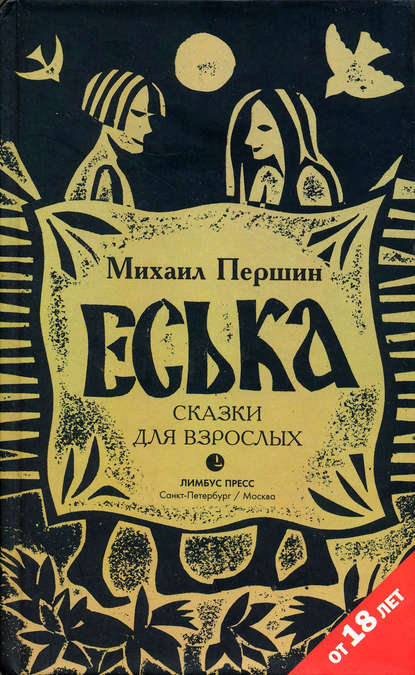- -
- 100%
- +
Para la teoría fundamentada, las categorías deben ser definidas de acuerdo a varias propiedades. Tal proceso, denominado dimensionalización por sus autores, permite establecer una serie de distinciones, las que se plasman en dimensiones y subdimensiones. Como es presumible, las categorías, debido a su generalidad, contienen información de diversa índole, pero que guardan entre sí cierto grado de afinidad y complementariedad. Las categorías centrales cumplen la labor de integrar y densificar la explicación. A su vez, las hipótesis hacen referencia a una serie de respuestas provisionales sobre las relaciones conceptuales que se establecen entre categorías y entre diversas propiedades de categorías.
Glaser y Strauss (1967) indican que la forma de desarrollar la teoría fundamentada puede realizarse por medio de dos vías no excluyentes entre sí, las cuales poseen importantes implicancias para la investigación social cualitativa. La primera de ellas dice relación con criterios de muestreo y calidad, y se vincula con la técnica del muestreo teórico. El muestreo teórico consiste en la selección de nuevos casos que lleva a cabo el investigador de acuerdo al potencial que posee para contraer o expandir los conceptos y teorías en uso. El segundo elementos tiene que ver con el análisis de la información generada. En este sentido, el método comparativo constante permite al investigador de forma simultánea, codificar y analizar la información generada por medio de la aplicación de técnicas específicas, con el fin de establecer argumentaciones y explicaciones que aumenten el conocimiento sobre un determinado fenómeno. Ambas orientaciones, el muestreo teórico y el método comparativo constante, serán explicados más adelante en este mismo texto.
Es posible construir un cuadro que resuma los postulados establecidos por las propuestas del interaccionismo y la teoría fundamentada. Tal cuadro sólo pretende establecerse como un referente explicativo de alta densidad, por lo que puede parecer a los ojos de otros investigadores como una simplificación de dichos enfoques. No obstante, creemos que esta proposición puede servir para describir sus propuestas fundamentales.
Ontología Realista. La realidad social existe, aunque exige la participación activa del investigador, quien debe desarrollar instrumentos para captarla en “profundidad”. Epistemología Dualista, continúa con la separación sujeto/objeto, aunque acepta la injerencia de cierta subjetividad por parte del investigador para dar cuenta de la “esencia” de lo social. Metodología Elaboración de técnicas y procedimientos especializados —descripción densa, método comparativo constante.Haciendo un resumen del enfoque expuesto, puede indicarse que entienden, entonces, que el conocimiento es una realidad que es compartida, que surge por medio de una interacción entre el investigador y los actores sociales, donde una serie de condicionantes sociales, como valores y preferencias, median o influyen en la generación del conocimiento. El trabajo cualitativo es altamente valorado, pues estos enfoques privilegian realizar “trabajo de campo” e “inmiscuirse en la realidad”, objeto de estudio, con el fin de realizar adecuadas descripciones e interpretaciones lo más fieles posibles. Como se observa, la noción misma de realidad no es cuestionada en lo más mínimo por estos enfoques. Su rescate, adecuado y pertinente, sólo puede ser realizado poniendo el acento en la “subjetividad e intersubjetividad”, las que se conciben como instrumentos que permiten conocer el comportamiento humano.
Ello puede verse facilitado a través de un diseño emergente, el que se estructura por medio de una serie de hallazgos o constataciones que son identificadas a lo largo de la investigación. La validez de las aseveraciones realizadas en el estudio se garantiza por medio del diálogo, la interacción y la vivencia; es decir, se van concretando mediante una serie de consensos que surgen del intercambio de procesos de diálogo y reflexión de un sentido compartido. Las exigencias para la metodología cualitativa son elocuentes, no sólo se exige un esfuerzo por orientarse hacia la comprensión de los fenómenos sociales, en el entendido que lleva a la identificación del sentido de lo que los actores sociales desean indicar con sus palabras y omisiones, sino también la posibilidad de construir generalizaciones que lleven a comprender el comportamiento humano en sociedad.
1.2.4. Investigación cualitativa y las propuestas estructuralistas y posestructuralistas
En términos generales, el estructuralismo tiene por objetivo la búsqueda de las leyes universales e invariantes de la humanidad que operan en todos los niveles de la vida humana, tanto en las sociedades menos complejas como en las más complejas. La fuente del estructuralismo moderno tiene su origen en la lingüística. La obra de Ferdinand de Saussure (1857-1913), recogida póstumamente en su Curso de lingüística general, destaca por su importancia en la lingüística estructural. Es particularmente relevante la distinción entre significante (forma fónica o imagen acústica) y significado (concepto mental al que corresponde la imagen acústica), conformando el dual signo lingüístico. Del mismo modo, separa al lenguaje en la lengua (sistema de signos) y el habla (manifestación particular de ese sistema en el acto de comunicación), tomando la lengua como objeto de estudio; la de diacronía (estudio del lenguaje a lo largo del tiempo) y sincronía (estudio del lenguaje en un determinado momento histórico); o la de paradigma (relación en ausencia entre los elementos que pueden formar parte de una enunciación) y sintagma (relación que se establece en presencia entre los elementos de la enunciación, lineal, en un tiempo y en un espacio determinados). Es labor de la lingüística lograr dar cuenta de esas leyes. La existencia de la lengua hace posible el habla. El habla constituye el discurso real, la manera en que los hablantes usan el lenguaje para expresarse.
La preocupación por la estructura se proyecta más allá del uso del lenguaje para estudiar todos los sistemas de signos. El estudio de la estructura del sistema de signos se denomina semiótica. La semiótica es un campo de estudios más amplio que la lingüística estructural al abarcar no sólo al lenguaje, sino también otros sistemas de signos y símbolos como las expresiones faciales, el lenguaje del cuerpo, los textos literarios y de hecho, todas las formas de comunicación.
La importancia de la perspectiva estructuralista se despliega con gran intensidad a partir de los trabajos del etnólogo francés Claude Lévi-Strauss, que incluye las relaciones entre la estructura del lenguaje y la cultura de una sociedad. Basándose en los aportes de Sausseare, Lévi-Strauss (1995) indica que los fenómenos culturales son fenómenos del mismo tipo que los lingüísticos. Asi como el lenguaje consta de unidades mínimas que capa tras capa (como en la geología), se ordenan según una serie de reglas para producir un significado, la cultura, que según Lévi-Strauss (1995) es comunicación, también se constituye de unidades mínimas que se combinan según ciertas reglas en unidades mayores que forman un significado. Descomponer la cultura en sus unidades básicas y comprender las reglas mediante las cuales se combinan, es entender el significado de la cultura. En resumidas cuentas, este es el método estructural. Este planteamiento abre la posibilidad de explorar las relaciones existentes entre lenguaje y sistema de referencia y el sistema de valoraciones y actitudes humanas frente a fenómenos naturales.
El punto de vista estructuralista considera la lengua como un sistema organizado por una estructura a descubrir y describir. La finalidad sería comparar las estructuras básicas de las diferentes lenguas, para elaborar modelos mínimos cuyas propiedades formales fueran comparables entre sí, con independencia de las unidades que las componen; es decir, alcanzar en última instancia, el modelo lógico de organización básica que establece la coherencia de estos sistemas convencionales que son las lenguas y que permiten la comunicación, dadas sus determinaciones formales.
El método de Lévi-Strauss parte de un principio fundamental, que es la diferencia que existe entre relaciones, modelos y estructuras sociales. Las relaciones sociales son lo dado social, externo al sujeto. Ellas constituyen la realidad empírica. No son lo mismo que la estructura social. En el proceso de conocimiento, el modelo se encuentra entre ambas, uniéndolas. La materia prima para la construcción del modelo son las relaciones sociales, de las cuales debe partir, pero no se confunde con ellas. La función del modelo es la de trascender el plano de la observación empírica para llegar a una interpretación, que se aparta de los datos manifiestos y que tiene a la vista la posibilidad de descubrir una forma común a las diversas manifestaciones de la vida social. El modelo, partiendo de la realidad empírica, sirve para explicarla mostrando las características comunes de sus elementos.
De los modelos mencionados por Lévi-Strauss hay que mencionar los siguientes: los conscientes o inconscientes según el nivel en que funcionan. Entre los conscientes encontramos las normas, mientras que los inconscientes son del interés manifiesto del etnólogo. Los modelos mecánicos y estadísticos, según sea su composición con la escala de los fenómenos. Un modelo mecánico es aquel cuyos elementos constitutivos se encuentran en la misma escala que los fenómenos; este es el caso de los grados matrimoniales prohibidos. El modelo estadístico es aquel cuyos elementos se encuentran en una escala diferente; por ejemplo, los matrimonios posibles. Modelo reducido es el que condensa en una escala menor los temas abordados en una escala mayor; por ejemplo, la escala del ámbito mitológico de América entera. El modelo, en la medida en que puede ser manipulado, es un instrumento de investigación, un procedimiento artesanal, operativo.
Otro supuesto en la obra de Lévi-Strauss se refiere a la estructura consciente e inconsciente del espíritu humano. Hasta 1965, Lévi-Strauss piensa que la estructura del espíritu humano no es temporal y existe a nivel inconsciente. Los fenómenos sociales de todo orden (lenguas, creencias o técnicas) son elaboradas por el espíritu a nivel inconsciente. Al no ser temporal precede a los factores irracionales provenientes del azar y de la historia, y funciona de acuerdo a leyes universales que hay que percibir, para lo cual el método estructuralista es el adecuado.
Junto a lo anterior, algunas tendencias posestructuralistas también realizaron aportes de interés en la metodología cualitativa, aunque el término mismo no posea un componente de homogeneidad en su interior. El posestructuralismo comparte una preocupación por establecer y cuestionar las jerarquías implícitas en la identificación de oposiciones binarias que caracterizan no solo al estructuralismo, sino a la metafísica occidental en general. El posestructuralismo está preocupado en reafirmar la importancia de la historia y en desarrollar al mismo tiempo un nuevo entendimiento teórico. Uno de los autores más recurrentes dentro de esta perspectiva es Michel. Foucault.
Uno de los ejes temáticos de mayor importancia en la obra de Foucault es el poder. Tanto es así, que no puede ser localizado en una institución —o en el Estado—; está determinado por el juego de saberes que respaldan la dominación de unos individuos sobre otros al interior de estas estructuras. El poder no es considerado como algo que el individuo cede al soberano, sino que es una relación de fuerzas, una situación estratégica en una sociedad determinada. Por lo tanto, el poder, al ser relación, está en todas partes, el sujeto está atravesado por relaciones de poder, no puede ser considerado independientemente de ellas. El poder, según dice, no sólo reprime, sino que también produce efectos de verdad y produce saber (Foucault, 1985).
Foucault desarrolló una teoría del discurso, que utilizó para problematizar instituciones como hospitales, manicomios, prisiones y escuelas. Su análisis no se centra únicamente en el aparato coercitivo y en su funcionamiento, sino en los discursos; es decir, en el lenguaje de las disciplinas que definen qué es un ser humano (Foucault, 1966). Se trata de los lenguajes de la burocracia, de la administración, de la medicina o del psicoanálisis —en definitiva, los lenguajes del poder—, al excluir al individuo de la sociedad y de determinar las condiciones de su admisión en ella. Su estrategia es describir en detalle cómo surgen las afirmaciones de verdad, qué fue lo que de hecho se dijo y escribió, y cómo esto encaja en la formación de los discursos. Quiere evitar toda interpretación y alejarse de los objetivos de la hermenéutica.
Entendemos que los enfoques de observación estructuralista y posestructuralistas no se agotan en los autores indicados. Sin embargo, no es nuestro objetivo en este libro realizar un tratamiento detallado y minucioso de ellos, sino más bien indicar su interconexión con la metodología cualitativa, relevando sus aportes específicos. De esta manera, es posible construir un cuadro que resuma los postulados establecidos por las propuestas de este enfoque. Este cuadro sólo pretende establecerse como un referente explicativo de alta densidad.
Ontología Construida socialmente. La realidad social existe, poniendo en tensión al investigador al dar cuenta de sus estructuras trascendentales. Epistemología Crítica a una concepción dualista sujeto/objeto. Tal dualidad debe ser superada e incorporarse recursos como la historia y su interpretación. Metodología Elaboración de técnicas y procedimientos especializados —anclados en la significación y el símbolo—, y develamiento de estructuras de significación.Algunos aportes específicos realizados a la metodología cualitativa desde estas perspectivas pueden ser identificados. Existe una valoración por desarrollar categorías de análisis que sean capaces de realizar adecuadas interpretaciones de lo social. En este sentido, análisis comparados sobre fenómenos sociales como los mitos y parentesco (Lévi-Strauss, 1995), o análisis históricos sobre el poder en distintos contextos (Foucault, 1985), han sido profusamente desarrollados.
Contextos específicos asociados al estudio de estructuras de sentido, vinculados a la semiótica y la semántica, inscritas en los discursos de los actores sociales, son uno de los focos preferentes de indagación. Por ello más que una forma de investigación asociada a técnicas para el levantamiento de datos, la contribución preferente para la metodología cualitativa se encuentra en el análisis del discurso, en su versión análisis estructural y su representación por medio del cuadro semiótico, propuesto por A.J. Greimas (1979), entendido como “la representación visual de la articulación de un conjunto de símbolos dados” (Greimas, 1979).
CONTROL DE APRENDIZAJE
• Analice los elementos que se han rescatado de cada una de las etapas históricas descritas en el surgimiento de la investigación cualitativa.
• Elabore un cuadro comparativo con los enfoques epistémicos en investigación cualitativa, considerando su dimensión ontológica, epistemológica y metodológica.
• Describa y analice los principales elementos de las perspectivas analíticas de investigación social.
• Describa y analice los principales elementos de las perspectivas interpretativas de investigación social.
CAPÍTULO 2
Constructivismo e interrelaciones entre la teoría fundamentada y la teoría de sistemas sociales
OBJETIVO GENERAL DEL CAPÍTULO
• Presentar una propuesta innovadora para el estudio cualitativo, basada en la interrelación entre la teoría de sistemas sociales y la teoría fundamentada, denominada metodología de sistemas fundamentada, la cual se basa en un enfoque constructivista.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CAPÍTULO
• Exponer los principales fundamentos de la concepción epistemológica constructivista y su relación con la metodología cualitativa.
• Identificar puntos de comparación entre el constructivismo sociológico aportado por la teoría de sistemas sociales autopoiéticos y la elaboración de explicaciones empíricas de la teoría fundamentada.
• Exponer argumentos, premisas y directrices que sustenten el planteamiento de una metodología de sistemas fundamentada.
• Exponer indicaciones fundamentales que permitan la utilización adecuada de la metodología de sistemas fundamentada.
EL CAPÍTULO 2 pretende aportar a la profundización del debate sobre los aportes realizados por el constructivismo y la metodología cualitativa. Por este mismo motivo es desarrollado en un capítulo aparte. Su intención es no alterar el patrón de lectura que puedan tener el investigador iniciado en metodología cualitativa y la interrelación que hemos realizado con “paradigmas” en ciencias sociales que se encuentran relativamente consolidados y reconocibles por la comunidad científica.
Este capítulo responde en este sentido a la necesidad de realizar una mayor problematización del debate más reciente que está teniendo lugar. Por ello es que se pone especial atención a las interrelaciones entre la teoría fundamentada (Grounded Theory) y la teoría de sistemas sociales luhmanniana. Una versión preliminar de estas disquisiciones fue presentada al Congreso de Sociología Pre-Alas, en la mesa de metodología sociológica, llevado a cabo en la ciudad de Concepción, Chile, en noviembre de 2008.
2.1. Investigación cualitativa y las propuestas constructivistas
Concordamos con algunos autores (Denzin y Lincoln, 1998), cuando plantean que la metodología cualitativa ha vivido profundos cambios y transformaciones en las últimas décadas, que la ha llevado a cuestionar sus propios fundamentos, ello entendido como una doble crisis. Por un lado, de representación; es decir, cuestionamientos sobre si los investigadores cualitativos pueden capturar de forma directa —sin intermediaciones— la experiencia vivida. Tal experiencia, se argumenta, es creada en un contexto social, el cual es descrito posteriormente por el investigador. Esta crisis incluye: a) la problematización por el acceso a fenómenos sociales desde un punto de vista cualitativo y b) la capacidad que tiene el investigador de producir un conocimiento objetivado en informes que tienen como base comunicacional el lenguaje.
Por otro lado, una crisis de legitimación, referido al criterio tradicional que permite evaluar e interpretar la problemática de la investigación cualitativa. Incluye los siguientes cuestionamientos: ¿cómo se logra la validez de un conocimiento cualitativo?, ¿cómo se consigue la generalización de un determinado conocimiento?, ¿cómo deben evaluarse los criterios de calidad de una investigación cualitativa?
Los investigadores cualitativos de principios de siglo XXI se encuentran actualmente frente a estas disyuntivas cuando pretenden llevar a cabo o reflexionar sobre sus investigaciones. Las salidas posibles a estos cuestionamientos pueden tomar desde nuestra perspectiva dos posiciones aparentemente dicotómicas. En primer lugar, dar cuenta de su quehacer: a) reafirmando su estatus de investigador, entendiendo que el proceso de conocimiento recae en la expertise; b) describiendo fenómenos sociales, los que se entienden como una realidad externa, abordable mediante sus técnicas; c) estudiar significados, construidos por actores sociales; y d) interpretando dichos significados mediante procesos más o menos convencionales —analíticos o hermenéuticos.
En segundo lugar, otros investigadores han tomado la opción de dar cuenta de su quehacer: a) relativizando su propio estatus, puesto que entienden que el conocimiento es un proceso generativo propio de la comunicación; b) realizando procesos de descripción de fenómenos sociales, entendidos como alterables y modificables; c) en los cuales el investigador cualitativo “construye” junto al actor una explicación que resulte más o menos plausible; y d) donde la eficacia de la explicación recae en su reconocimiento por una comunidad.
Centrémonos en el segundo de los aspectos considerados, por novedoso y más “radical”. En contraposición a los postulados analíticos y neopositivistas, hermenéuticos, fenomenológicos, estructuralistas y posestructuralistas puede indicarse la emergencia de la concepción epistemológica constructivista. Esta postura, al igual que el enfoque analítico, no se circunscribe a una disciplina en particular de las ciencias sociales. Por el contrario, su transdisciplinariedad es una de las características y virtudes más buscadas. Aquí podemos encontrar autores inspirados en la sociología del conocimiento de Berger y Luckmann (1968) o la teoría general de sistemas y de otras vertientes teóricas, como Heiz von Foerster, Humberto Maturana, Francisco Varela, Jesús Ibáñez, Niklas Luhmann. El presupuesto ontológico del constructivismo se ancla en la proposición que indica a la realidad social, y en cuanto tal, la entiende como múltiple y construida, por lo que no existe en forma tangible, única y fragmentable (Lincoln, 1990). Ello, como veremos más adelante, tiene una serie de implicancias para el proceso de explicación y generalización de la información cualitativa.
De acuerdo a esta postura, los argumentos científicos, el conocimiento, no pueden basarse en una “realidad” preexistente al ser humano. Es el investigador quien observa la realidad (observación en cuanto acto experiencial, no visual). Le está negado al investigador realizar otros tipos de conocimientos que no estén ligados a su propia experiencia (experiencia mística u otros tipos de conocimiento se incluyen en su propio experienciar). No es posible, en este sentido, dar cuenta de “realidades” que no ha experimentado. El acto de conocer se relaciona, entonces, directamente con la experiencia conocida (Maturana, 1997).
Desde el punto de vista epistemológico, la posición constructivista abandona la dicotomía sujeto/objeto del objetivismo, para reemplazarlo por la distinción observador/observación, lo que plantea una diferencia radical con los otros postulados. Bajo este enfoque, al sujeto cognoscente se le llamará observador, en cuanto ente capaz de vincular sus propios procesos cognoscitivos con su experiencia del vivir. La figura principal en el acto de conocer es el observador en la experiencia de observar. Una de las características principales del constructivismo es que el observador no es un supuesto ontológico a priori, pues no existe el observador separado u alejado de la observación. No existe observación sin observador ni observador sin observación, quedando así clausurada tal distinción. Como señala Maturana (1997), el observador aparece en la distinción del observar cuando nos preguntamos por el observador y el observar.
En cuanto sistema preocupado por el estudio del devenir social, las ciencias sociales pueden ser mejor comprendidas bajo este enfoque si se la trata como sistema de observación, donde su propia constitución como sistema observador la constituye como tal, por lo cual es imposible que elabore distinciones desde otra configuración. Una vez adquirida esta cualidad, todo acto cognoscente ocurre por medio de la observación realizada por el observador. Bajo este prisma, las operaciones que competen a las ciencias sociales entran en juego cuando por medio de la aplicación de distinciones, un observador fija con sus indicaciones el mundo social.
Reflexiones inspiradas en el enfoque constructivista nos indican que la descripción de nuestras ciencias no refiere a la constatación de fenómenos sociales en sí, en cuanto ello remitiría a una observación de primer orden. La observación del observador es una observación de primer orden. Desde la perspectiva del cientista social, la observación de primer orden acerca de lo social no tiene cabida en nuestras formas habitualizadas de conocimiento. Esta última operatoria corresponde más bien a disciplinas ligadas a fenómenos naturales o si se prefiere físico-químicos, como la biología, la química y la física, las cuales utilizan de forma preferente métodos experimentales de investigación.