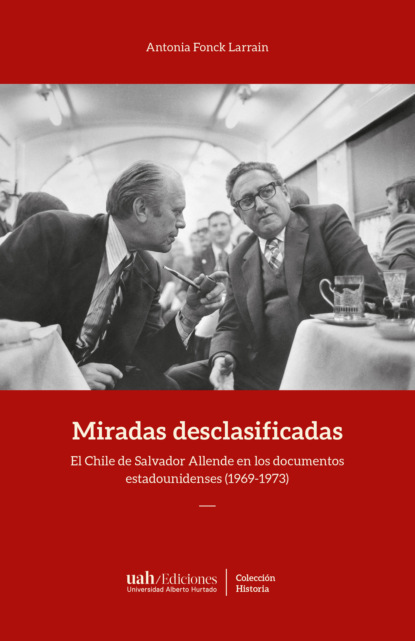- -
- 100%
- +
La sociedad estadounidense, desde el estallido en las calles en 1968, estaba viviendo un proceso de profundo cuestionamiento. Uno de los focos de atención, en esta ola de dudas, fue la política exterior. La crítica estaba centrada en Vietnam, pero se extrapolaba a todos los aspectos del actuar internacional estadounidense6. Una fuerte crítica hacia el “deber ser” estadounidense en el exterior, fundamentó las voces que pedían un retiro de los asuntos del mundo. En ese contexto, y como veremos más adelante, llega Richard Nixon prometiendo distensión y reducción de los compromisos internacionales. Chile desafió el sentido de esta prerrogativa y, a través de escándalos periodísticos y denuncias, potenció la imagen del gigante interventor. Pero más allá del escándalo del sur, y en medio de la crítica al comportamiento exterior, Richard Nixon protagonizó el escándalo del espionaje doméstico de Watergate. Ya no solo se desconfió del comportamiento secreto en el mundo: el enemigo estaba en casa. La relación entre ambos hechos deviene en el impacto que tuvieron en la sociedad civil estadounidense. Los dos fenómenos unidos pasaron a determinar la imagen de la administración de Richard Nixon revestida de percepciones de corrupción, espionaje e intervención.
El pueblo estadounidense, ante este escenario, clamó por la transparencia y el retorno de los fundamentos de la democracia, viviendo un proceso de transformación bajo el alero de la investigación legislativa. De esta forma fue creado el Comité Church, que investigaba lo que tras bambalinas había hecho el Ejecutivo en nombre de la sociedad. Fundamentalmente se encargó de investigar los abusos de poder. Se convocó a una especie de dream team que unió a demócratas y republicanos, en una misión por esclarecer una oscuridad creada por la malicia de Nixon. Pero, como todo comité político y por ende humano, también existía una cuota de interés en sepultar su presidencia. En Chile asociamos este comité a la investigación de la acción encubierta en el país. Pero fue mucho más que eso. El recuerdo de Chile se fusionó con el trauma de Watergate, en un debate que cuestionó los cimientos de la democracia estadounidense.
La creación del Comité Church fue motivada por el clima de impaciencia, la investigación del caso Watergate (que había cuestionado a las agencias de inteligencia bajo el mandato ejecutivo) y por la denuncia del periodista Seymour Hersh en un artículo en el New York Times. Este último había causado conmoción en el debate público al hablar de las actividades ilegales de la CIA7. En enero de 1975, el senador demócrata John O. Pastore propuso la creación de un comité que investigara las operaciones federales de inteligencia, para determinar su ética y legalidad. El 25 de ese mismo mes, se creó el comité a cargo del senador demócrata Frank Church y se componía de once miembros: seis demócratas y cinco republicanos. David Atlee Philips, agente de la CIA involucrado en la mayoría de los escenarios controversiales de intervención estadounidens de la época, recuerda esta fecha como el momento donde llegó una tormenta que cambió su vida. Desde ese instante, la imagen de la CIA sería destruida por revelaciones diarias que golpearían a los agentes, hasta el punto que sus propios hijos repudiarían su profesión8.
La conclusión general del comité, en su reporte final, fue que a partir de la presidencia de Franklin Roosevelt los excesos de inteligencia domésticos e internacionales no habían sido producto de un partido, administración o individuo, sino que se habían desarrollado junto al crecimiento de Estados Unidos como una superpotencia. Los resultados fueron publicados en catorce volúmenes, que abarcaron desde planes de asesinato a líderes extranjeros hasta los derechos fundamentales norteamericanos, todo enfocado en las actividades de inteligencia. El reporte final incluyó 96 recomendaciones que tenían como fin posicionar las actividades de inteligencia dentro del esquema constitucional de poder gubernamental. Posteriormente, estos resultados desembocarían en la legislación que se encargaría de vigilar y asegurar que las actividades de inteligencia se enmarcaran en la ley9.
Dentro de este contexto de revisión, el caso de Chile se vio revestido de un significado potente. Era un ejemplo de una acción encubierta, que se hacía aún más reprochable ante la ciudadanía por estar relacionada al derrocamiento de un presidente electo. El resultado fueron dos documentos. El primero trató los complots e intentos de asesinato de líderes extranjeros (Senate Report: Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders) y el segundo (Staff Report: Covert Action in Chile, 1963-1973) se centró en las operaciones encubiertas llevadas a cabo en Chile entre los años 1963 y 1973. Estos dos documentos se convirtieron en la base y fuente primaria de cualquier investigación sobre la política estadounidense previa a la desclasificación iniciada en la década de 1990.
Se hace fundamental entender el contexto histórico en el que se escribieron estos documentos. La investigación legislativa de la intervención en Chile no fue solo fruto de una excepcionalidad del caso chileno. Chile había sido producto de controversia anterior, fruto de la revelación del periodista Jack Anderson en 1972 acerca de la relación de la CIA con la compañía internacional ITT. Esto, sumado al impacto del golpe, convirtió a Chile en un foco significativo de lucha entre el Congreso y Nixon10. Y de esta forma se insertó en un proceso de cuestionamiento de los fundamentos de la acción encubierta, el consenso de la Guerra Fría y, finalmente, el compromiso de los estadounidenses con la democracia.
Leyendo el documento sobre la acción encubierta, no deja de llamar la atención la representación sobre el país. Se escribió que la historia chilena era una de trascendente continuidad democrática, con solo tres breves interrupciones en su tradición. El informe decía que Chile desafiaba el estereotipo que el estadounidense tenía de América Latina. Chile habría sido uno de los países más urbanizados e industrializados en América Latina, con una población alfabetizada casi en su totalidad11. Ante esta imagen construida de excepción, se acentuaba la tragedia del golpe.
Con respecto a sus conclusiones, el comité declaró que no se había encontrado evidencia de que Estados Unidos hubiese estado directamente involucrado en el golpe de Estado. Sin embargo, en 1970 sí había tratado de fomentar un golpe militar en Chile. Tras fracasar, se había adoptado una política abierta y encubierta de oposición a Allende, incluyendo la continuación del contacto con los militares chilenos12. Tampoco había evidencia de que EE.UU. hubiera financiado los distintos paros entre 1971 y 1973. Sin embargo, sí había entregado dinero a grupos que apoyaban a los huelguistas. Finalmente, se determinó que la acción encubierta en Chile era llamativa, pero no era un caso único y se enmarcaba en el contexto de la política exterior estadounidense y también de la participación encubierta de EE.UU. en el mundo.
Varios autores, como Seymour Hersh, James Petras y Morris Morley, tomaron estos reportes como fuentes fundamentales para comprender el rol de Estados Unidos en Chile. Pero otros, sobre todo aquellos que habían jugado un rol en esta historia, lo leyeron como una maniobra política. En palabras del exembajador en Chile Edward Korry, “(…) ese Chile ofrece claves extraordinarias de por qué los “valores”, término generalizado y común en el debate público estadounidense, casi siempre se sacrifican en función de intereses en conflicto. Solo cuando el electorado percibe que se han excedido demasiado los límites del juego limpio en el ámbito partidista, la moral colectiva se impone y reemplaza al sistema imperante”13. Para Korry, los reportes eran un cúmulo de escritos necios acerca de Chile, que asociaba a una mala película de misterio, con un guion lleno de pistas falsas. La verdad quedaba sepultada por la ideología, el partidismo y el interés personal, relegando la verdad al rincón de la memoria14, esto desde su verdad como protagonista de una porción de la historia.
El historiador Mark Falcoff vió en los documentos información útil, pero a la vez insinuó la impresión de que las actividades de la CIA estaban ligadas directamente al golpe de Estado de 197315. Para el historiador Joaquín Fermandois fue un caso asombroso del modo en que una gran potencia expuso sus motivaciones y políticas de manera pública, en medio de un sentimiento de culpa y denuncia por la falta de moralidad del gobierno16. Edward Korry, en su visita a Chile, conversando con Fermandois y Arturo Fontaine, declaró en una especie de catarsis que su país había abordado el proceso de una “manera tonta” por razones complejas y sofisticadas que tenían que ver con un problema real de Estados Unidos. Los políticos estadounidenses habían resuelto, a través del caso de Chile, problemas domésticos, “montando un gran espectáculo”17. Es importante comprender que con estas investigaciones se sepultó la carrera del exembajador, significándole un golpe en su vida política y familiar, debido a que fue utilizado como un chivo expiatorio en la pregunta de la responsabilidad estadounidense. Lo dejaron testificar cinco minutos, pero impactaron su vida entera. Después de este proceso tuvo que irse a vivir a Europa y hasta el último día de su vida buscó aclarar los eventos, puesto que fue culpado injustamente de haber tenido conocimiento de los intentos estadounidenses de motivar un golpe militar en 1970.
El embajador que había sucedido a Korry, Nathaniel Davis, dijo que vio cómo el juego de la moralidad política se escenificó en Estados Unidos con Chile como sujeto18. Davis entendió el rol de Chile en esta historia como un golpe más en la caída de gracia de EE.UU., uno que cargaba más culpa que las anteriores (Arbenz, Bosh, Lumumba o Mossadeq), debido a que, a su juicio, la imagen del presidente era más potente: “Salvador Allende had more going for him”19. De esta forma, Chile jugó un papel en una crisis de credibilidad estadounidense.
Independiente del contexto de escándalo y de “pisoteo de elefantes”20, el informe del Comité Church es una fuente importante para definir las acciones encubiertas de Estados Unidos en Chile y, por muchos años, fue la única fuente de información para los investigadores que trataron el tema. Para comprender la forma en la que se entendió el caso chileno en esos años, es importante ver el contexto de producción de la fuente utilizada. Solo de esa forma se puede entender la manera en que se ha pensado historiográficamente Estados Unidos en Chile.
La política estadounidense en el Chile de esos años se ha estudiado a través de la pregunta de la búsqueda de un responsable. Las reacciones inmediatas, las interpretaciones tras años de dictadura y la postura post desclasificación, han oscilado entre ambas posibilidades de responsabilidad. De esta forma, la trama principal ha sido la acción encubierta, la intervención y sus niveles de impacto, generalizándose la perspectiva condenatoria.
Desde sus orígenes, la discusión de la política estadounidense se ha relacionado con el tema de la dependencia y el nivel de control de la potencia en el tercer mundo. El autor Richard Fagen entendió la política de EE.UU. en Chile como algo inevitable. Esta idea era parte de una corriente heredada de la teoría de la dependencia tercermundista, que definía cómo el rol interno de los países se veía nublado frente a una potencia imperialista21. Las “indecencias en la política” eran un elemento familiar, en un país que percibía cualquier experimento tercermundista como una amenaza a los intereses nacionales vitales22. Más que un problema de vigilancia del Congreso a la CIA, la crisis se originaba en una política exterior que manejaba conflictos en una escala global. Por lo mismo, el tercer mundo, y en este caso, Chile, sufrirían de una política exterior que en sus principios no podía permitir el cambio. Esta perspectiva se generalizó, alimentada por la idea ególatra de que la tragedia de Chile se decidió en Washington23.
Una discusión ilustrativa de la forma en que se interpretó la política estadounidense en Chile en los 70, fue la de tres autores, en base a dos libros: The overthrow of Allende and the politics of Chile, 1964-1976, escrito por Paul Sigmund24, y The United States and Chile: Imperialism and the overthrow of Allende’s Chile, de James Petras y Morris Morley25. Paul Sigmund, inmediatamente después del golpe, comentó el riesgo de asumir la destrucción de la democracia chilena como responsabilidad de Estados Unidos. En su libro, buscó explicar cómo los factores internos habían determinado el destino chileno, un aspecto que discutía con la perspectiva de la dependencia. Estaba convencido de que, independiente de las acciones de la CIA, Salvador Allende no se habría mantenido en el poder los seis años de su mandato. Por el otro lado, y afines a la teoría de la dependencia, Petras y Morley definieron la intervención de Estados Unidos en Chile como parte de una estructura imperial que buscaba mantener la continuidad de las actividades de las corporaciones multinacionales. La subversión, destrucción de la democracia y apoyo a dictaduras militares, se originaron en este capitalismo imperial y la necesidad de que la existencia de regímenes que se abrieran a la explotación. Ambos autores consideraron que, en las palabras de Paul Sigmund, existía un constante esfuerzo por minimizar la intervención estadounidense en Chile, en medio de lo que calificaban como uno de los debates políticos más controversiales del último tiempo26. Sigmund criticó la visión simplista de la teoría de la dependencia, donde se asumía la inefabilidad y efectividad de las acciones estadounidenses en el mundo.
A lo largo de los 70 y principios de los 80, se debatió sobre la perspectiva imperialista versus la que primaba responsabilizar a los chilenos por sus actos. En medio, los protagonistas dieron sus visiones. Armando Uribe escribió desde el exilio que la supremacía política del imperialismo norteamericano había determinado el éxito del golpe, en un juego donde los intereses privados norteamericanos se transformaron en los intereses públicos, definiendo la razón de Estado del Imperio27. El embajador en Chile Nathaniel Davis, en su libro The last two years of Allende, relató en forma detallada su experiencia, asumiendo la influencia de EE.UU. y su incidencia en el mundo, pero a la vez atribuyendo el sentido de responsabilidad estadounidense a un tipo de etnocentrismo, desde donde se exageraba lo positivo y negativo de sus acciones en el mundo. Sin embargo, citando a Ray Cline, el exembajador notaba que Estados Unidos, queriéndolo o no, influía en los eventos en el extranjero a través de su acción, pero también su inacción. Era muy poderoso para ser neutral28.
De la dependencia imperialista a la perspectiva de la agencia interna, comenzaron a aparecer textos que buscaron delimitar el grado de la intervención y, por ende, el impacto de esta en el acontecer político chileno. El Comité Church había determinado los esfuerzos estadounidenses por motivar un golpe antes de la nominación de Salvador Allende por el Congreso. Pero dejaba sujeto a interpretación una participación directa en el golpe final. Gregory Treverton indicó que no se podían separar estos primeros esfuerzos del resultado final. Por lo mismo, independiente si no había lazos directos con el golpe de Estado, existía un alto grado de responsabilidad29. El trabajo de Mark Falcoff sobre la política estadounidense en Chile, analizó cómo estas distintas perspectivas se leyeron a través del prisma de la historia reciente, en vistas del impacto que había provocado Chile en la clase política y el mundo intelectual30.
Uno de los trabajos más relevantes sobre la política estadounidense en esa época es el de Joaquín Fermandois en su libro Chile y el mundo, 1970-1973. El gobierno de la Unidad Popular y el sistema internacional31. En él, a través de un minucioso análisis de la política exterior de la Unidad Popular y su conexión con el mundo, el autor estableció los peligros de tratar la política estadounidense bajo la tónica de la manipulación. Esta perspectiva luchaba con la idea de que el sistema político chileno de la época había estado “penetrado”. La imagen de la acción imperial negaba el grado de autonomía de los actores nacionales. El rol que había jugado la política estadounidense en Chile, según el autor, habría sido a través de una dosificada y meditada entrega de fondos y de ayuda logística a instituciones chilenas que estaban en proceso de actuar como actores extra constitucionales. El ya mencionado Paul Sigmund confirmó esta visión, declarando que su investigación sobre la política estadounidense en Chile había reforzado su idea de que habían sido los chilenos, no los estadounidenses, los actores principales del drama chileno32.
Independiente de las cifras entregadas y las visiones contrapuestas, lo fundamental para comprender esta época y su resultado historiográfico es asumir su posición de reacción. En resumen, la mayoría de las interpretaciones posteriores al golpe se centraron, naturalmente, en la búsqueda de una responsabilidad, encontrando distintos protagonistas. La idea generalizada, y la mayormente aceptada, fue la de centrar la culpa en el norte, influidos por el clima de la época y fundamentando su visión en el informe del Comité Church.
Un hito en esa batalla de responsabilidad fue la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet el año 1998. Esto implicó una primera instancia legal internacional, donde se reconoció formalmente la transgresión a los derechos humanos en Chile y se esperó que los perpetradores del régimen pagaran por ello. El hecho de haber sido detenido fuera del país y procesado por agentes internacionales, implicó que esta detención pasara a ser un asunto global. Estados Unidos, el narrado cómplice del golpe, presionado por la opinión pública interna e internacional, decidió iniciar un proceso de desclasificación de los documentos que trataran la intervención estadounidense en Chile desde el año 1968. Esto implicó un programa de desclasificación masiva que concluyó el año 2000, llamado el “Chile Declassification Project”, que se centró en los documentos que probaran conocimiento, complicidad y apoyo de Estados Unidos a la junta militar y sus transgresiones a los derechos humanos33.
Un autor que destacó en esta nueva etapa impulsada por la desclasificación fue Peter Kornbluh. Este autor ha dedicado su vida y trabajo a ejercer presión sobre el gobierno estadounidense en pos de la desclasificación, con grandes resultados, fundamentales en el esfuerzo para desarrollar una transparencia democrática. En su trabajo más connotado, The Pinochet File, un minucioso texto, pero centrado en una pregunta con una respuesta un tanto predeterminada: la acción estadounidense desde la perspectiva de la eficacia infalible, sin dejar un espacio para los actores chilenos34. Su libro significó una apertura documental inédita, pero su análisis entrega la premisa de la culpabilidad, con una respuesta establecida: el esfuerzo estadounidense por abatir la democracia chilena35. Si bien relata en forma concisa la trama de la política estadounidense, asume el éxito de sus protagonistas.
Una autora que sigue la misma línea es Lubna Quershi36. Inicia su trabajo indicando que aún no se ha esclarecido lo que Nixon y Kissinger le hicieron a Chile. Critica a Kristian Gustafson y Jonathan Haslam por intentar relevar la responsabilidad de la Unidad Popular, en vistas de que Allende nunca podría haber equiparado el poder de Washington. Su libro se convierte en una narración de atrocidades perpetuadas por EE.UU. frente a un Chile indefenso. En una discusión con Kristian Gustafson, este nota cómo, lejos de apoyar a los chilenos, su trabajo ignora cualquier tipo de agencia y manejo de los protagonistas sobre sus vidas políticas37. Decide ignorar los problemas internos y sobredimensionar los externos. Desde su interpretación, el éxito de la Unidad Popular estaba en las manos de Estados Unidos. Un ejemplo de esta línea es su posición sobre el asesinato de René Schneider. Roberto Viaux habría tenido que ser sobornado para que se comprometiera con la causa, acusando que finalmente fueron los militares quienes pagaron por los crímenes de sus “patrones”38.
Un autor chileno que se ha sumado a esta línea argumentativa es Luis Corvalán Márquez. Su libro, La secreta obscenidad del Chile contemporáneo. Lo que dicen los documentos norteamericanos y otras fuentes documentales, dice aprovechar la ola de desclasificación, pero a lo largo de su narración aparece una interpretación fundamentada principalmente en el informe del Comité Church. El título de su libro alude a lo secreto y obsceno y una iluminación, pero revisándolo no se encuentra novedad. Según Corvalán, las acciones encubiertas en Chile compraron “casi todo”. Citando de su libro: “No hubo ámbito del quehacer nacional, fuese civil o militar, económico o político, ideológico o diplomático, en que –según estos documentos– Washington no se involucrara. Nada quedó fuera de su alcance”39.
Siguiendo en la línea de la política estadounidense imperial e infalible, no se puede dejar de mencionar a Patricia Verdugo y su trabajo Allende. Cómo la Casa Blanca provocó su muerte. “Esta es, la triste historia de cómo el gobierno del país más poderoso del planeta provocó una tragedia en una pequeña nación de su mismo continente: Chile”40. En este libro, de gran calidad literaria, EE.UU. aparece como el llamado “gran papá” que debía poner orden ante el error de un hijo. En su narración sobre la Unidad Popular y la injerencia estadounidense, se desestiman el contexto y los actores nacionales, en un relato que determina la política estadounidense como una maquinación perfecta y homogénea. La Casa Blanca había escrito el libreto de un fin trágico. Independiente del gran legado de Patricia Verdugo, este libro también se queda en un análisis que deja poco espacio de maniobra para los chilenos. Esta línea de interpretación se detiene en las intenciones estadounidenses y equipara la acción al resultado.
Las cifras de acción encubierta y el “credit squeeze” son medidas perpetuadas por una potencia hegemónica aliada con las fuerzas internas de un país y tienen un peso considerable dentro de la delimitación de las fuerzas y actores del escenario chileno. Pero esta historia tiene más actores y los autores anteriores se niegan a brindarles un protagonismo. En este proceso de reacción al golpe y de revalorización de esta perspectiva tras la desclasificación, se ha persistido en la idea de que esta es una historia de imperialismo, y no una historia que se desenvolvió en un escenario dinámico, de relaciones bilaterales, de trama interna y de Guerra Fría. En el fondo, el fenómeno de la política estadounidense en Chile es más complejo e involucra a más actores que los estadounidenses.
También es peligrosa la idea de solo considerar a los actores chilenos como los relevantes. Los años de la Unidad Popular impactaron al sistema internacional en un contexto de Guerra Fría, donde lo que pasaba en el mundo tomaba un significado determinante. Diferentes países se involucraron en el proceso. La Unión Soviética, Cuba, Alemania e Italia proveyeron fondos a sus respectivos bandos41. Pero en la misma tónica de la responsabilidad y tratando de comprender la historiografía de la política estadounidense en Chile, se hace crucial relevar el problema de solo identificar a la Casa Blanca como el actor determinante.
Diversos autores han discutido con la perspectiva de los trabajos anteriormente mencionados. El trabajo de Kristian Gustafson ha sido clave en revertir este ejercicio intelectual de la búsqueda de responsables42. En su libro busca determinar los “hechos” de las acciones encubiertas perpetuadas por el gobierno estadounidense, ejecutadas por la CIA y los diversos organismos gubernamentales. Sin buscar exonerar a Estados Unidos, comprende el error de hacer de la CIA el chivo expiatorio de los problemas en el mundo. Busca trascender a la búsqueda de culpa o inocencia. Sería imposible comprender la historia del Chile de Allende sin el papel de Estados Unidos y la CIA, pero solo basarse en las acciones de inteligencia les brinda un poder desmedido.
Otro autor que busca ampliar la perspectiva de la forma en que se ha estudiado la política estadounidense en Chile, ha sido Sebastián Hurtado. En su trabajo El golpe que no fue43, introduce a los actores chilenos en la narrativa de la intervención estadounidense, comprendiendo el rol marginal de la potencia y relevando el papel del grupo de democratacristianos que buscaron frenar la llegada de Allende al poder. De esta forma, centrado en la coyuntura de la elección presidencial de 1970, el autor desafía la perspectiva de una potencia infalible, rescatando la acción chilena dentro de la trama y comprendiendo cómo la naturaleza asimétrica de los dos países no era garantía de que el actor más poderoso alcanzara sus objetivos hegemónicos44.