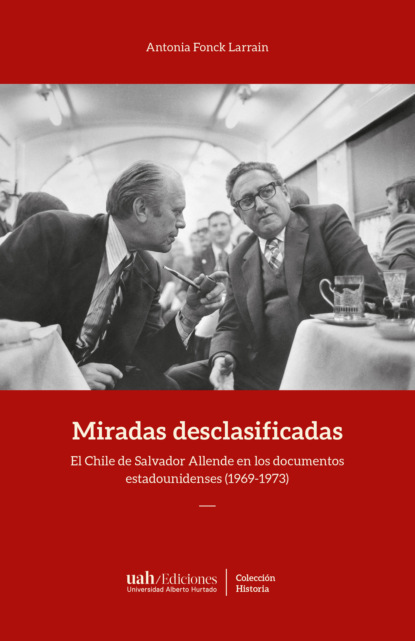- -
- 100%
- +
Dentro de esa línea, un trabajo fundamental para comprender la complejidad de la posición internacional de la Unidad Popular y la injerencia extranjera, ha sido el de Tanya Harmer, El gobierno de Allende y la Guerra Fría Interamericana. En este, la autora propone comprender la Guerra Fría como un conflicto dinámico y, por lo mismo, propone posicionar a la Unidad Popular en un escenario de Guerra Fría Interamericana, relevando actores regionales como Cuba, Brasil, Perú, Argentina y Bolivia. La autora evalúa la política estadounidense en su hostilidad y hegemonía, relevando las intenciones que existían detrás de las decisiones políticas frente a un presidente marxista. Pero, a la vez, retrata a un Washington intimidado, frustrado y un Chile con mayor espacio de maniobra de la que imaginaba45. Superando la perspectiva de la responsabilidad, la autora busca demostrar cómo el conflicto tuvo varios escenarios, con múltiples actores que tenían autonomía suficiente para desarrollarse políticamente en la región. Según la autora, tanto Richard Nixon como Fidel Castro se mostraron profundamente frustrados por su incapacidad de manejar los eventos chilenos46.
No resulta extraño que la política estadounidense en Chile se estudie desde la perspectiva de la responsabilidad. Si bien diversos autores han propuesto ampliar la mirada hacia otros actores y han generado otras preguntas, la intervención estadounidense en Chile sigue siendo un asunto muy potente en el imaginario actual sobre esos años. Allende, en sus últimas palabras dirigidas al pueblo chileno, apuntó el dedo hacia el capital foráneo y el imperialismo que, unidos, crearon “el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición”. Apuntó al norte y todos miraron, no solo porque lo decía el mandatario, sino porque también en América Latina se había vivido un fuerte antinorteamericanismo y vigilancia ante el imperialismo. De alguna forma, hacía sentido. Existían ejemplos anteriores, y frente la tragedia resultaba más fácil responsabilizar a otro y la repuesta de EE.UU. era plausible. El autor Joaquín Fermandois ha atribuido esta “teoría de la conspiración” a la “inextinguible necesidad humana de entregar explicaciones simples de hechos y procesos muy complejos”47. Es más sencillo culpabilizar a un director que, tras bambalinas, escribe un libreto y lo reparte entre los actores, quienes, solo de esa forma, saben qué papel juegan en la historia. Ante la pregunta del peón o del actor, se hace fundamental alejarse de las respuestas simples y de los callejones conspirativos48. Ni ocupación extranjera ni guerra civil, sino un país con un desarrollo y dinámicas políticas internas, inserto en el sistema internacional en el marco de una confrontación global49.
Como dice Alfredo Riquelme, comprender los años de Salvador Allende y su derrocamiento desde las dinámicas nacionales, no implica menospreciar la importancia de las estructuras e influencias internacionales en el proceso chileno50, sino más bien significa entender el acontecer en el Chile de los 70 desde una perspectiva que equilibra el rol de los actores involucrados en los acontecimientos. Los estudios sobre la política estadounidense en Chile se han ido ampliando, pasando de la determinación de culpables hacia la comprensión de un proceso desde otras preguntas. Mirar la política estadounidense desde la perspectiva de la responsabilidad se entiende desde una experiencia de reacción ante un golpe que impactó el mundo. Pero hoy se deben asumir otros actores y equilibrar su espacio de maniobra.
Puede parecer una contradicción plantear la importancia de destacar a otros actores dentro de la trama, siendo este un estudio que analiza la perspectiva estadounidense. Pero lo interesante de esta apertura analítica es que permite generar nuevas preguntas sobre los roles y dimensiones de los mismos actores. Dejar descansar la pregunta de la responsabilidad, amplía la posibilidad de análisis y permite volver a revisar la manera en que se desenvolvieron los personajes. De esta forma, nos podemos volver a preguntar sobre la política estadounidense en Chile, pero desde una perspectiva que valora históricamente el cómo se pensó Chile desde Estados Unidos y el impacto de las imágenes políticas construidas en el proceso.
Representación, imágenes políticas y discusiones
Como se indicó, esta investigación busca valorar lo que los documentos compilados en los volúmenes Foreign Relations of the United States pueden aportar al conocimiento sobre su política en Chile. Estos documentos se hacen relevantes en cuanto a que abren las puertas a otras dimensiones de la política exterior que trascienden a las cifras de acción encubierta y las voluntades de Richard Nixon y Henry Kissinger. De esta forma, la fuente nos ayuda a ampliar la perspectiva, plantear otras preguntas y encontrar nuevas historias. Esto porque nos permiten excavar elementos que subyacen a las grandes decisiones de política exterior, en un proceso complejo de toma de decisiones, donde las representaciones, imágenes políticas y discusiones jugaron un rol preponderante.
La política exterior estadounidense en Chile se ha estudiado a través de aquellos documentos clave que probaban, matizaban o negaban una intervención. También se han estudiado las motivaciones de políticos estadounidenses, centrándose en los principales actores que decidían la política exterior. Lo que nos aportan estos documentos es el contexto de tales decisiones, las ideas que circulaban en torno a ellas y los distintos actores que aportaban a la discusión. Como dice Tanya Harmer, “incluso descentrando solo la parte norteamericana de la historia es mucho más lo que se revela, especialmente cuando se trata de explicar las motivaciones de las políticas estadounidenses, el proceso por el cual ocurrieron y sus consecuencias”51.
Estos volúmenes permiten aproximarnos al aspecto más cotidiano de las decisiones políticas en un ejercicio que involucra a distintos actores a través de las etapas que conforman el proceso de decisión en política exterior. Este tipo de decisiones sigue un camino que implica la recopilación de información (principalmente entregado por las agencias de inteligencia y el embajador), el análisis de la información (responsabilidad de los actores que desde Washington deben presentar opciones), la discusión de las distintas posiciones (presentadas en diversos contextos), la delimitación de una política específica y la implementación. En este proceso, la interpretación de la otra nación se hacía fundamental, en un camino que implicaba esclarecer lo que acontecía en el país determinado, con el fin de generar políticas.
Reiterando, las relaciones internacionales son, inevitablemente, un encuentro cultural52. Construir una política exterior implica interpretar otra nación en base a sus dinámicas internas e intenciones. A través de la información que proveen los distintos corresponsales, se produce un evento que implica traducir la realidad de un país, en un ejercicio de interpretación, donde las ideas preconcebidas y las percepciones toman preponderancia. Como escribió Nathaniel Davis, la diplomacia es una profesión de comunicación, empatía y percepción, donde los reporteros deben interpretar, desde el mismo lugar donde se desenvuelven, las dinámicas culturales y políticas de un país para entregarlas a Washington53. En ese lugar se produce otro tipo de encuentro cultural, a través de la lectura del fenómeno, pero desde el norte.
Los que toman decisiones y llevan a cabo las políticas que constituyen las relaciones internacionales son los individuos54. Si bien se puede interpretar desde una perspectiva sistémica o estatal, creemos que este foco amplía las posibilidades para entender la política exterior de un país determinado. Hablar de “acciones soviéticas” o “decisiones chinas”, se convierte en un atajo conveniente que esconde al humano que yace tras el proceso de toma de decisiones55. Los individuos son los que perciben y responden a lo percibido, basados en un sistema de valores que reflejan una cultura política.
La percepción es entendida en este trabajo como el marco desde el cual se interpreta la realidad. Esta se ve influenciada por memorias, valores, necesidades y creencias56. En ella actúan predisposiciones e impulsos internos, así como también experiencias previas y expectaciones futuras. La aplicación de la percepción en los estudios de política exterior se justifica desde la perspectiva de que es el mismo individuo quien debe interpretar este encuentro cultural y generar políticas adecuadas. Esta percepción en política exterior se ha definido desde la psicología cognitiva, pero se hace difícil ingresar a través de estos documentos en las mentes de los políticos estadounidenses, donde se ejecuta este ejercicio cognitivo57. Por eso creemos que la perspectiva adecuada es el estudio de una percepción en un acto de representación que se materializa en una imagen política, concepto que definiremos más adelante.
El escenario político actúa como una caja de resonancia de las identidades, valores, miedos y aspiraciones de una sociedad específica, que se cristalizan en una cultura política determinada58. Esta ha sido definida como el sistema de creencias empíricas, símbolos y valores que definen la situación en la cual se desenvuelve la acción política y surgirían de estructuras de significado socialmente establecidas59 60. La cultura política refleja los valores de una sociedad y permea las instituciones que actúan dentro de la misma. Sería el elemento que conecta las actitudes individuales en la estructura general de un sistema político61. En una burocracia de política exterior, la cultura política guía los comportamientos y decisiones de los individuos, en el sentido que esclarece el rol que como sociedad se quiere cumplir en el sistema internacional. Los políticos están bajo el escrutinio de la ciudadanía y sus metas deben estar en sintonía con los valores de la sociedad. Pero, fundamentalmente, la cultura política afecta a la política exterior en cuanto a que son los mismos individuos, imbuidos en estas estructuras de significado, los que toman las decisiones. El papel de la cultura política y los valores que se construyen como sociedad son dinámicos y no determinan las acciones en un sistema infalible, pero el pensar en política exterior y en los individuos que la ejecutan, necesariamente se debe pensar en las ideas que subyacen.
Estas ideas comúnmente institucionalizadas se pueden identificar con una ideología específica de política exterior62. Michael Hunt ha definido la ideología como el conjunto de convicciones y suposiciones que reducen la complejidad de una realidad particular en términos comprensibles, sugiriendo formas apropiadas para lidiar con ella63. Es un conjunto de creencias y valores que hacen el mundo inteligible, posibilitando la interacción con un mundo infinitamente complejo, lo que implica reducir las ideas de individuos y de una sociedad en términos finitos64. Los que interactúan en política exterior se enfrentan al mundo revestidos de este conjunto de ideas que definen cómo ven al mundo y la forma en que se sitúa su nación en él. Se podría definir como una sensibilidad compartida con la que la mayoría de los estadounidenses se identifica65, al menos en el escenario político.
Para determinar el papel de la ideología y este sistema de valores en la cultura política, el historiador debe identificar los grupos, agencias, partidos políticos e individuos, examinando sus metas e ideas. Los valores tales como la excepcionalidad estadounidense, emergen de estos preceptos ideológicos y símbolos culturales66. El rol determinante que juegan estos valores en la construcción de políticas implica considerar su importancia y comprender cómo se construyen en un diálogo constante entre los valores del individuo y la sociedad en la que se inserta. De esta forma, definir una ideología de política exterior centrada en la perspectiva cultural implica indagar en estos sistemas de significado, las ideas que circulan y que la componen. Y estas alimentarían una imagen del mundo, lo suficientemente convincente para apoyar el sentido de identidad colectivo e individual67.
La cultura política estadounidense se ha mantenido estable a lo largo de su vida republicana. Las ideas se enmarcan en un contexto histórico específico, pero hay valores sociales y políticos que han trascendido los devenires de la historia, en una continuidad institucional e ideológica que caracteriza a la vida política estadounidense. La excepcionalidad y el liberalismo son ejemplos de valores que han acompañado a su cultura política. Según James McCormick, la nación fue fundada con un conjunto de valores específicos que hizo que se vieran a sí mismos como diferentes a las naciones del “viejo mundo”, desde el cual se originaron68. La promoción de la democracia y el liberalismo se transformó en la bandera de lucha de una nación que desde sus inicios se designó un rol fundamental en el mundo. La grandeza de su nación dependía de su capacidad de mantener un sistema seguro para el desarrollo de la libertad69. Esta idea fundamentó la acción del país en el exterior, teniendo un fuerte impacto en América Latina, materializado en el apoyo brindado para la independencia del “viejo mundo” y la delineación de una política exterior específica, que sustentaba la defensa de la democracia y la libertad en América denominada “Doctrina Monroe”.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se posicionó como superpotencia y llegó la Guerra Fría. Se puede ver cómo ese mismo mandato de la defensa de la democracia delineó el discurso y la ideología que fundamentaba el conflicto. En su percepción, la Unión Soviética era una amenaza para la libertad, y los héroes de esta debían defenderla. Esto porque la Guerra Fría fue, fundamentalmente, una batalla de las ideas. Las ideologías en conflicto permearon la forma en la que los políticos definían al mundo y a los distintos países que lo conformaban. Desde la bandera de la defensa de la libertad, se delineó la imagen del comunismo como una amenaza inminente, que desafiaba los mismos fundamentos que sostenían los valores estadounidenses . La doctrina de la contención se justificaba en torno a la supervivencia de la libertad en un mundo que se enfrentaba a estos dos caminos de modernidad, que se fundamentaban en el derrocamiento del otro. Uno de los pilares de la libertad era el económico, y ese valor era que el que entraba en directo conflicto con el comunismo.
Los combatientes de la Guerra Fría eran a menudo estos políticos que, desde sus distintos puestos se sentaban a definir qué significaba tal o cual país en el contexto del conflicto mundial. Tenían que definir la imagen de un Estado, en torno a su nivel de enemistad70. La Guerra Fría permeó las percepciones e intensificó la sensación de urgencia, en un conflicto que no solo amenazaba destruir los valores de una sociedad, sino que también presentaba la posibilidad de la Mutual Assured Destruction (MAD). Una destrucción mutua asegurada que alimentaba el miedo y delineaba las reacciones de los ciudadanos frente a los avances del comunismo. También significó una estabilización en el sistema: una paz por medio del terror. Edward Korry, en su visita a Chile en 1997, se lamentaba de que estaba de moda burlarse de los combatientes de la Guerra Fría y de su miedo irracional ante una posible invasión soviética: “(…) el anticomunismo era el tosco adhesivo que mantenía unidos a los disímiles grupos de Occidente que se oponían a la expansión del poder soviético”71. Pero era el miedo al comunismo, vivido de forma real, el que generaba un marco de alerta que afectaba la forma en la que se percibía el mundo. En el proceso, el anticomunismo se transformó en un símbolo potente en una sociedad que justificó políticas intervencionistas, en el nombre de la libertad, bajo un consenso generalizado de amenaza exterior.
De todas formas, es importante comprender los matices de esta ideología, sobre todo al estudiar una época donde este mismo consenso se vio debilitado. La relación entre las ideas y la acción no es rígida. Muchas veces se fundamentó en esta ideología la necesidad de acceder a materias primas y mantener una hegemonía económica en el mundo. De esta manera, en esta compleja interacción entre un ideal y los intereses básicos de una superpotencia, se delinearon decisiones de política exterior que muchas veces poco tenían que ver con la defensa de la democracia. Más bien, respondían a la necesidad de mantener una supremacía y preservar el orden interno, en un diálogo con los grupos de interés y las multinacionales. Además, no debemos olvidar que estos mismos líderes estaban sujetos a elección y que muchas veces los intereses partidistas jugaban un rol preponderante. Las personalidades, presiones burocráticas, necesidad de acceso a recursos y el ambiente internacional, eran potentes motores tras las decisiones políticas72. A pesar de los diferentes intereses que yacen tras una decisión, creemos posible entrever en los discursos y discusiones de los políticos estadounidenses ciertos valores sustentados en la idea que la sociedad estadounidense tenía del mundo y de sí mismos.
En ellos, se hace presente el acto de representar. El concepto de representación utilizado en este trabajo deviene del trabajo de Roger Chartier El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural73 y se nutre de la herencia de la historia cultural. La representación es entendida como un acto donde el objeto ausente es activado en la imagen presente, en un ejercicio donde pasa a ser el instrumento de un conocimiento inmediato; en palabras de Chartier, “hace ver un objeto ausente al sustituirlo por una ‘imagen’ capaz de volverlo a la memoria y de ‘pintarlo’ tal cual es”74.
En el ejercicio de interpretación de otro país se activa este ejercicio de representación y el resultado es aquello que llamamos imagen política. Estas son entendidas en este trabajo como la objetivación de abstracciones subjetivamente construidas75. Más que una representación visual, son metáforas textuales y conceptos, que adquieren agencia cuando son utilizados para interpretar la realidad y actuar sobre ella. Imágenes latentes que actúan desde lo intrínseco. El hecho de que sean subjetivas aumenta su valor histórico, en el sentido de que representan la forma en la que se pensó una sociedad en un contexto determinado. Son portadoras de la historia en cuanto a que, una vez pensadas, toman una vida propia. Como determinó Ole Holsti, la relación entre las imágenes políticas sobre una nación y el conflicto internacional es clara: los que toman decisiones actúan sobre su definición de la situación y la imagen que tienen de los otros Estados, así como también la imagen que tienen sobre sí mismos76.
Existe un universo infinito de imágenes políticas, pero el proceso de selección en la investigación se basa en la identificación de aquellas que tienen más poder sobre otras, las que generan conflicto, pero por sobre todo, las que pueden ser rastreadas en cuanto a su influencia en ciertas políticas. Estas imágenes políticas actúan como un lente a través del cual se lee y representa una situación77, generando una estela de impacto en el escenario político. Como toda interpretación humana, se guían de su percepción alimentada de la cultura política e ideologías, las que podemos rescatar a través de ellas. Imágenes más dinámicas que estáticas, que actúan en una continua interacción que se desenvuelve en un escenario político que reclama decisiones concretas.
Desclasificando miradas: la serie Foreign Relations of the United States
Nuestra historia se basa en los documentos desclasificados estadounidenses presentados en los volúmenes Foreign Relations of the United States. Por lo mismo, se hace importante detenernos a explicar el proceso de desclasificación, su íntima relación con la noción de democracia en Estados Unidos y explicar los conflictos inherentes que justifican su existencia.
La historia de la república estadounidense se ha desarrollado en conjunto con el fenómeno de la desclasificación de papeles diplomáticos. Si bien se desarrolló con más fuerza desde mediados del siglo XX, pertenece a una tradición que nace de un conflicto entre poderes. Su origen se remonta a las tempranas tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso en torno a la controversia del secreto y los derechos de los ciudadanos a saber. La serie Foreign Relations of the United States nace como una solución a ese conflicto, en un ejercicio de publicación de los papeles diplomáticos que transparentaban las políticas que el gobierno diseñaba y ejecutaba en el exterior.
Su elaboración, metodología y propósitos han cambiado a lo largo de la historia de Estados Unidos, respondiendo a los desafíos de cada época específica. La continuidad de la serie se debe a infinitas negociaciones para determinar el balance entre la seguridad nacional y la transparencia. Las preguntas que han forjado este debate se ordenan en torno al comportamiento democrático de las instituciones, bajo la premisa de que el Ejecutivo les “debe” a los ciudadanos transparencia. Así, desde un inicio, fue un esfuerzo que estuvo ligado al mismo ejercicio de la democracia, en una conexión vital con la apertura pública78. La clasificación y desclasificación pasaron a instalarse como el clivaje de un conflicto de legitimización. En distintas etapas, una tomó prioridad sobre la otra, según las necesidades de la sociedad y la relevancia de la seguridad nacional. De esta forma, la necesidad del secreto o la transparencia se tensionaron frente a los diversos desafíos que aparecieron a lo largo de su historia.
Desde el siglo XVIII, la controversia del secreto se reveló como un aspecto fundamental en el naciente proyecto de república convirtiéndose en un asunto político significativo. Podemos tomar las palabras del padre fundador Tomas Jefferson: “Los ciudadanos son los únicos censores de sus gobiernos (…) la única forma de prevenir interposiciones irregulares es darles la información completa de los asuntos a través del canal de los papeles diplomáticos y lograr que estos documentos penetren en la masa”79. El año 1872, el Congreso demandó que existieran papeles de naturaleza pública, comprendiendo que toda acción diplomática era responsabilidad de la sociedad.
La elaboración de los volúmenes de la documentación oficial diplomática fue iniciada en el contexto de la Guerra Civil (1861-1865). El presidente Abraham Lincoln, en un mensaje anual al Congreso en diciembre de 1861, presentó un lote de documentos que daban cuenta de los problemas externos generados por la guerra. Tenían el título de Papers Relating to Foreign Affairs y contenían circulares, notas, instrucciones y despachos. Junto con ellos, se adjuntaba un análisis detallado del desarrollo de la actividad diplomática a lo largo del año, responsabilidad del secretario de Estado80.
Según el secretario de Estado, William Henry Seward (1861-1869), la publicación de la documentación tenía una sólida base constitucional, que se basaba en la idea de que el gobierno continuamente depende del apoyo del Congreso y el “pueblo”. Este apoyo solo se podía esperar bajo la condición de mantenerlos “exhaustiva y verazmente informados sobre la forma en que se ejecutan los poderes derivados de ellos”81. Para mantenerlos informados se construyó una burocracia que llevara a cabo los procedimientos de la clasificación y la desclasificación bajo los criterios de omitir la información que fueran “habladurías, acusaciones, opiniones y comunicación franca que trajera problemas al Estado y a las fuentes que proveían la información”82.
Adentrándose en el siglo XX, los editores comenzaron a recibir presiones por excluir documentos que pudieran perjudicar a la diplomacia, acuñándose el concepto de la publicación responsable. Un problema específico que presentaban los embajadores era que temían que los papeles revelaran las negociaciones o sus impresiones personales. Las publicaciones eran anuales, pero para los involucrados en la diplomacia, la liberación de información dentro del mismo año perjudicaba una amplia gama de acciones políticas. Esto no solo afectaba a los diplomáticos estadounidenses; los otros países también miraban con desconfianza esta publicación, en cuanto a que no se sentían libres para expresar sus opiniones, frente a la posibilidad de que fueran publicadas. De esta forma se complicaba el proceso de recolección de información. Las series fueron tomando un papel conflictivo en cuanto a que se comprometían con la transparencia, pero a la vez perjudicaban a los actores de la diplomacia. Además, el mundo académico solicitaba publicaciones más seguidas y documentación comprensible, mientras que el Ejecutivo buscaba utilizar las series para movilizar la opinión pública. Por otra parte, no existían criterios establecidos de selección, lo que complicaba la compilación.