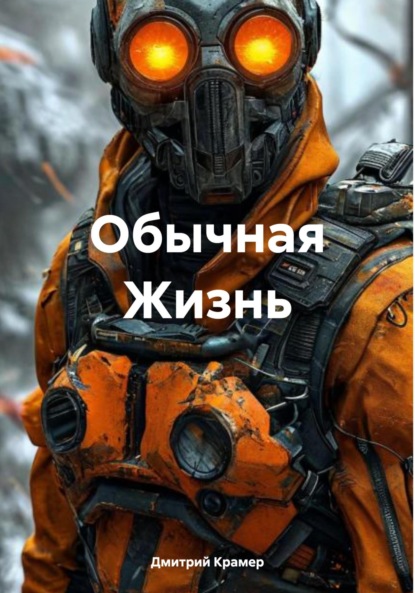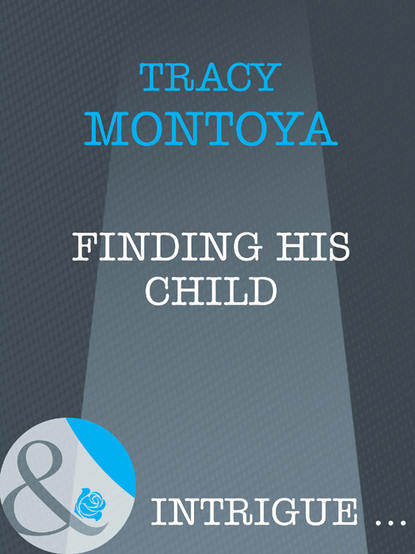Brillarás

- -
- 100%
- +
—¿Hace mucho que trabajas de… esto? —pregunté intentando adivinar si mi padre se había alejado de ella por eso.
Rose sonrió y me respondió desde la cocina.
—Desde que George murió.
—¿George? —pregunté.
—Mi pareja. ¿Cómo? ¿Tu padre no…?
No acabó la frase.
—No —dije enseguida. Mi padre nunca nos había contado el motivo por el que se había alejado de su madre, y mucho menos quién era George.
En menos de cinco minutos, Rose trajo las tazas de té y, además, unas galletas. Se sentó frente a mí y me preguntó si quería azúcar. Le dije que sí y, como todas las abuelas, puso dos cucharadas en mi taza para que no tuviera que hacerlo yo.
—Prueba estas galletas —me sugirió—. Son de canela, las he hecho yo.
Acepté con una sonrisa breve y tomé una. Ahora que podía ver a mi abuela de cerca, me di cuenta de que era muy guapa. Las pocas arrugas que tenía pasaban desapercibidas en un cutis cuidado, y el pelo brillante enmarcaba su expresión vivaz.
—¿Cómo se te ocurrió venir a visitarme? —preguntó.
No quería contarle lo de la lista, pero, como tampoco quería mentirle, le dije una verdad a medias.
—Sabía que a Hilary le hubiera gustado venir a verte antes de… —no quería decir morir otra vez.
—Me alegro de que hayas venido —intervino para evitarme el mal trago, y me tomó una mano por encima de la mesa.
Fue lo más impresionante de toda la semana. En la vida había sentido nada como eso al tocarme alguien. Esa mujer tenía una energía especial. No dejaba de ser una estafadora, pero poseía una armonía que me hizo llorar.
Fue la primera vez que lloré por Hilary en público, y eso me hizo sentir muy mal. Estaba avergonzada y, a la vez, devastada, por eso tardé unos minutos a retirar la mano.
Ella me ofreció un pañuelo y yo le di las gracias.
—¿Por qué papá no quiere saber nada de ti? —pregunté mientras me sonaba la nariz. Acababa de llorar delante de ella, así que no le costaba nada confesarme algo.
—Es raro que tu padre no te lo haya contado, creía que se lo había dicho a todo el mundo. Verás, hace diez años� engañé a tu abuelo. Hacía un curso de control mental y George era mi maestro. Fue todo bastante traumático porque se lo dije a mi marido y él se lo contó a tu padre. Entre los dos me echaron de casa y acabé viviendo aquí con George.
—Lo… lo siento… —balbuceé. La verdad era que había cometido adulterio, pero ¿acaso podía juzgarla? ¿Por qué mi padre y el abuelo la habían tratado de esa manera? El mundo estaba lleno de hombres que hacían lo mismo, pero se cubrían entre ellos. En lugar de juzgarla, sentí pena por ella.
—Oh, no, no lo sientas, fue la época más feliz de mi vida —se apresuró a aclarar mi abuela—. Echaba de menos a mi hijo, por supuesto, pero, como mujer, nunca me había sentido tan plena. George era el amor de mi vida y no me arrepiento de haberle elegido. Siento si suena muy duro; sé que es algo que tu padre nunca podrá perdonarme, y lo entiendo.
Suspiré, incapaz de tomar partido. Por un lado, me daba pena. Por el otro, mi madre también prefería a otra persona antes que a mí, así que opinar habría sido arriesgado.
—Si papá hubiera tenido mi edad, ¿te lo habrías llevado? —indagué.
—¡Claro que sí! Quizá me he expresado mal: no elegí a George por encima de tu padre, sino que lo elegí por encima de mi marido. Si no volví a acercarme a tu padre fue porque me sentía culpable. Lo he intentado varias veces, la última hace una semana, pero él siempre me ha rechazado, y con razón. Le rompí el corazón a mi marido y murió pocos años después. De todos modos, me habría ido, fue el motivo por el que le confesé que amaba a otra persona.
—Sufrió un infarto —de eso me acordaba bien.
—Sí, lo sé. Fui a su entierro, aunque me oculté.
Apreté los labios, incapaz de decir nada más. ¿Entonces ese era el secreto de mi familia? ¿Eso era todo? ¿Habían hecho falta diez años y la muerte de mi hermana para que me atreviera a acercarme a mi abuela?
—Cuéntame algo sobre ti —me pidió, quizá para dejar en segundo plano los temas espinosos. Le brillaban los ojos, se notaba que estaba contenta de verme.
—No hay nada interesante que contar. La vida de Hilary era mil veces más interesante que la mía —afirmé con seguridad.
—Pero tú estás aquí, así que primero quiero saber de ti.
Bajé la cabeza. El té todavía humeaba.
—Me levanto, voy al instituto, aunque no destaco en ninguna asignatura (y mucho menos en los deportes), vuelvo a casa y hago los deberes. Eso es todo.
—¿Y qué haces los fines de semana?
—A veces voy a alguna cafetería con mis amigas. Pero ninguna de las tres salimos mucho. Suelo quedarme en casa con el móvil o el ordenador.
—¿Y qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu asignatura favorita?
—Ninguna. No hay nada que me guste. Ya te he dicho que mi vida no es nada interesante, lamento decepcionarte y haber tenido razón.
—¿Y a qué esperas para que lo sea? La vida es corta y debemos exprimirla al máximo —respondió.
Me humedecí los labios pensando que lo más excitante que había hecho nunca había sido ir a verla en contra de la voluntad de mi padre.
—Algún día lo intentaré —dije. La verdad, no sabía qué responder.
Ella percibió que la conversación había llegado a un punto muerto y preguntó:
—¿Por qué no me acompañas a hacer unas compras?
Salimos y dimos una vuelta por el barrio. Resultó que mi abuela sabía discutir en chino para que le hicieran alguna rebaja y me hizo reír amenazándome con un pescado crudo.
Me sentí cómoda y volví a estar contenta. Visitar a mi abuela me había hecho bien, pero se hacía tarde y tenía que volver a casa.
Cuando volvimos a la tienda, me negué a entrar y le dije que debíamos despedirnos.
—Por favor, ven cuando quieras —dijo, aunque más bien me lo estaba rogando.
—Solo si me respondes una cosa —curvó las cejas en señal de permiso—. ¿Cómo has sabido todo lo que me dijiste antes? No creo que seas mentalista y que una fuerza superior te cuente los secretos de las personas.
Rose se rio con ganas.
—Mejor te lo cuento la próxima vez, así me aseguro de que vuelves.
Me guiñó un ojo y se metió dentro.
¿Mi abuela era o no era una estafadora? ¿Merecía o no el rechazo de mi padre?
La verdad es que ya no me importaba. Me daba la impresión de que era una buena persona y quería volver a visitarla. Me había hecho olvidarme de la tristeza por una tarde y necesitaba hacerlo más a menudo.
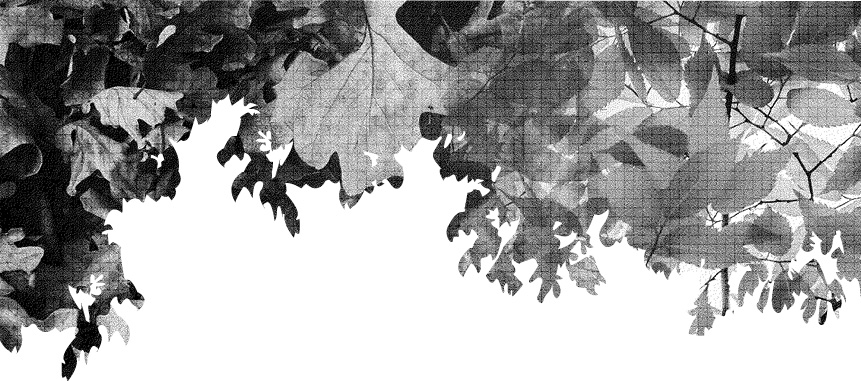
5
Oscuridad y luz
En cuanto puse un pie en casa volví a sentirme atrapada. Con mamá en la cama y papá en el trabajo, me sentía sola y desamparada. Mamá parecía haber olvidado que le quedaba una hija y, aunque podía comprender su dolor, no quería encerrarme en el problema. Si lo hacía, terminaría como ella.
Cada vez que iba a mi habitación, pasaba por delante de la de Hillie y me quedaba mirando la puerta, tentada a entrar y pasar un rato con sus cosas. La echaba de menos, tanto a ella como a lo que solía ser nuestra familia antes de que se pusiera enferma. En ese momento me di cuenta de que nunca me había sentido tan ignorada como desde que se había ido. En comparación, antes ni siquiera lo hacían.
Para mi sorpresa, ese día la puerta estaba entreabierta y la luz, encendida. Espié: se habían llevado la camilla y las máquinas, y el dormitorio volvía a ser el que era antes de que Hilary se pusiera enferma. Mamá estaba sentada en el borde de la cama, abrazada a un osito de peluche que mi hermana adoraba cuando era pequeña. Lloraba.
Suspiré, tentada de entrar. No lo hice. Intenté consolarme pensando que ese día había cumplido uno de los deseos de Hilary y me fui a mi habitación. Ni siquiera tenía ganas de cenar.
Busqué la copia de la lista y taché el punto número dos. Había ido a ver a la abuela y pensaba volver. Como el seis no contaba, me quedaban ocho deseos para cumplir.

Al día siguiente, el instituto me esperaba para hacerme olvidar el dolor y el miedo a no recuperarnos de la muerte de Hilary.
Después de la primera clase, mis amigas y yo salimos comparando nuestros exámenes de matemáticas. El de Liz, como de costumbre, era perfecto. Por suerte, a mí me había ido bien, pero las líneas de las gráficas se parecían al dibujo de un anciano tembloroso, y eso nos hizo reír.
Me detuve de repente al lado de un tablón de anuncios. Un folleto me había llamado la atención: se trataba de la publicidad de un bar. Según la información, varias bandas iban a tocar versiones de canciones de rock, y eso me llevó a pensar en otro deseo de Hilary. No pude resistirme a llevármelo. Después de todo, no era un sitio para menores de edad y, si alguien de la Administración veía el anuncio, lo tiraría a la basura.
—¡Vamos, Val! —insistió Glenn, tirándome de la manga de la camisa.
Les enseñé el folleto.
—¿Me acompañaríais al bar este sábado? —les pregunté.
Liz me lo arrancó de las manos y me lo devolvió en menos de un segundo.
—¿A ver bandas que versionan canciones de rock? Debe ser un lugar para gente mayor. Los Stones Tribute seguro que tocan canciones de los Rolling Stones. No es lo mío, lo siento. Además, tengo que estudiar para literatura.
—Yo no puedo —contestó Glenn—. Mi padre no me deja salir por la noche. Además, el sábado tenemos un especial de góspel en la iglesia a las siete.
No hacía falta que dijeran nada más: sabía que me había quedado sola.
—¿Cuándo te escucharemos cantar? —le preguntó Liz a Glenn mientras volvíamos a caminar—. Cada vez que entonamos el himno desearía que todos se callaran para escucharte solo a ti.
—Podéis venir a la iglesia cuando queráis.
—Me refiero a escucharte cantar canciones que todas conozcamos —Liz le dejó de hablar a Glenn y se giró hacia mí. Señaló el folleto—: ¿Para qué quieres eso? Tíralo a la basura antes de que piensen que lo hemos colgado nosotras.
—Sí, después lo tiro —dije mientras me lo guardaba en un bolsillo de la mochila.
En casa, encontré a papá de milagro. Estaba sentado en el sofá de la sala de estar, frente a la mesita. Encima había dos tazas de café. En el otro sillón había un señor con las piernas cruzadas. Tenía el pelo lleno de canas y llevaba unas gafas redondas con el marco negro. Llevaba unos pantalones y una chaqueta caqui, y una camisa blanca.
—Doctor, le presento a nuestra hija Valery —dijo papá, que estiró una mano hacia mí—. Acércate, cariño —me pidió, a lo que obedecí—. Este es el doctor Hauser, es psiquiatra. Vendrá dos veces por semana para ayudar a mamá. Le gustaría hablar con nosotros de vez en cuando. A solas contigo, conmigo, con los tres juntos� ¿Te supone algún problema?
—Ninguno en absoluto —respondí. Y decía la verdad.
—Gracias, cariño. ¿Lo ve, doctor? Ya le he dicho que era una chica brillante y comprensiva.
Cuando dijo brillante, tuve que aguantarme la risa. A los diez años había dejado de pensar que era brillante, justo cuando Hillie empezó a destacar en el colegio.
Entendí que mi momento en el salón había terminado, así que me despedí del psiquiatra y me fui a mi habitación. Dejé la mochila en el suelo y lo primero que hice fue buscar el folleto del bar. Como no podía ser de otra manera, era negro, con letras de estilo gótico. Se llamaba Amadeus, y varias bandas desconocidas que versionaban canciones de grupos famosos iban allí a tocar. Ese fin de semana estaban los Tourniquets, los Stones Tribute, los Rats, los Dark Shadow… Me aburrí de leer tantos nombres terribles.
¿Ir a ver bandas tocando versiones en un bar contaba como concierto de rock? Esperaba que sí porque, por el momento, era mi única opción. Solo tenía que solucionar un inconveniente: necesitaba un DNI falso donde pusiera que era mayor de edad.
«Imposible», pensé «No puedo cometer un delito para cumplir uno de los deseos de mi hermana». Además, tampoco sabía dónde podría conseguirlo; lo mío nunca habían sido las falsificaciones. ¡Si ni siquiera había copiado nunca en un examen! Prefería suspender a que me pillaran haciendo algo tan ruin.
Solo me quedaba una opción: entrar en el dormitorio de Hilary, aunque mamá me lo hubiese prohibido, y robarle alguna de sus identificaciones. No éramos idénticas, pero si me maquillaba y me peinaba igual, podría usar su nombre. Si alguien me preguntaba, le diría que me había teñido el pelo y que últimamente estaba comiendo más de lo normal.
Esa noche, mientras mis padres dormían, me levanté sigilosamente, iluminando donde pisaba con la linterna del móvil, y entré en la habitación de Hilary. Sentí un escalofrío, pero seguí avanzando y abrí el primer cajón de su escritorio, donde suponía que guardaría los documentos que necesitaba más a menudo. Me equivoqué. Al fin, encontré credenciales que me podían ser de utilidad en la mesita de noche. Me quedé con su carnet de profesional del deporte, ya que tenía la foto en la que más nos parecíamos, y volví a mi cuarto.
Tenía un concierto al que asistir y una identificación que me permitiría entrar.

El sábado por la mañana, el psiquiatra quiso verme a solas. Papá me llevó hasta la consulta para no tener que pagar la visita domiciliaria y me esperó en la sala de espera. La visita fue bastante rápida: el doctor me preguntó por mis sentimientos, mi familia y mi percepción de lo que le había pasado a Hilary. Le dije toda la verdad, ya que no me pareció que tuviera que ocultarle nada: si queríamos encontrar nuestro eje de nuevo y esa persona podía ayudarnos, debía ser honesta con él. Lo único que no le conté fue que había encontrado la lista de deseos de Hilary y que tenía intención de cumplirlos. No creía que eso fuera importante a la hora de volver a unir a la familia, ¿o sí?
Me pasé la tarde preparándome para la noche. Nunca había ido a un concierto, y mucho menos a uno de rock, así que no sabía cómo vestirme, cómo actuar o qué decir. Pensé en mis compañeros de clase que escuchaban esa clase de música, aunque ni loca usaría las tachuelas, pendientes y anillos que usaban ellos. Vestirme de negro no era un problema, ya que casi toda la ropa que tenía era oscura, así que enseguida encontré qué ponerme: una blusa un poco escotada, una chaqueta tejana, unos vaqueros negros y botas de tacón. Con dos anillos plateados, el pelo suelto y sombra de ojos en tono burdeos, podía pasar por una amante del rock. Ni siquiera Hilary se vestía así, aunque era su estilo de música favorito, así que no hacía falta cumplir todos los estereotipos.
Por primera vez en dos semanas, mamá bajó a cenar. Me sentí extraña al verla sentada en la mesa: llevaba el pijama, estaba pálida y tenía ojeras. Se apreciaba a simple vista que estaba triste. A diferencia de papá, que llevaba bastante bien la situación, parecía que ella había envejecido de golpe.
Me miró sin levantar la cabeza y enseguida se le llenaron los ojos de lágrimas.
—Val� —susurró, abriendo los brazos para que la abrazara.
Avancé despacio, con miedo y un poco confundida. En cuanto me tuvo al alcance de la mano, me rodeó la muñeca y tiró de mí. Me rodeó la cintura y empezó a llorar.
—Lo siento, hija —gimoteó—. Te quiero.
Yo estaba congelada. No quería echarme a llorar, pero no me pude resistir y le acaricié el pelo. Lo tenía áspero y húmedo, no parecía el cabello de mi madre. En realidad, esa persona que me abrazaba no conservaba nada de ella.
—¿Vas a salir? —me preguntó papá con una bandeja de verduras en la mano.
—Sí —dije.
Mamá levantó la cabeza y me miró, sujetándome las manos.
—No salgas —me pidió—. Quédate en casa.
Tragué saliva con fuerza. En la vida me había pedido eso. ¿Por qué ahora, de pronto, se preocupaba por mí?
Papá se sentó en la mesa y puso su enorme mano sobre las nuestras.
—Deja que Val se siente —le pidió a mi madre. Ella me soltó y yo di un paso hacia atrás.
—En realidad ya me iba —dije.
Papá me miró preocupado.
—Val, el doctor ha sugerido que tu madre pase unos días en un hospital psiquiátrico.
—¡No voy a ir! —exclamó mamá, incluso antes de que yo pudiera procesar la información—. Me he levantado. ¿No era eso lo que querías? ¡Aquí me tienes!
—¡Quiero que te sientas mejor! —replicó mi padre. Yo di un paso atrás.
—¿«Mejor»? ¿Como tú, que actúas como si no te importara? No estoy loca, ¡estoy sufriendo! ¡Y parece que soy la única! —exclamó mi madre mientras me miraba enfadada. No se había tomado bien el hecho de que quisiera salir. Me alejé un poco más.
—¡No eres la única! Eres una egoísta. ¿Qué esperas? ¿Que los demás nos quedemos en la cama todo el día como tú? ¡Queremos ayudarte! ¡Y, por el amor de Dios, queremos superar la muerte de Hillie! ¡La velamos durante más de un año! ¡Todo el maldito año que estuvo enferma!
—Ya he tenido suficiente —les interrumpí—. Me voy.
—Val… —aunque papá me llamó, di media vuelta y me alejé—. ¡Val!
Abrí la puerta y salí.
Oscuridad y luz. En eso se había transformado mi vida. En cuanto un destello de paz aparecía, todo se transformaba en una tormenta de nuevo. Esa noche, al parecer, había un huracán.
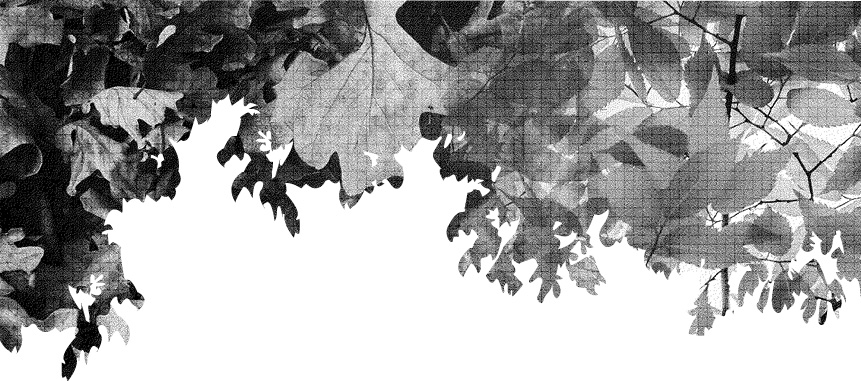
6
¿Y si el rock es lo mío?
En el bus, le cogí el teléfono a papá, ya que no quería preocuparle más de lo que ya estaba.
—Val, lo siento, ¿dónde estás? ¿Quieres que vaya a buscarte? Por favor, vuelve a casa ahora mismo.
—Estoy bien, papá. He salido con mis amigas —mentí.
—¿Está Glenn contigo? —indagó él—. ¿La han dejado salir sola de noche?
—Claro que no, me invitó a algo de la iglesia.
—Val… Deja de mentir, ¿quieres? ¿Tú, en la iglesia? —me hizo reír.
—Está bien. Voy a un bar, ¿de acuerdo? —confesé.
—¿Es apto para menores? ¿Va Liz?
«Deja de mentir, deja de mentir, deja de mentir…»
—Sí.
Suspiró. Era imposible saber si me había creído; intuí que no.
—De acuerdo —se rindió de todos modos—. Por favor, prométeme que tendrás cuidado.
Se lo prometí y colgué.
Contemplé la foto de Hilary en el carnet. «Voy a cumplir otro de tus deseos, Hillie», pensé. «Tú solo tienes que ayudarme». Me dolía el estómago de los nervios.
Bajé en la parada más cercana al bar y caminé tres calles hasta encontrarlo. Se trataba de una puerta negra en medio de una pared de ladrillo rojo. Se podía leer el nombre en un cartel un poco viejo. Detrás de un vidrio, estaba el mismo folleto que alguien había pegado en el tablón de anuncios del instituto, pero mucho más grande. Eso era Amadeus.
Me puse bien la chaqueta, que llevaba abrochada hasta el escote, respiré hondo y crucé la calle en dirección a mi objetivo. El guardia de seguridad estaba sentado junto a la puerta.
—Buenas noches —le saludé intentando sonar lo más natural posible.
Me miró de arriba abajo; parecía un armario empotrado.
—Hola. Carnet de identidad, por favor —solicitó. Ahora venía lo difícil.
Busqué en el bolsillo, saqué el carnet de mi hermana y sonreí.
—Tengo esto —anuncié mientras se lo enseñaba.
Me lo quitó de la mano y lo examinó por ambos lados. Se fijó en mi cara con los ojos entrecerrados. Yo trataba de parecer relajada, aunque me temblaran las rodillas.
—Estás un poco diferente —señaló.
—Un poco —admití. Me preguntaba si alguien me daría un premio si conseguía extraerle una sonrisa.
Él asintió.
—Bueno, entra —indicó devolviéndome el carnet mientras movía la cabeza en dirección a la puerta.
Estuve a punto de gritar de la emoción, pero, si lo hacía, me delataría, y necesitaba cumplir el deseo de Hillie. Oculté mi alegría, me guardé el carnet en el bolsillo y entré rápido en el bar.
Atravesé un pasillo oscuro donde solo había una ventanilla y, al otro lado, una chica que jugaba con su móvil. Por lo que alcancé a ver, era el guardarropa. Seguí avanzando hasta llegar a una sala grande con algunas mesas de madera. Estaba lleno de gente. La hilera de las mesas terminaba frente a un escenario donde se acumulaban decenas de personas de pie. El humo de los cigarrillos y el olor a alcohol invadían el lugar. Nunca me había metido en un sitio como ese y no pensaba volver a hacerlo.
«Tú y tus malditos deseos», le dije a Hillie mentalmente en el momento en que un chico que iba abrazado a su novia se me llevaba por delante. Por supuesto, ni siquiera se disculpó.
Me coloqué en un rincón. No tenía ninguna duda de que los que tocaban en ese momento eran los Stones Tribute: sonaba Satisfaction, un clásico de los Rolling Stones, y el público estaba como loco. Saltaban, cantaban a gritos y se reían sin parar.
Otro chico se me llevó por delante. Me giré y nos miramos. Enseguida me miró los pechos. Mi reacción fue subir la cremallera de la chaqueta para ocultarlos. ¡Qué pervertido! Con razón no dejaban entrar a menores de edad.
Quería llamar a papá para que fuera a buscarme. Pero era mi noche, y no podía salir corriendo ante el primer inconveniente. Los conciertos duraban, al menos, una hora y media; así que tenía que quedarme todo ese tiempo e intentar disfrutar para poder decir que había cumplido el deseo de Hillie.
Me acerqué a la barra y pedí una cerveza. Cuando ya me estaba acabando el vaso, los falsos Stones terminaron y la gente se puso a aplaudir eufórica. Apenas un minuto después, un presentador salió al escenario y anunció que los siguientes serían los Dark Shadow.
Cuatro chicos aparecieron en el escenario, cada uno con su instrumento. Uno llevaba un bajo; otro, palillos de batería; y otros dos, guitarras.
Me quedé prendada del que se puso delante del micrófono principal. Era rubio y tenía los rasgos bien definidos. Llevaba una camiseta de los Red Hot Chili Peppers y unos pantalones ajustados. Llevaba unos anillos de plata enormes y botas de cuero. Llevaba el pelo tan embadurnado de gomina que ni siquiera se movió cuando lo rozó al colgarse la guitarra.
—¡Buenas noches, Amadeus! —gritó con un tono espectacular.
En ese momento, mientras la gente estallaba en un sonoro aplauso, empezó a tocar la guitarra. La canción se llamaba Aeroplane. Como no podía ser de otra manera, era de los Red Hot Chili Peppers.
En el estribillo, el otro guitarrista y el bajista empezaron a hacerle los coros. Entonces, la canción subió a otro nivel. El chico que quedaba a la izquierda del cantante, el que tocaba la otra guitarra, tenía una voz dulce y melodiosa que contrastaba con el tono áspero del líder de la banda. Llevaba el pelo negro peinado con gomina y vestía del mismo color que su compañero: unos vaqueros oscuros, una camiseta con un dibujo confuso y botas militares. Llevaba puesto un anillo plateado en el dedo anular de la mano izquierda y una ancha muñequera negra en la derecha. Movía hábilmente los dedos por las cuerdas de la guitarra, y hasta llegué a ver que tenía una púa.
La canción pasó a segundo plano; me maravillaba la capacidad que tenían para hacer música y para que esta me atrapase. Fue la primera vez que me pregunté: «¿y si el rock es lo mío?». Nunca se me hubiera ocurrido, quizá porque no había encontrado la canción adecuada o porque no había escuchado a la banda correcta.