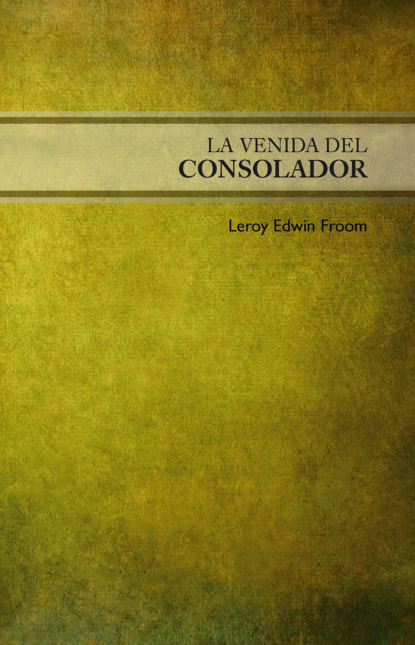- -
- 100%
- +
La dispensación del Espíritu
Al analizar estas verdades en el orden enunciado observamos, primeramente, la explícita declaración acerca de la venida del Espíritu Santo. Resulta impresionante notar que tan ciertamente como los profetas prenunciaron el advenimiento de Jesús, así él anunció la venida de Otro igual que él y sucesor suyo. Uno ascendía, mientras el otro descendía. El mismo reconocimiento y deferencia que los discípulos acordaron a la autoridad de su Señor, habrían de brindar al Espíritu Santo como vicario de Cristo en la tierra.
Así como la misión de Cristo debía realizarse en un marco de tiempo determinado, la del Espíritu Santo también tendría límites específicos: del Pentecostés a la Segunda Venida. El Espíritu es una persona de la Deidad, que vino a la tierra de manera específica, en un tiempo determinado, para realizar una obra particular. Y, desde entonces, ha estado aquí tan ciertamente como Jesús estuvo durante los 33 años que duró su misión especial.
“La dispensación en la cual vivimos debe ser, para los que soliciten, la del Espíritu Santo” (Testimonios para los ministros, p. 511).
Nos hallamos bajo la tutela personal y directa de la tercera Persona de la Deidad tan ciertamente como los discípulos lo estuvieron bajo la dirección de la segunda.
El Pentecostés fue, por así decirlo, la sesión inaugural de la obra especial del Espíritu Santo, aunque este existía y obraba desde tiempos inmemoriales. Muchas biografías de Cristo comienzan con Belén y terminan en el Gólgota, a pesar de que él existía desde los días de la eternidad.
El Espíritu se menciona 88 veces en 22 de los 39 libros del Antiguo Testamento. Las huellas de la tercera persona de la Deidad pueden trazarse a lo largo de los siglos, desde el comienzo del mundo.
Manifestaciones del Espíritu en el Antiguo Testamento
El Espíritu Santo se hallaba presente en la Creación, “moviéndose” sobre la faz del caos, y fue el agente productor del cosmos. También se lo menciona específicamente en conexión con la humanidad. Pero, antes del Pentecostés vino a la tierra más como visitante pasajero, con el fin de capacitar a ciertos hombres para la realización de tareas especiales, y no para actuar constantemente entre ellos. Descendió sobre ciertos individuos obrando a través de ellos o revistiéndolos de un poder formidable para efectuar acciones particulares. Luchó con los hombres (Gén. 6:3); concedió pericia a Bezaleel (Éxo. 31:3-5); dio fuerzas a Sansón (Juec. 14:6). De modo que el Espíritu Santo hizo de los seres humanos sus instrumentos en el cumplimiento de tareas o la transmisión de mensajes. También fueron como estos los casos de Josué (Núm. 27:18); Gedeón (Juec. 6:34); Saúl (1 Sam. 10:10) y David (1 Sam. 16:13). Notemos:
“Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don, y en el cielo Cristo añadió su intercesión. Reclamó el don del Espíritu, para poderlo derramar sobre su pueblo” (Los hechos de los apóstoles, p. 31).
De especial significado es el hecho de que, en el Antiguo Testamento, nunca se hable del Espíritu como el Consolador, “el Espíritu de Jesucristo” (Fil. 1:19) o “el Espíritu de su Hijo” (Gál. 4:6), u otras expresiones similares, sino como el Espíritu de Dios el Padre. ¿Por qué se encuentran todos estos nuevos títulos en el Nuevo Testamento? ¡Ah, algo había sucedido! ¡Un acontecimiento que había modificado las cosas!
Jesús nació y murió por nosotros; se levantó de la tumba y ascendió a los cielos. Y, cuando Cristo completó su obra terrenal y ascendió, con su humanidad glorificada, a fin de tomar su lugar en los atrios celestiales, entonces se cumplieron las condiciones para que el Espíritu Santo descendiera como representante oficial y sucesor de Cristo, haciendo eficaz su obra redentora para cada individuo. De modo que vino trascendentalmente como el Espíritu de Jesús.
La provisión del Nuevo Testamento
De paso, puede ser de interés notar que el Espíritu Santo se menciona 262 veces en el Nuevo Testamento –un verdadero batallón de textos. Detrás de todo, encontramos la obra terrenal de Jesús acabada y la persona glorificada de nuestro adorable Señor. Al contemplar al Salvador glorificado, observamos que su obra terrenal fue concluida por su obediencia hasta la muerte, para traernos a Dios, mediante la sustitución vicaria obrada mediante su propia vida sin pecado y su muerte expiatoria, cumpliendo así los requerimientos de la justicia y la Ley, tanto como los de la santidad. Por esto vino el Espíritu Santo, como señal de que el Padre aceptaba la obra del Hijo; también, para dar al hombre la seguridad de que esa obra sería eficaz para él. “Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo” (Heb. 10:14, 15).
Tomemos en consideración el doble carácter de la obra del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, actuó sobre los hombres más de afuera hacia adentro, pero no moró permanentemente en ellos. Se les apareció y los revistió de poder, y en algunos casos hizo a menudo su morada en ellos. Pero, desde Pentecostés en adelante, se efectuó un tremendo cambio. A partir de ese momento, la suya es una obra especial, diferente de la realizada en épocas pasadas. Se hizo provisión para que, en adelante, el Espíritu entrara y viviera en todos los creyentes cristianos, y para que su obra se realizase de adentro hacia afuera, llenándolo todo e impregnándolo todo.
Esta presencia del Espíritu Divino en el ser íntimo de cada persona es la gloria distintiva de la dispensación cristiana. Todo el pasado había sido una experiencia preparatoria para esto. La provisión del Antiguo Testamento había sido promesa y preparación; la del Nuevo, cumplimiento y posesión. La diferencia yace, simplemente, en la distinción de significado entre una obra hecha desde afuera y la de morar en lo íntimo del ser. Y este morar en lo íntimo del ser es una posesión permanente, puesto que el Espíritu viviría con nosotros perpetuamente.
Un don del Padre, por intermedio del Hijo
La venida del Espíritu Santo fue un don del Padre, concedido por intermedio del Hijo (Juan 14:16). La voz griega que se refiere a Cristo orando o solicitando del Padre el Espíritu, da la idea de una petición efectuada por alguien en perfecta igualdad con él. No obstante, no suplicó por el Espíritu Santo, en su maravillosa oración ofrecida poco después y registrada en Juan 17. ¿Por qué? Porque todavía no había sido consumada su pasión.
El Espíritu vino a vindicar el carácter del ministerio de Jesucristo y de su misión de sacrificio (Juan 14:23-26). Su venida se fundamentaba en la obra completa y acabada del Calvario. Fue el Cristo glorificado quien solicitó, recibió y envió el Espíritu Santo a sus anhelantes discípulos.
El Espíritu Santo es, intrínsecamente, un don de Dios al hombre. No puede ser comprado, ganado, descubierto ni cultivado. El hombre no puede exigir tal don de Dios. El Espíritu Santo no fue derramado en respuesta a una mera oración humana ni sobre la base de sus méritos. Pero, a causa de la obra realizada por Jesús y la satisfacción obtenida, el justo Dios envió al Espíritu Santo para iniciar un nuevo movimiento entre los hombres y para inaugurar la nueva dispensación.
El don del Espíritu Santo debe distinguirse de los dones que el Espíritu Santo concede. Así como los emperadores romanos arrojaban a las multitudes las monedas de los reinos conquistados al entrar triunfalmente en Roma, así también Cristo envió este Regalo supremo a los hombres después de su procesión triunfal en el cielo. Por supuesto, la culminación de todos los dones que el Espíritu Santo derrama sobre la iglesia remanente ha sido la restauración del don del espíritu de profecía. Pero, esto es asunto aparte.
La relación entre el Calvario y Pentecostés
Juan el Bautista declaró que el bautismo del Espíritu Santo constituiría el propósito vital del ministerio de Jesucristo: “Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego” (Mat. 3:11; véase también Juan 1:33).
El mensaje de Juan concerniente a Cristo era doble: la sangre del Cordero para quitar el pecado, y el bautismo del Espíritu para resguardar del pecado; esto es, el Calvario y el Pentecostés. La culminación de la obra del Calvario en favor de la dispensación presente se halla en el don del Espíritu Santo enviado por Jesucristo. Estas son dos verdades inseparables. Sin el Calvario, no podía haber Pentecostés; y sin Pentecostés, el Calvario sería de poco provecho. Observemos:
“El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como un agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la Deidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia” (El Deseado de todas las gentes, p. 625).
Si no fuera por la atmósfera que rodea nuestro planeta Tierra, el Sol –a pesar de ser una esfera de fuego– brillaría sobre nosotros tan fríamente como una estrella rutilante. La atmósfera que envuelve la tierra recibe sus rayos y los transforma en calor, luz y color. Del mismo modo, si no fuera por el Espíritu Santo, Cristo, sentado a la diestra del Padre, podría ser adorado solamente como un Señor resucitado y ascendido. Pero el Espíritu Santo lo revela a nuestros corazones como la Luz, la Vida y la Verdad.
Y, como sucede cuando miramos a través de un telescopio, que no vemos las lentes sino el objeto que estas acercan, así tampoco vemos al Espíritu Santo cuando lo miramos, sino “a Jesús solo”. La Cruz se comprende mucho más fácilmente porque el derramamiento de sangre es externo y visible, y es para todos; mientras que el don del Espíritu es interno e invisible, y solo para el discípulo amante y obediente. Su morada en el ser interior, por ser una realidad espiritual, no es fácilmente comprendida ni aceptada como verdad práctica.
La sangre del Calvario purifica el templo del alma; pero la provisión divina es más amplia. Según esta, nada menos que la plena ocupación de la morada interior por parte del Espíritu satisfará jamás a Dios o al hombre.
La presencia personal de Cristo localizada
El bautismo del Espíritu no se produjo durante los tres años del ministerio terrenal de Cristo. Era imposible, a causa de la localización y las limitaciones de su humanidad y porque “aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado” (Juan 7:39). De modo que, durante su carrera terrenal, Jesús nunca bautizó con el Espíritu Santo.
Entre sus últimas palabras figura el encargo de esperar el prometido bautismo después de su partida: “Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días” (Hech. 1:4, 5).
Aquel que bautizaría a sus seguidores con el Espíritu Santo era el ejemplo viviente de todo lo que él desea incorporar en nuestras vidas. El Espíritu lo engendró. Creció bajo el poder y la tutela del Espíritu. Al cruzar el umbral de su ministerio, fue ungido en forma especial por el Espíritu para el servicio. Con el poder del Espíritu vivió su vida, realizó sus milagros y enseñó sus principios. Y se levantó de los muertos por el poder del Espíritu. De la cuna a la tumba, el Espíritu Santo vivió dentro de él.
“La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacemos participantes de la naturaleza divina” (ibíd., pp. 98, 99).
Recordemos que la encarnación de Cristo, su vida inmaculada y su muerte redentora, su resurrección y ascensión, así como la iniciación de su obra mediadora, fueron absolutamente indispensables, a la vez que eran pasos preliminares para este solo fin: “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero), para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu” (Gál. 3:13, 14).
Blanco de redención presente
Y este blanco de redención presente era imposible antes de su glorificación (Juan 7:39). Por eso, Pedro declara: “Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís” (Hech. 2:33).
La roca de Horeb era una figura metafórica. El herir la peña produjo agua corriente. Así también, el derramamiento del Espíritu Santo se produjo como respuesta a la muerte redentora de Cristo. Su muerte destruyó toda barrera entre Dios y el pecador (2 Cor. 5:19). La aceptación del sacrificio del Hijo, por parte del Padre, era la condición indispensable de nuestra justificación.
Pero solamente la venida del Espíritu Santo podía aplicar los resultados de ese sacrificio, haciendo efectivo en nosotros lo que Cristo realizó por nosotros. Al perfeccionar su naturaleza humana, Jesús pudo entonces transmitir lo que antes era imposible. Y la tarea del Espíritu Santo, en esta dispensación, consiste en aplicar y transmitir individualmente la obra redentora de Cristo a los corazones humanos regenerándolos, justificándolos y santificándolos, al mismo tiempo que comunicándoles la vida misma de nuestro Señor resucitado, mientras esperamos su segunda venida física, tangible.
Capítulo 2
LA PERSONALIDAD DEL ESPÍRITU
Consideremos ahora el carácter del Espíritu Santo. Él es el “otro Consolador”. Esta designación identifica al Espíritu prometido con el Señor que lo prometió, tanto en ser como en carácter, propósito y actividad. El Espíritu Santo es el otro yo de Cristo, por así decirlo, idéntico a él en naturaleza y en carácter. Si se nos permite un símil imperfecto, diríamos que son como dos lados de un triángulo: similares y relacionados, pero diferentes. Notemos la cita siguiente:
“El Espíritu Santo no se había manifestado todavía plenamente; porque Cristo no había sido glorificado todavía. La impartición más abundante del Espíritu no sucedió hasta después de la ascensión de Cristo. Mientras no lo recibiesen, no podrían los discípulos cumplir la comisión de predicar el evangelio al mundo. Pero en ese momento el Espíritu les fue dado con un propósito especial. Antes de que los discípulos pudiesen cumplir sus deberes oficiales en relación con la iglesia, Cristo sopló su Espíritu sobre ellos. Les confiaba un cometido muy sagrado y quería hacerles entender que sin el Espíritu Santo esta obra no podía hacerse.
“El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. La impartición del Espíritu es la impartición de la vida de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo” (El Deseado de todas las gentes, p. 745).
Jesús dijo de sí mismo: “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del Señor” (Luc. 4:18, 19). No se puede sanar al quebrantado de corazón sin el Consolador, porque él es quien acompaña para socorrer. Los discípulos debían perderlo a él, el primer Consolador, de modo que les pudiera enviar a otro. Mientras Cristo viva, esa promesa perdurará.
El ministerio del Paracleto
La expresión Consolador es una traducción inadecuada de la voz griega Parácletos, el nombre particular que designaría el nuevo ministerio que estaba por iniciar el Espíritu. Paracleto se traduce mejor por abogado, nos asegura la mayoría de los comentaristas. También significa representante, intercesor, suplicante, consolador. Verdaderamente es un término intraducible. Es la misma palabra que se emplea para caracterizar la obra de Cristo ante el Padre: “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo” (1 Juan 2:1).
En Grecia y Roma, durante los tiempos del Nuevo Testamento, el abogado ayudaba al cliente de dos formas diferentes: a veces lo representaba ante el tribunal, abogando por su causa; en otras ocasiones, le preparaba solamente su discurso para que el cliente hablara por sí mismo. Así también Cristo es nuestro abogado delante del Padre, y el Espíritu Santo es el abogado de Cristo ante nosotros.
Así como Cristo intercede por nosotros, también el Espíritu intercede por Cristo en nuestro corazón. ¿Seremos nosotros –que rendimos pleitesía a los representantes de gobiernos terrenales– culpables de negligencia y falta de respeto ante este Abogado del Rey celestial, el representante de Cristo ante la iglesia y el mundo?
El Espíritu es una Persona divina
El tratamiento del carácter del Espíritu Santo nos conduce directamente a la consideración de su personalidad. Es muy fácil pensar acerca del Padre y de Jesús como personas. Al parecer, los visualizamos, si es que podemos usar este término. Pero, el Espíritu Santo es considerado como algo misterioso, tan invisible y secreto, y de acciones tan apartadas de nuestros sentidos que su personalidad se pone en duda cuando es contrastada con la conducta de las otras personas de la Deidad.
Por supuesto, él ha aparecido en forma visible para los sentidos humanos, tomando en una ocasión, por ejemplo, la forma de una paloma (Luc. 3:22). Además, se dice mucho sobre su influencia, sus gracias, su poder y sus dones. Por esta razón, a veces nos sentimos inclinados a considerarlo como una influencia, un poder o una energía. Símbolos tales como el viento, el fuego, el aceite, el agua y otros han ayudado a que se piense en este sentido.
Más aún, el mismo hecho de que el nombre Espíritu sea, en el original griego, un sustantivo neutro y que, siguiendo normas gramaticales estrictas, en inglés se haya utilizado, para referirse a él, el pronombre impersonal1 itself en la Authorized Version (Versión Autorizada) en Romanos 8:16 y 26, ha tenido gran influencia sobre la impropia comprensión popular del término “El Espíritu mismo [“itself”] da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios”; “Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo [“itself”] intercede por nosotros con gemidos indecibles” (Rom. 8:16, 26). Sin embargo, el pronombre impersonal que se usa para cosas ha sido reemplazado, en la Revised Version [Versión Revisada], por el pronombre personal (himself en lugar de itself), para que armonizara con la idea de su personalidad.
Una cuestión de importancia suprema
No es esta una cuestión meramente técnica, académica o poco práctica. Encierra una importancia suprema y del más elevado valor práctico. Si el Espíritu es una persona divina, pero lo consideramos como una influencia impersonal, estamos robando a esta persona divina la deferencia, el honor y el amor que le debemos. Además, si el Espíritu Santo fuera una mera influencia o poder, trataríamos nosotros de obtenerlo y usarlo. Pero, si lo reconocemos como una persona, estudiaremos cómo someternos a él, de modo que él nos emplee según su voluntad. Si pensamos que podemos poseer al Espíritu Santo, nos sentiremos inclinados a engreírnos e inflarnos; pero, el otro concepto –el verdadero– nos conduce a la renuncia personal de nosotros mismos, a la negación y la humillación del yo. No hay nada mejor calculado para abatir la gloria del hombre en el polvo. Acerca de este punto, notemos una vez más la palabra del Espíritu de Profecía.
“No podemos nosotros emplear el Espíritu Santo; el Espíritu es quien nos ha de emplear a nosotros. Por medio del Espíritu, Dios obra en su pueblo ‘así el querer como el hacer, por su buena voluntad’. Pero muchos no quieren someterse a ser guiados. Quieren dirigirse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que esperan su dirección y gracia, se da el Espíritu. Esta bendición prometida, pedida con fe, trae consigo todas las demás bendiciones. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, y está lista para abastecer toda alma según su capacidad de recepción” (Obreros evangélicos, p. 302).
No, el Espíritu Santo no es una influencia tenue que emana del Padre. No es un “algo” impersonal que debe reconocerse vagamente, tal como un principio invisible de vida. En la mente de multitud de personas, el Espíritu Santo ha sido separado de su personalidad; ha sido transformado en algo intangible, etéreo, escondido en nieblas y envuelto en irrealidad. No obstante, la mayor realidad invisible en el mundo de hoy es el Espíritu Santo: una personalidad sagrada. Jesús fue la persona más notable e influyente que jamás haya existido en este viejo mundo; y el Espíritu Santo vino a llenar su lugar vacante. Nadie sino una persona divina podía tomar el lugar de su persona maravillosa. Jamás una mera influencia hubiera sido suficiente.
La naturaleza de su personalidad
Se corre el riesgo de limitar la idea de personalidad a meras manifestaciones corporales. Nos resulta difícil comprender el concepto de personalidad divorciado de las formas tangibles y corporales de la humanidad: seres provistos de cuerpos físicos y limitados. Pero, personalidad y realidad corpórea han de distinguirse claramente, aunque a menudo se confundan. La idea de personalidad no está circunscripta a las limitaciones de la humanidad. El Espíritu de Profecía también habla acerca de esto:
“El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto” (El Deseado de todas las gentes, pp. 622, 623).
Dios el Espíritu no ha de medirse con patrones humanos. No podemos expresar lo infinito en términos perecederos. El Espíritu Santo está más allá de una definición acabada y concisa, y no necesitamos resolver el misterio de su naturaleza. Acerca de esto se nos amonesta específicamente: