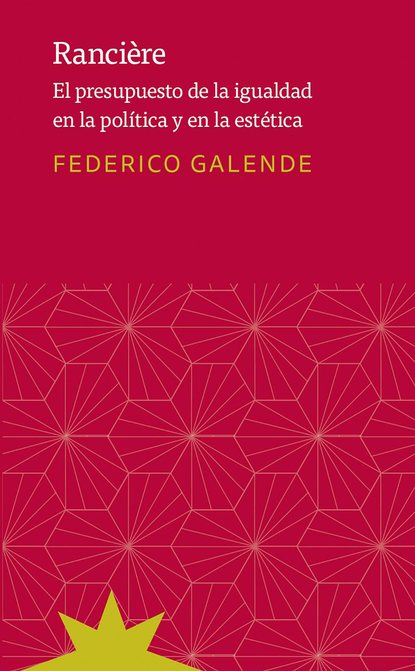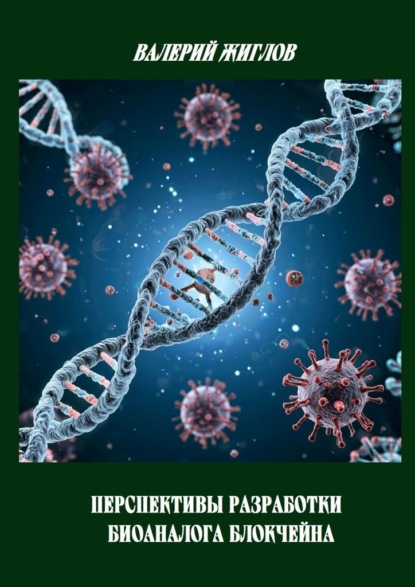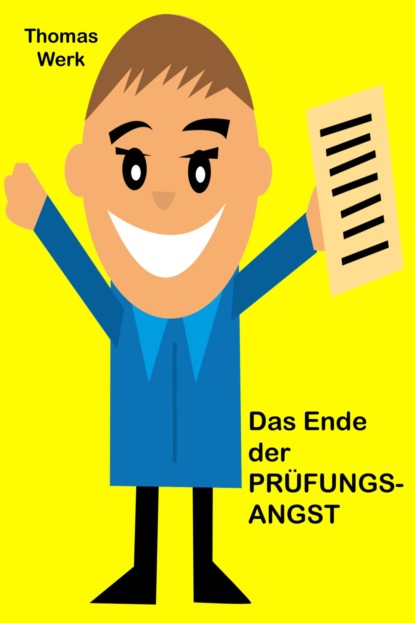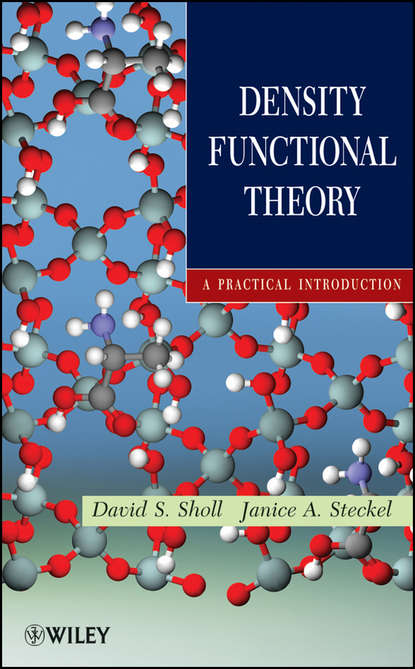- -
- 100%
- +
Las objeciones que Rancière dirige a Althusser en aquel libro le son útiles para exhibir un continuum no suficientemente revisado entre régimen policial y orden explicador. Dicho de otra manera: lo que Rancière cuestiona no es el modo particular en que Althusser piensa, sino el modo en que este pensamiento se suma al procedimiento general de un régimen naturalizado de dominación. Sumándose a este régimen, el maestro participa pasivamente del proceso de singularización que el poder de los intelectuales ha conferido a un conjunto específico de operaciones. Estas operaciones reproducen el orden porque parten de tres supuestos bastante sospechosos: parten del supuesto de que la verdad existe, consideran después que esta verdad distingue con claridad a los capaces que la poseen de los incapaces que la necesitan y concluyen, por último, que de esta verdad se está más próximo por el camino de la ciencia o la teoría que por el de las prácticas colectivas con las que los hombres se autodeterminan.
Nada de esto sería posible si los intelectuales no hicieran residir su poder en una inmunidad misteriosa a los embates de la ideología, por lo que la lección del maestro funciona como una especie de encarnación material de esta excepción de la que los desposeídos del mundo están, sin embargo, privados. Se supone que el estado de excepción en el que vivimos es la regla, así como se supone que la ideología no es una falsa representación de la realidad sino la realidad misma ya configurada. Quienes han tenido la virtud de notar cosas como estas son evidentemente excepcionales a toda excepción o bien cuentan con un pensamiento que tiene el privilegio de no rozarse con realidad alguna. Hombres “fuera de lo común” hubo siempre y los habrá seguramente en el futuro, pero lo que a Rancière le interesa no es el misterio de estos virtuosos sino, más bien, el análisis de la distribución de los espacios, los tiempos y las prácticas que los han elevado a esa condición.
Sin una lectura acerca de la génesis de esta distribución no hay, propiamente hablando, política, así como tampoco hay política si en nombre de una instrucción dirigida a los más débiles se mantiene intacta la división entre la virtud de los capaces y la ceguera de quienes no lo son en absoluto. Si en el caso de Althusser el remedio es evidentemente, como Rancière lo insinúa, peor que la enfermedad, esto se debe a que la lógica de su lección posee respecto de sí misma una ceguera idéntica a la que achaca a los dominados: cree erosionar un modelo que en última instancia ampara o legitima. Su lección nos enseña, al fin y al cabo, que quienes iban a cambiar el mundo no pueden hacerlo porque han quedado entrampados en una estructura que inmoviliza sus prácticas. La ciencia puede regular el acceso de estos incapaces a la porción de verdad que les falta, pero ese faltante es ya inevitablemente una abstracción elaborada por la ciencia, y no una verdad sentida por los dominados. En los intersticios que habitan entre la verdad abstracta de esta ciencia y la realidad distorsionada de esta ideología no parecen quedar vestigios de vida, no hay rastros.6
Althusser tiene una explicación para esto: la impersonalidad de la ciencia, intocada por la distorsión ideológica que es inherente a toda práctica, le permite al pensamiento mantenerse a distancia de esa fe humanista que confía al hombre la omnipotencia de su autogénesis. Esta omnipotencia puede ser muy peligrosa. Benjamin mismo la discutió a propósito del mito genial del creador que se comporta como un segundo dios, predilecto como sabemos en la época del fascismo y las teorías del arte por el arte. El punto de confluencia entre el mito de la autogénesis y el mito de la creación genial sería el del yo soberano, el mismo desde el que Goebbels pronunció estas recordadas palabras: “nosotros, los que modelamos la política moderna alemana, nos sentimos artistas a quienes se ha confiado la gran responsabilidad de configurar a partir del material crudo de las masas la sólida estructura de un cuerpo acerado”.7
Este tipo de peligros Althusser procuró conjurarlos elaborando desde la ciencia una crítica al mito autogenético del hombre. Esta crítica la dirigió como Benjamin, pero también como casi todos los pensadores de la segunda mitad del siglo, al humanismo. La crítica del humanismo se convirtió en una necesidad filosófica por remontar y desmontar a la vez la génesis metafísica del concepto de hombre, liberándolo de la abstracción de la maquinaria categorial que lo determina. De la separación del hombre del modo de emplazamiento de su concepto o idea se espera, por decirlo rápidamente, la emancipación del espíritu viviente respecto de su configuración como mera vida o como vida desnuda. Se entiende que la destrucción del humanismo no tiene nada que ver, como a veces se piensa, con la destrucción del hombre: la destrucción del humanismo es la violencia por medio de la cual la potencia del viviente traspasa la red categorial en la que la historia de la metafísica ha encerrado la existencia.
Lo que este tipo de crítica sin embargo desconsidera es que el “hombre” opera también como una figura práctica, como un útil a mano del que los movimientos obreros pueden hacer uso con el fin de oponerse al derecho de propiedad que sobre ellos ejerce la burguesía.8 En nombre de esta destrucción del montaje metafísico de lo humano se pasan así por alto ciertos usos concretos que, situados históricamente, comportan todo un sentido para la lucha de los oprimidos. No es indiscutible que la ideología burguesa contenga ella misma una noción de “hombre” que sirve a un dispositivo de sujeción de la vida ni que el humanismo sea, incluso, una disciplina exclusivamente burguesa; lo que resulta discutible es la conveniencia de pasar por encima de los diversos usos que este concepto ha tenido en el espacio de las reconfiguraciones de la lucha política. Esta conveniencia evidentemente deja de lado lo que el propio Foucault designó como una lucha táctica al interior de la ambivalencia de los discursos.
Esta ambivalencia táctica lleva desde luego a suponer, por muy pragmático que parezca, que un mismo discurso puede operar de modos muy distintos según el contexto en el que emerge. En este sentido la crítica de Rancière a Althusser no pasa por probar, como de hecho podría hacerse, que la intensidad del humanismo no es menor en el campo de la ideología que en el de la teoría o la ciencia, sino por demostrar que la apelación a la figura del hombre puede tener en ciertas ocasiones un potencial de emancipación. La experiencia práctica de este potencial es mucho más importante que el rigor de cualquier concepto o la precisión de cualquier teoría, siempre que se entienda que este rigor no nació sino para asistir la causa de aquella potencia. Ninguna teoría es interesante en sí misma, en tanto causa de sí misma. Lo que la teoría hace es práctico toda vez que pone en relación, en estado de conjunción o de correspondencias maneras de pensar escindidas entre sí, recogiendo formas impensadas en una misma asociación y produciendo, de este modo, una multiplicidad de potencias emancipadoras inéditas. La teoría no cambia la realidad por sí misma ni puede ser considerada por esto a distancia del mundo de la práctica.
La diferencia que en este aspecto Rancière mantiene con Althusser no reside, como más de una vez se ha sugerido, en atenuar la fuerza de la filosofía materialista elaborada por el maestro. Es exactamente al revés: Rancière considera que una filosofía materialista se radicaliza cuando justamente se prescinde de toda referencia a un núcleo de verdad que la ciencia o la teoría protegen de las distorsiones de la vida práctica. Es en esta referencia estricta a una ciencia apartada de la contaminación de la ideología donde el materialismo de Althusser choca y se diluye. El correctivo que aporta Rancière consiste en apartar a la filosofía materialista del presupuesto de que existe un fundamento de las cosas o algún tipo de necesidad histórica. Este correctivo no impugna solamente la atmósfera cientificista que el materialismo de Althusser deja intacta, impugna también la superstición que va de la veneración de la ciencia a la fantasmagoría de los conceptos.
El materialismo de Althusser que Rancière radicaliza lo conducirá a alejarse de ahora en más de cualquier idea de ciencia que insista en buscar detrás de las cosas algo que se oculta. Su obra es reconocida por su tendencia a desdeñar el prejuicio de que existen mundos disimulados detrás de lo que los hombres hacen. Quienes alimentan esa sospecha trabajan más para autorizar su ciencia y ampliar la brecha que los separa de quienes supuestamente no saben que para hacer algo por estos hombres. A riesgo de ser brutal, la pregunta merece sin embargo ser formulada: ¿qué es lo que después de infinitos siglos de promesas la filosofía política o la sociología o la ciencia de los ilustrados han aportado realmente a la emancipación del hombre?
Lo que parecen haber aportado (y en nombre de esta promesa) es mucho más una relación de obediencia al orden del saber que imponen que alguna emancipación como tal, por lo que no estaría mal detectar también la cuota de ideología que a este orden del saber subyace. Para esto hay que partir de otro supuesto, uno respecto del cual podemos por ahora prescindir de tener alguna prueba: quienes saben no saben porque sí, no saben porque han descubierto la esencia que trasciende a las cosas o porque han encontrado el camino de la liberación de la humanidad como cuerpo colectivo; su saber se desprende más bien del poder que ejercen contra la potencia de quienes luchan por emanciparse. Esto no quiere decir que el saber no exista, tampoco quiere decir que coincida consigo mismo; quiere decir simplemente que es el efecto de un reparto que el orden explicador custodia y cuyo privilegio el potencial emancipador que reconfigura el espacio de los posibles amenaza o relativiza. Lo que amenaza o relativiza es lo que el saber significa para la comunidad de los hombres y el lugar que ocupa, no el hecho de que saber algo no sea importante.
Esta remoción del múltiple emancipador lo que hace es reconfigurar los nudos que unen el acceso al saber con la regulación de ese acceso por parte del orden explicador. La lección de Althusser se comporta policialmente en la medida en que funciona regulando el acceso a ese orden, se siente como en casa en su lugar y se relaja, por eso mismo, de indagar en el corazón de sus propias leyes constitutivas. No es sino esta falta de indagación la que, como sabemos, lo impulsó a defender la autonomía de la ciencia o la teoría respecto de esa suerte de dialéctica sofocante entre ideología y represión que atribuyó a los aparatos del Estado. Sin duda alguna la aspiración a esta palabra “no sometida a los mandatos del Estado –como bien escribe Charlotte Nordmann– reconstituye así otra forma de exclusión, basada esta vez en la autoridad del saber”.9
Esta autoridad del saber cae en la emboscada de conservar una cierta división del trabajo o en propagar contradictoriamente incluso, si se prefiere, la institución de la división que quiere abolir. Y lo que con esto se obtiene es un axioma bastante conocido: la autodeclarada impotencia de los intelectuales para cambiar el mundo coincide plenamente con su experticia para inmovilizarlo. Esta inmovilidad Althusser la juzgó perpetua al limitar la práctica de las clases a su lugar en las estructuras. Si se estudia mucho, si se sabe mucho o se piensa mucho, entonces se concluye que nada cambiará nunca. La transformación del mundo es una ilusión de ignorantes, los estudiantes chilenos no saben lo suficiente como para darse cuenta de que no van a poder cambiar nada, necesitan escuchar un poco más a algunos de sus profesores, que se volvieron inteligentes luciendo su pesimismo.
Lo interesante de la propuesta de Rancière estriba sin embargo en que, a pesar del equitativo prestigio que han alcanzado durante el último tiempo el ánimo atribulado y su opuesto, la manía triunfante, la emancipación no depende ni de las advertencias ni de los saberes que los espíritus despiertaconciencias transfieren a los desposeídos; estriba en la capacidad de los filósofos para discutir la autoridad de la palabra que ejercen y en la de los desposeídos para tomarse esta palabra. Lo que la emancipación así altera es la desigualdad entre quienes “no dicen aparentemente nada que merezca la pena ser escuchado” y quienes cuentan con un saber que deben aportar al pueblo.
1 Jacques Rancière, La leçon d’Althusser, París, Gallimard, 1974.
2 La declaración corresponde a una entrevista de Rancière con Amador Fernández-Savater, “La democracia es el poder de cualquiera”, El País, 1º de septiembre de 2009.
3 Raúl Antelo nos recuerda que se trata además del mismo año en que Georg Lukács publica Narrar o describir y Jan Mukarovski publica Función, norma y valor estético como hechos sociales. Ver Raúl Antelo, María con Marcel. Duchamp en los trópicos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, p. 111.
4 Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, tercera redacción, libro I, vol. 2, trad. de Alfredo Brotons Muñoz, Madrid, Abada, 2008, p. 85.
5 Ver Amador Fernández-Savater y Jacques Rancière, “La democracia es el poder de cualquiera”, ob. cit.
6 Son sin embargo estos rastros los que Rancière analizará en otros libros suyos, como La noche de los proletarios, El filósofo y sus pobres o Viajes al país del pueblo. Volveremos sobre ello más adelante.
7 Goebbels escribió esto en una carta fechada en 1933. Son infinitas las referencias a esa carta. Nosotros tomamos en este caso la transcripción realizada por Lacoue-Labarthe. Ver Philippe Lacoue-Labarthe, La ficción de lo político, Madrid, Arena, 2002, p. 77.
8 “En mayo de 1968 –dice Rancière– contraponíamos las consignas estudiantiles, del tipo ‘cambiar la vida’, a la historia de las reivindicaciones obreras. Pero trabajando sobre el nacimiento de la emancipación proletaria me di cuenta de que para ellos lo esencial era cambiar la vida, es decir, la voluntad de construirse otro cuerpo, otra mirada, otro gusto, distintos de aquellos que les fueron impuestos” (Amador Fernández-Savater y Jacques Rancière, “La democracia es el poder de cualquiera”, ob. cit.).
9 Charlotte Nordmann, Bourdieu/Rancière. La política entre sociología y filosofía, trad. de Heber Cardoso, Buenos Aires, Nueva Visión, 2010, pp. 120-121.
II. EL BUEN FILÓSOFO IGNORANTE
Ha pasado poco más de una década desde que escribiera aquella diatriba contra su maestro y ya ha encontrado a otro. Este otro maestro se llama Joseph Jacotot, es anterior a Althusser y Rancière le dedica un libro: El maestro ignorante.10 En realidad el libro lo dedica a pensar el problema de la emancipación, a un segundo modo de pensar ese problema. El de Althusser (pese a ser elaborado siglo y medio más tarde) había sido el primero, el primero con el que se encontró Rancière; el segundo, en cambio, producto de la impiedad del tiempo, estaba desaparecido de la faz de la Tierra, por lo que en el salto retrospectivo de un maestro a otro es nada menos que el paradigma que anuda lección y emancipación el que ha girado.
El giro da la impresión de ser lo suficientemente abrupto como para impactar en el modo mismo que tiene Rancière de exponer sus materiales, que ya no se suceden como momentos o etapas encaminados a probar una hipótesis sino que funcionan más bien como una serie de fragmentos que, valiéndose del uso de la glosa, la reposición de la palabra de los otros y la reelaboración filosófica de un léxico cotidiano,11 merodean en torno a una experiencia. La experiencia es en realidad una aventura, una aventura intelectual que tiene lugar cuando en 1818 Jacotot, ese profesor de retórica en Dijon, artillero en el ejército de la República y luego diputado electo por el voto de sus compatriotas, se exilia en Lovaina tras el regreso de los Borbones a Francia.
La historia es relativamente conocida y no tiene mayor sentido detallarla en estas páginas. Mencionemos solamente que estamos en la segunda década del siglo XIX en Lovaina, donde este profesor empleado a medio sueldo imparte modestas lecciones a estudiantes que no hablan su lengua, el francés, siendo que no habla él la de los estudiantes: el holandés. No existe un punto de referencia lingüístico compartido, no hay una lengua en común, el profesor se ve obligado a dar con algún elemento que los una y entonces decide pasarle a los estudiantes una edición bilingüe del Telémaco para que traten de aprender el texto francés ayudándose de la traducción. Es el comienzo de la aventura intelectual.
La aventura prosigue con la solicitud de que los estudiantes escriban ahora en francés lo que piensan acerca de lo que han leído. Lo que Jacotot espera de estos estudiantes son resultados a medias, escritos sobrepoblados de erratas, textos relativamente ilegibles, lo que Jacotot espera son los resultados propios de gente que escribe en una lengua que no es la suya, una que desconocen o de la que conocen apenas unos pocos vocablos. ¿Cómo se puede esperar de toda esa gente privada de lecciones básicas sobre el francés que expresen y desarrollen sus problemas en un idioma que les es ajeno?
No, Jacotot no espera nada; su expectativa no está puesta en el resultado sino en el proceso, en la aventura como tal, en la corroboración acerca de hasta dónde es posible llegar por medio de este tipo de experimentos. Se llegó lejos, muy lejos, bastante más de lo que él esperaba. Pero lo importante no es esto sino el hecho de que se inicia allí una aventura, se abre el azar, se confía en la capacidad de los otros para arreglárselas con los problemas que necesitan resolver. Diferente a la fórmula de Jacotot, que aprende de los estudiantes a quienes enseña, probablemente a sabiendas de que toda lección adopta en el otro un destino imprevisible, tan difícil de seguir como el del pez que ha regresado al agua o el de cualquier animal que se ha reencontrado con su medio, esta que Rancière rechaza es la del cautiverio: el método del maestro se ajusta al prejuicio sobre aquel a quien va a enseñar, de modo que algunos son instruidos para enseñar también, otros para fabricar cosas y otros para dedicarse a gobernar o exclusivamente a “pensar”.
No niega en ninguna parte de su libro que Jacotot haya podido razonar también de este modo, uno propio de su época; lo que dice es que posiblemente este profesor se encontró por accidente con un experimento que interrumpió la lógica causal de la que formaba parte, esa lógica según la cual “es necesario haber adquirido una formación sólida y metódica para dar vía libre a las singularidades del genio –Post hoc, ergo propter hoc–”,12 y tuvo la virtud de asimilarla. Hay algo que resulta natural, que es lo que el curso de una época modela. Pero lo que una época modela es también una cáscara de hábitos que el asomo de una experiencia inédita quiebra como si fuera la de un huevo. El mérito de Jacotot consistió en tomar esta experiencia, y lo que con esto consiguió fue separar la hegemonía que la lógica explicadora, desde Sócrates hasta nuestros días, mantuvo siempre respecto de lo que significa una lección. Esta lógica es la del maestro que se atribuye a sí mismo los criterios con los que decidir en cada caso cuándo una explicación está definitivamente explicada y cuándo no lo está. Ellos a lo mejor no se confunden, conocen la lección que imparten; el problema es que esta lección no es la única ni tampoco necesariamente la que más conviene a quienes quieren emanciparse.
Sultán es un simpático chimpancé cuya aflicción Elizabeth Costello, personaje de J. M. Coetzee, nos refiere en La vida de los animales.13 Ahora está encerrado en la jaula de un laboratorio, su maestro científico lo ha confinado a estar allí por un tiempo, quiere someterlo a algunas pruebas. Las pruebas son todas estúpidas. Sultán tiene hambre, el suministro de alimentos, que hasta hace poco le llegaba, le llega ahora de manera esporádica o no le llega. El suministro de alimentos se ha interrumpido de forma extraña y ahora en cambio este cruza un alambre sobre la jaula, a tres metros del suelo, de donde cuelga un racimo de plátanos. En la jaula hay tres cajones de madera, el maestro científico ha dado un portazo y se ha retirado.
El maestro científico se ha retirado porque quiere que Sultán piense. Pero ¿qué es lo que debe pensar? Se supone que debe pensar dos cosas de las cuales solo una será correcta, la que el maestro sancione. Lo que Sultán piensa por ejemplo adopta de inmediato la forma de una pregunta: ¿qué he hecho?, ¿por qué me quieren matar de hambre? Piensa que a lo mejor ha dejado de agradar a su cuidador, piensa que ha sido castigado por algo que desconoce o piensa que el maestro ha descuidado él mismo esos cajones, que han quedado abandonados en la jaula. No, ninguno de estos razonamientos es el correcto. El único razonamiento correcto es el que el maestro ha trazado de antemano para Sultán: él tiene que pensar cómo alcanzar los plátanos, para lo cual debe apilar los cajones e improvisar una pequeña torre sobre la que hacer equilibrio. Es lo que hace Sultán: apila los cajones, improvisa una torre, alcanza los plátanos.
Esto lo hace porque ha quedado a merced del maestro, sometido a su lección. Entiende que el maestro ha comprendido que pudo resolver el asunto y pondrá punto final a este desafío de mal gusto. Pero el maestro no quiere poner punto final, no quiere cerrar el círculo de la explicación. Aunque Sultán ya ha dado con el razonamiento “correcto”, sigue en deuda. El maestro se lo demuestra colgando esta vez los plátanos a más altura y dejando los mismos cajones pero llenos de piedras. Sultán debe pensar, pero ¿qué es lo que debe pensar? Se supone que lo que debe pensar es que el maestro es un idiota, que ha llenado los cajones de piedra, que al parecer no le ha bastado con las molestias que ya le causó el día anterior. Pero ninguno de estos razonamientos es el correcto; lo correcto es que Sultán razone de modo tal que pueda acceder a esos plátanos, para lo cual debe vaciar pacientemente los cajones de todas esas piedras, apilarlos uno encima del otro, improvisar una torre y hacer nuevamente equilibrio sobre ella. Es lo que hace; al día siguiente la dificultad será aún mayor.
La complejidad del desafío impuesto por el orden explicador, tal como se observa en este ejemplo, conduce a Sultán a formular cada vez el pensamiento menos interesante. En lugar de pensar libremente, en lugar de dejar errar sus pensamientos por mundos de los que extraer nuevas asociaciones e imágenes (“llaves en el aire para que el pensamiento vuele”, como decía Bob Dylan), Sultán debe concentrarse en estrecharlos y dirigirlos solo a un propósito miserable: conseguir el alimento que necesita para sobrevivir. Jacotot nos enseña algo a este respecto: lo que a la lógica explicadora le interesa no es potenciar en Sultán o en cualquiera de nosotros las capacidades con las que contamos para salir de un mundo que nos aflige, lo que a esta lógica le interesa es extender una atmósfera ficticia de incapacidad que justifique su funcionamiento.
Este funcionamiento no es por suerte más tenaz que imperfecto; se traba apenas la heterogeneidad del pensamiento irrumpe en el orden del pensar, apenas comprende el hombre desde sí mismo que no es el supuesto incapaz quien requiere del explicador sino el explicador quien requiere del incapaz. Por eso hace todo por producirlo. Pero el incapaz no existe, no posee consistencia, no es algo o alguien; es apenas el apodo con que la policía explicadora ha rodeado a medias la potencia múltiple de los sin parte. Lo ha rodeado a medias porque ha borrado de delante de nuestros ojos una capacidad que está anexada a la memoria de cualquiera: el primer momento en que aprendimos algo valiéndonos de nosotros mismos, de nuestra voluntad.
Se suele decir que nadie nació sabiendo, que siempre aprendemos de alguien, pero entonces ¿quién es ese alguien? Si no se cree en dios ni se cree que la primera lección fue la del verbo divino, hay algo que alguien tuvo que aprender por sí mismo. La memoria de esto que aprendimos no es una soberbia o una arrogancia, es el irreductible de una capacidad anónima que ayuda a derrumbar el mito de un mundo dividido entre quienes nacieron enseñando y quienes tuvieron que aprender. La separación entre capaces e incapaces sobre la que todo orden se soporta parte por eliminar la interrogación de este mito constitutivo. Si todos aprendimos de alguien, ¿de quién aprendió la primera de las personas? ¿No será más fácil suponer que esa primera persona fuimos cada uno de nosotros tratando de arreglárselas con una parte de su voluntad?