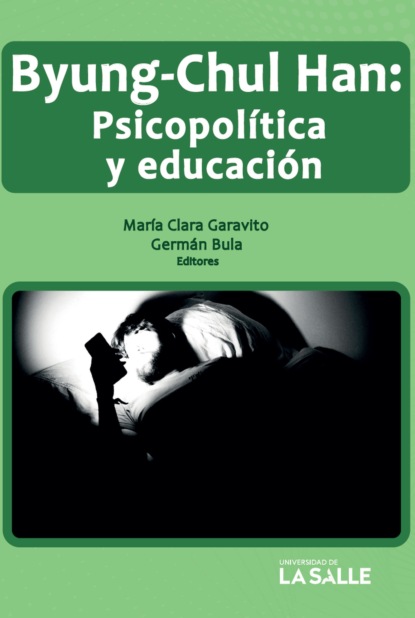- -
- 100%
- +
Este libro es una compilación de escritos que, desde la filosofía, la sociología y la pedagogía, refieren a nuestra cultura a partir de las ideas del pensador coreano. El foco está, por un lado, en los retos particulares de nuestro contexto y, por otro, en la problemática de la educación. La primera parte recopila disertaciones políticas, en especial sobre psicopolítica, con las que nos interrogamos hasta qué punto el modelo de sociedad del siglo XXI describe las culturas latinoamericanas. En la segunda parte, desde el marco de la pedagogía, se recogen estudios de diez autores, quienes, como educadores y teóricos de la educación, nos dan luces para entender la formación como lugar para la transformación de una sociedad del rendimiento hacia una en la que se acepte la negatividad como parte esencial de la vida.
En el capítulo inicial de la compilación, encontramos el estudio de Hernán Ferney Rodríguez García y Carlos Valerio Echavarría G., quienes hablan del sujeto de este modelo social y de las lógicas del mercado. Por ello, vinculan la propuesta de Han con la perspectiva de Heidegger para explicar que hay una crisis civilizatoria cuando se considera al Dasein un objeto de producción. A su vez, relacionan la maquinización del ser, de acuerdo con Heidegger, con el síntoma de agotamiento y fragilidad del que refiere Han.
En el último apartado de esta primera parte, nos encontramos el capítulo Depresión y formas de negatividad en la era global, en el que María Clara Garavito y Germán Bula reflexionan sobre la enfermedad del siglo XXI: la depresión. A partir del libro La expulsión de lo distinto de Han, los autores indagan sobre la relación entre la psicopatología y la pérdida de negatividad en interacciones sociales. Ambos se preguntan, desde una perspectiva crítica, si la cura a la enfermedad de nuestro tiempo pasa por demonizar la tecnología o si, en el contexto de la tecnología misma, podemos encontrar formas de conexión social que abracen la negatividad perdida. Finalmente, Garavito y Bula cuestionan si este filósofo no se reduce a pensar la sociedad del primer mundo; es decir, ellos se preguntan si lo que Han define como sociedad del siglo XXI describe culturas como la latinoamericana o si, dentro de ellas, no operan otras formas de negatividad no tomadas en cuenta por el escritor coreano.
La segunda parte inicia con un capítulo de Hernando Arturo Estévez Cuervo respecto al vínculo entre educación, sociedad y política. Su tesis se basa en que la educación no puede desarraigarse del contexto social y político en el que se encuentra inmersa y de cuya constitución es partícipe. Desde la teoría crítica, vincula las prácticas educativas y la posibilidad de pensar la civilización del futuro en colectivo, al salirse del orden establecido.
En La pedagogía de mirar, Sandra Sandoval Osorio presenta una perspectiva sobre aquello que define el deseo de saber. Tradicionalmente, se considera que el asombro es la clave del interés por el conocimiento. Al contrario, Sandoval entiende el mirar y, con eso, la contemplación, como las claves de la interrogación de la realidad. De esta manera, las prácticas pedagógicas deben fomentar el arte de demorarse, el cual, para Han, determina la vida contemplativa.
En la misma línea, Yulieth Nayive Romero Rincón aborda la distinción entre la vida activa y la contemplativa. Mientras que la primera es la experiencia de la cotidianidad, con sus afanes y sus tiempos límite en los que se organizan las actividades, la segunda se asocia al arte de demorarse, es decir, a la práctica de tomarse el tiempo para reflexionar y pensar sobre lo construido. Al tomar como punto de partida las prácticas docentes en el proceso formativo, la autora sugiere que fomentar la vida contemplativa, en el entorno de formación, es un punto de partida para el análisis permanente, el cambio, la transformación y la innovación.
Dora Manjarrés Carrizalez expone, a continuación, sus reflexiones en el ámbito de la formación, a propósito del concepto de sociedad de la transparencia de Han, en la cual todo es mercancía (incluso las relaciones entre individuos), así como todo está expuesto y disponible. El afán por la transparencia permea la educación, la cual juega un papel en el orden socioeconómico, al hacer del conocimiento una mercancía. También, antes de negar el papel de las nuevas tecnologías en el entorno educativo, la escritora resalta el papel revolucionario del docente como mediador entre el estudiante y la tecnología, de modo que esta sea abordada de forma crítica.
En Vivir juntos: retos de la educación en la era del enjambre digital, Stephanny Parra Ordóñez de Valdés analiza el paso de la cultura de control, estudiada por Foucault, al de la psicopolítica digital. Según Han, esta última se caracteriza porque el poder interviene en la psique individual a través de las redes sociales, con lo que el control no se ejerce externa sino internamente. Este nuevo paradigma cuestiona la educación tradicional, también descrita por Foucault como el lugar de vigilancia y control. En este contexto, ahora la vigilancia ocurre a través de los dispositivos electrónicos. En este orden de ideas, la autora propone repensar la escuela como el lugar de las imágenes poéticas, las narrativas y las artes, al ser espacios de reflexión, crítica y conocimiento. Con esto, se cuestiona que la escuela sea un espacio exclusivo para el cultivo de la razón en términos de adquisición de información desituada, desde modelos educativos que justifican el exceso de vigilancia en función de unos logros predeterminados.
Por su parte, Juliana León Suárez debate sobre el arte contemporáneo a partir de La salvación de lo bello de Han. El arte, como otras dimensiones de lo humano, se ve enmarcado en la era digital por lo transparente, asequible, visible y ha perdido el lugar del misterio, del secreto, del encanto. Por esta razón, ella plantea una didáctica de lo bello desde la valoración de la escucha, al ser el sentido en el que se deberían enmarcar las relaciones enseñanza-aprendizaje, en un ámbito formativo por fuera de la sociedad de la positividad. Con esto, en las prácticas pedagógicas, se privilegia el acto de escuchar sobre el ver, que parece el sentido dominante de la sociedad del consumo. La pregunta central que guía el texto es: ¿cómo formar-se en y desde la escucha para ser escuchante?
En Amor, deseo y educación: una tensión necesaria, Ángela Virginia Neira Uneme diserta sobre estos sentimientos en las prácticas pedagógicas, según el texto La agonía del Eros de Han. La educación desde el eros, es decir, desde el amor, puede superar el narcisismo individual, porque permite la apertura a lo distinto. Además, la autora contextualiza sus reflexiones en las prácticas pedagógicas latinoamericanas y colombianas, a la vez que propone pensar cómo se puede invitar a desear el deseo en el aula.
Lila Adriana Castañeda Mosquera cierra esta parte del libro con un capítulo dedicado al tiempo, la música y la educación desde diferentes enfoques y a partir del texto El aroma del tiempo de Han. Inicialmente, indaga por el tiempo en la sociedad del rendimiento, tal como es definida por el filósofo. En un segundo momento, plantea que, a través de la música, se puede lograr una sincronía con uno mismo (mientras se evade la temporalidad acelerada actual). Finalmente, explora la relación entre música y la alteridad, al entender la primera como punto de encuentro intersubjetivo, más allá del intercambio de información.
En su conjunto, esta segunda parte constituye un intento de recrear y transformar el pensamiento de Han, en el contexto educativo de Colombia y América Latina. Compartimos con él la comprensión de la cultura como un enorme palimpsesto en el que la recontextualización revitaliza los productos culturales (Han 2016c).
Desde una perspectiva alternativa a la que predomina en esta compilación, Guillermo Bustamante Zamudio concluye con un epílogo en el que hace una crítica de la obra del filósofo coreano. De acuerdo con Bustamante, como escritor de moda, Han no dice nada nuevo. Es, en sí, un producto del consumo que paradójicamente critica. Su cliente es el homo academicus , el ser humano al que le gustan los neologismos y las teorías digeribles con facilidad. Bustamante cuestiona la pertinencia de este tipo de obras en una civilización que necesita de teóricos serios para pensar problemas actuales.
¿Por qué aún este tipo de reflexiones? Una de las características de la sociedad contemporánea es que nos obnubila. Perdemos la melodía entre el ruido de mil mensajes, porque en la positividad se difumina la lucidez. ¿Por qué entablamos diálogo con un pensador del presente? Porque hay un mandamiento anterior a otro: conocer el mundo con ojos claros. De lo contrario, el cumplimiento de cualquier mandamiento no se llevaría a cabo tal como es, sino tal como lo imaginamos. Como filósofos, educadores y psicólogos, buscamos lucidez sobre el presente, al poner a Han en diálogo con nuestros contextos de acción y de reflexión.
Referencias
Arroyo, Francesc. 2014. “Aviso de derrumbe”. El País, 22 de marzo. https://elpais.com/cultura/2014/03/18/actualidad/1395166957_655811.html.
Han, Byung-Chul. 2015. El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse. Barcelona: Herder.
Han, Byung-Chul. 2016a. Sobre el poder. Barcelona: Herder.
Han, Byung-Chul. 2016b. Topología de la violencia. Barcelona: Herder.
Han, Byung-Chul. 2016c. Shanzhai: el arte de la falsificación y la deconstrucción en China. Buenos Aires: Caja Negra.
Han, Byung-Chul. 2017. La expulsión de lo distinto. Barcelona: Herder.
Notas
*Este capítulo es resultado parcial del proyecto de investigación Fundamentalismo y racionalidad autoritaria: sobre la derecha extrema en Latinoamérica, apoyado por la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia (VRIT) de la Universidad de La Salle.
**Psicóloga y doctora en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora del grupo Filosofía y Cognición, del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional. Actualmente es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle y de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional.
PRIMERA PARTE
La psicopolítica en el marcode la sociedad del cansancio
Maquinización del Dasein: cooptar la existencia a través del poder
Hernán Ferney Rodríguez García * Carlos Valerio Echavarría G. **
El tiempo de la existencia es el tiempo del mercado capitalista
La violencia es aniquiladora del ser, del señorío, de la dignidad. Se trata de una maquinación subterránea que debilita el sentido humano del ocio, la serenidad y la realización, así como la contemplación de las ideas. Con ella, se rompe la confianza, hay rupturas en la relación con los otros, se entra a locomotora perversa de competencia y del éxito alcanzado, en tiempos limitados y fugaces. El valor central del mercado es la incertidumbre: ya no existe seguridad.
Este fenómeno mercantilista de la psique no solo exacerba al narciso, como plantea Han, sino que también corroe su carácter. En términos de Sennett (2010), el signo más tangible de este nuevo tiempo es el trabajo, bajo lógicas emergentes que lo precarizan y lo desterritorializan. La empresa intenta subsistir, sin importar a quien se lleva por delante. Como efecto, el ciudadano de a pie, el no empresario, vive en una continua incertidumbre. Intenta evitar lo inevitable: perder el empleo.
Aunque, en el trasfondo, la mayor preocupación no es quedarse sin trabajo; algo resultará para hacer. La angustia se produce en el desconocimiento de las maneras como se tiene que vivir para subsistir en la economía moderna mundial. El sujeto no está dispuesto a un simple lance a la deriva, ni a perder la vida interior y emocional. La gravedad de este temor, según lo documenta Sennett (2010), procede del énfasis que los nuevos mercados hacen de lo global y del uso de las tecnologías emergentes. Si bien, estos son fundamentales para que las economías mundiales sigan creciendo, parecen cooptar otras maneras de organizar el tiempo en general y los ritmos del trabajo en particular. Llega la fugacidad de la labor, predomina la subcontratación a corto plazo, todo está acomodado a la dinámica de compra/venta y nada se hace a largo plazo o de la misma manera.
La economía es impaciente y requiere de rendimientos rápidos. La organización a corto plazo restringe la madurez de la confianza informal. Cuando las instituciones dan sus primeros pasos, utilizan al empleado, su tiempo y su lealtad. Cuando ya son grandes empresas, los fundadores dejan a los trabajadores de menor nivel en la periferia, arrasan con su estabilidad y los lanzan al vacío y la incertidumbre. Esta situación, hoy agravada por los usuales lazos débiles y de corta duración sobresalientes en dichas instituciones, obliga a que las personas tengan que ser consultores más que trabajadores, en empleos de larga duración.
La lealtad a un establecimiento laboral es una trampa en una economía fugaz y exigente de resultados inmediatos. A corto plazo, las lógicas del mercado, afirma Sennett (2010), corroen el carácter, concretamente en aspectos que unen a las personas y les brindan la sensación de un yo sostenible. En este modelo económico y de producción, se lanza al ser humano a luchar por el éxito. El poder ya no radica en su control, sino en promover el dejar hacer, como un modelo con el que cada quien es motivado a ser empresario de sí. Por lo tanto, se busca estimular la autoafirmación. Se transita del yo debo al yo puedo. Esto significa una lógica de mercado que propone transitar de un sujeto sujetado a un sujeto del rendimiento. Es un ser humano envuelto en sus interpretaciones y embebido en el poder que otorga ser esclavo de sí y no ser esclavizado por el empresario: “El sujeto del rendimiento, como empresario de sí mismo, sin duda es libre en cuanto que no está sometido a ningún otro que le mande y lo explote; pero no es realmente libre, pues se explota a sí mismo, por más que lo haga con entera libertad. El explotador es el explotado” (Han 2014a, 11).
Los análisis de Sennett y de Han respecto a dicha problemática están relacionados con el planteamiento de Heidegger (2006) acerca de la maquinación, estructurada en nuestra sociedad contemporánea como un sistema de manipulabilidad y de sometimiento agravado del ser-ahí: “La maquinación significa aquí todo lo hacible del ente que se hace y constituye, de modo que tan solo en ella se determina la entidad del ente abandonado por el seyn (y la fundación de su verdad). Hacible está pensado aquí como despertable alerta y por ello lo hacible de lo hacedero” (Heidegger 2006, 16).
Heidegger argumenta que hay una crisis de civilidad, específicamente cuando en la vida cotidiana sobresale la tendencia a pensar al Dasein como un objeto de producción, de cálculo y como un asunto administrativo. Todo es más fructífero si es productivo. “La maquinación exige, en toda clase de enmascaramiento de variadas violencias, la calculabilidad preabarcable por completo del poder sujetante del ente para la organización disponible; de esta exigencia esencial, pero a la vez oculta, procede la técnica moderna” (Heidegger 2006, 16).
Cualquier maquinación produce impedimento, es limitante de decisión, coarta la libertad y cosifica al Dasein (Honneth, 2007), cuando lo pone como eje fundamental de la producción, puesto que los rasgos de la productividad moderna son la calculabilidad y la acumulación (Heidegger, 2006). Además, hay un marcado interés por identificar las formas más efectivas que permitan el crecimiento económico y la obtención total de abundancia, casi a hurtadillas del alma.
Esta meditación filosófica contrasta con el planteamiento de Meza (2018), en el artículo 3 errores que frenan crecimiento de tu negocio, quien señala que, si se tiene la intención de que un negocio crezca, no se espera vivir de él hasta que se estabilice lo suficiente en materia económica. Por lo tanto, mientras ello sucede, es de vital importancia contemplar cómo recuperar la inversión y cómo dicho trabajo daría un sueldo con posibilidad de reinversión. En adición, es necesario invertir en publicidad y comercializar el producto a muchos usuarios. Se trata de vender sueños y conquistar el deseo del Dasein. El ser-ahí, en lógicas de mercado, es mercancía y potencial cliente. Finalmente, si se desea ver cómo prospera el negocio, es fundamental sistematizar los procesos productivos. Con esto, se garantiza su calidad, se posiciona el establecimiento y se replica la acción productiva. Es decir, se puede replicar la cooptación del alma.
Esta inevitable apuesta contemporánea por transformar todo en mercancía somete la libertad, el amor y la tranquilidad, además de convertirlos en materia prima del capital. Dicho en otras palabras, estamos ante métodos de cosificación y de reificación de la humanidad, aunque vendan tópicos de cercanía y reconocimiento. El amor se fractura, las relaciones eróticas se cosifican. Se siembra la desconfianza, se canjea el pasatiempo por el trabajo y la serenidad por el éxito. “El trabajo roba la libertad. El ocio es un estado desvinculado de cualquier preocupación, necesidad o impulso” (Han 2016, 125). De esta manera, se pasa de una sociedad sosegada a una sociedad del consumista, en donde los actos de afecto, ocio y libertad son fugaces, en su mismo instante de creación. El tiempo del entretenimiento y de la productividad son distintos. Todo se desvanece rápido. Hasta el amor tiene fecha de caducidad.
El imperativo capitalista obliga a que lo producido se consuma en lapsos muy cortos. No hay un momento especial para saborear o deleitar las sensaciones que deja la existencia. Todo se cambia, se negocia. La vida es capital, el saber es capital, la existencia es capital. Un secretario de educación, en un municipio del eje cafetero, en Colombia, dice: “Me tocó quitar los refrigerios porque se los comían quienes realmente no lo necesitaban. Nunca llegó el beneficio para quienes fue solicitado. Eso sí, ahí tengo un poco de gamonales políticos que me dicen a quiénes darles los contratos de alimentación escolar” (Entrevista personal a funcionario público de una ciudad del eje cafetero, Colombia). El bien público se deteriora, se canjea. Esto ilustra un déficit moral y ético:
En el mundo de los negocios, […] el tiempo pierde duración, perdurabilidad y sosiego. Donde la atención no puede crear un lazo duradero, surgen intervalos vacíos, que deben ser franqueados con lo drástico y lo excitante. De ahí que el aburrimiento vaya de la mano con la manía por lo sorprendente, lo que arrastra y golpea. La duración plena aleja la tranquilidad del siempre ingenioso emprendimiento (Han 2016, 120).
La competencia insaciable lo ocupa todo: “El vértice del instante como tiempo del sí mismo carece de la extensión y la longitud de la tierra, el espacio para habitar y demorarse” (Han 2016, 121). El amor por sí parece transmutarse hacia un narciso que solo se ahoga en sus propios placeres. Un sí mismo hastiado de sí mismo, empalagado con sus aromas. Un narciso que agota la existencia en su eterna nostalgia, en su prolongada frustración, en una depresión constante que carcome su ser. Un narciso que se evade del acontecimiento prominente, contundente y creador del amor duradero.
Coexistencias en contrapunto
Las sociedades actuales, según Han (2014a), parecen caminar rápidamente a la soledad, el cansancio y la depresión. La vida con los demás se limita. El otro es en cuanto se constituye como posibilidad de éxito o de logro financiero. “El capitalismo elimina por doquier la alteridad para someterlo todo al consumo” (Han 2014a, 16). En estas sociedades, se insiste en la importancia de ser transparente al otro y a sí mismo; ahora bien, contrario a las aparentes ventajas de tal transparencia, la apertura vacía al sujeto de humanidad, lo aleja de la elocuencia y poética del eros para transformarlo en lenguaje simplificado, monosilábico y reducido a un like.
En las sociedades del rendimiento, como dice Han (2014a), no siempre se está expuesto a la coexistencia con otras vidas, sino con otros no-yo maquinizados, sometidos a sus propios yugos. Hay un ser humano explotado por sus comprensiones del éxito y la productividad, privado de libertad, pero engañado por espejismos libertarios de realización. Se hastía de sí, se agota en su interpretación, está expuesto a la depresión, no tiene una imagen propia estable, está sometido al vaivén de la imagen de moda y es indeciso, con baja capacidad para tomar decisiones.
Este individuo es incapaz de poner límites y tiene que consumir más. “El sujeto del rendimiento se rompe bajo la coacción de tener que producir cada vez más” (Han 2014a, 21). En los enjambres digitales, no existe nosotros. Hay perfiles aislados, imposibilitados para entablar acciones comunes o proponer una resistencia común. En estos enjambres, se enraíza la psicopolítica digital: poder subterráneo que controla la psique humana, en específico, para desmontar la negatividad y exaltar la positividad. Este big data aparece como “instrumento psicopolítico muy eficiente que permite adquirir un conocimiento integral de la dinámica inherente a la sociedad de la comunicación. Se trata de un conocimiento de dominación que permite intervenir en la psique y condicionarla a un nivel pre-reflexivo” (Han 2014b, 14).
El big data permite pronosticar el comportamiento humano; por lo tanto, la libertad se subordina a perfiles de consumo. También es un poder oculto que, poco a poco, coloniza la psique. El poder digital, como poder inteligente “se ajusta a la psique en lugar de disciplinarla y someterla a coacciones y prohibiciones” (Han 2014b, 17). El poder digital es complaciente, no acalla, prefiere la comunicación abierta y solicita que cada quien se confiese, comunique sus deseos, opiniones y preferencias.
El poder inteligente lee y evalúa los pensamientos conscientes e inconscientes. Apuesta por la organización y la optimización realizadas de forma voluntaria. De esa manera, no ha de superar ninguna resistencia. Esta dominación no requiere de gran esfuerzo o violencia, porque simplemente sucede. Quiere someter al intentar agradar y generar dependencias (Han 2014b).
Es un poder más silencioso y vedado, puesto que la persona se subordina a él de manera voluntaria. En el enjambre digital, el ser humano es un individuo aislado, anónimo, no se congrega y solo es un perfil potencial de consumo. No demuestra resistencia a la autoridad, porque no hay una masa que se congregue y movilice. “Los habitantes digitales de la red no se congregan. Les falta intimidad de la congregación, que produciría un nosotros. Constituye una concentración sin congregación, una multitud sin interioridad, un conjunto sin interioridad, sin alma o espíritu” (Han 2014c, 28).
Emerge una sociedad del miedo que se cristaliza y pone en evidencia su fragilidad o su agotamiento. El miedo se posiciona como principio y a nadie se le puede convencer de que sus temores son infundados. Esta insistencia, a toda costa de lo negativo que supone ser libre de, presenta una realidad ajena, como señala Butler (2017), en la que los silenciosos deseos positivos de ser libres para pierden el sentido. Así, cuando la tolerancia y la frustración se manifiestan, hay una subvaloración del yo, que enajena al sujeto y le impide forzosamente garantizar su libertad.
La promesa de la autoeficacia, expuesta por una lógica de mercados, fuerza las relaciones sociales y políticas de las civilizaciones modernas. En un aparente derecho de rescindirse, ambas generan una confusión de perspectiva. De manera paradójica, hay una compenetración basada en la separación. El estado vago de esta contradicción engaña, cuando distrae a través de la posibilidad de pensar la comunidad como partícipe de una fusión, pero se encuentra con la realidad de una separación.