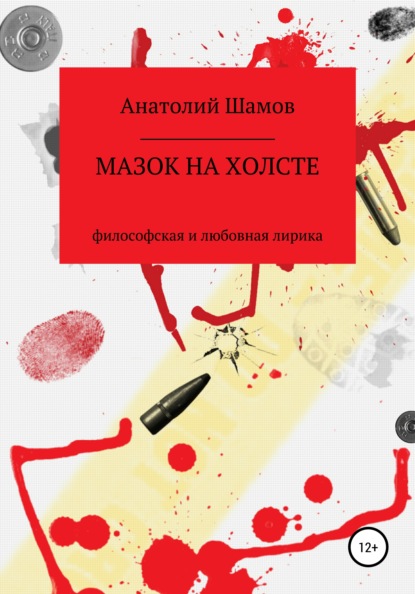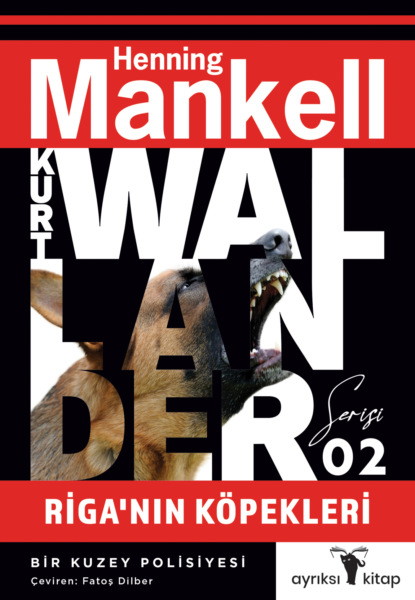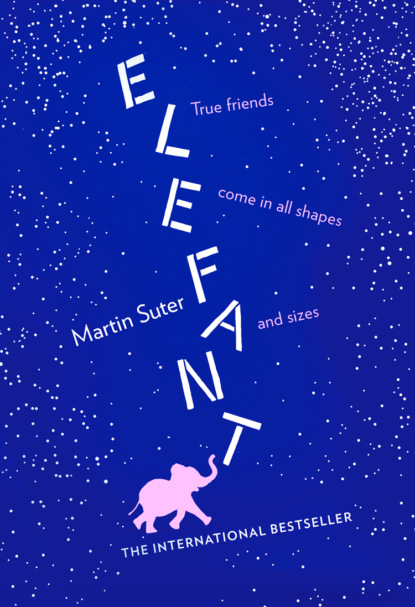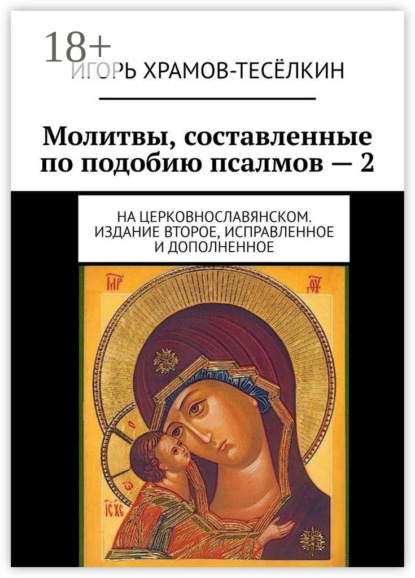Pan, trabajo, justicia y libertad. Las luchas de los pobladores en dictadura (1973-1990)

- -
- 100%
- +
Cuando se observa en perspectiva histórica, resulta evidente que los pobladores en el ciclo de movilización por la vivienda alcanzaron logros altamente significativos, como ya hemos adelantado, dejando atrás las peores formas de poblamiento precario y transformando la geografía urbana de gran parte de nuestras ciudades, especialmente de Santiago. Si hubiera que juzgar a los pobladores por sus logros en esa etapa, habría que indicar que se trata del «movimiento social» más exitoso de la segunda mitad de siglo XX chileno. Sus logros incluso trascendieron a la dictadura, ya que la mayor parte de las poblaciones estaba construida o en fases avanzadas de construcción. La dictadura erradicó, por razones de mercado, a los pobres del sector alto de Santiago –especialmente de la Comuna de Las Condes– y reubicó algunos campamentos 16, pero no podía eliminar y transformar los barrios pobres de Santiago, que habían adquirido su propia fisonomía e identidad. El problema de la dictadura con las poblaciones era asegurar su control y disciplinamiento, para lo cual aplicó todas las formas posibles de control administrativo (intervención de las juntas de vecinos y control directo de los municipios) y represión policíaco-militar (ejecuciones, detenciones, desapariciones, malos tratos, tortura, amedrentamiento y especialmente allanamientos masivos a poblaciones) 17.
Cada ciclo de movilización hizo también evidentes los límites de la acción colectiva. En el primer ciclo, los pobladores que participaron de tomas y operaciones sitios hicieron una experiencia relevante de autogobierno en sus nuevas poblaciones, creando comisiones de salud, vigilancia, educación, etc., y al mismo tiempo tomando decisiones colectivamente en asambleas. Se pueden reconocer experiencias emblemáticas en esta dirección, como la de La Victoria en 1957 o la de Nueva Habana en 1971. Sin embargo, estas experiencias no se proyectaron políticamente hacia la estructura municipal, es decir, quedó circunscrita al barrio, a la «población», y no afectó a la estructura política centralista y de sesgos autoritarios del Estado chileno. Las nociones dominantes en la izquierda chilena, de «conquistar el poder» alcanzando la cúpula del Estado, no colaboró en el desarrollo de una cultura política democrática de carácter territorial, y solo en medio de la crisis política de la UP, en 1972, se comenzó a debatir y a ensayar formas de «poder popular» con base territorial, proceso inevitablemente interrumpido por el golpe militar de 1973.
En el segundo ciclo de movilización, el antidictatorial, si bien los pobladores hicieron importantes aprendizajes de autonomía en el campo de la gestión comunitaria, la solidaridad social, la economía popular y la cultura local, sobre todo en la fase de reconstrucción del tejido social que precede a las Protestas Nacionales, estos aprendizajes no fueron suficientes como para que los pobladores se constituyeran en un movimiento social con mayores capacidades de articulación en términos políticos y programáticos: pesó su propia heterogeneidad, el miedo que inevitablemente generaba la represión, pero también las diversas formas de dependencia tanto de la Iglesia, en una etapa, como de los partidos políticos, en la etapa subsiguiente. La izquierda, por su parte, volvió a hacer visibles sus límites cuando no fue capaz de reconocer un lugar político específico de los pobres de la ciudad en sus proyectos de cambio social y de transformación de la sociedad. Su énfasis en las estrategias de derrocamiento y sus déficits teóricos y políticos le impidieron proyectar históricamente las iniciativas «movimientistas» de los pobladores, lo que hubiese supuesto una noción «territorial y social» de la política popular.
Este libro se organiza en cuatro capítulos. En el primero de ellos se propone una mirada panorámica a los movimientos sociales durante la dictadura, identificando las principales coyunturas críticas que éstos vivieron en sus luchas contra el régimen militar. El segundo capítulo se ocupa de lo que hemos denominado la «fase de reconstrucción del tejido social», es decir, la etapa en que los pobladores se reorganizaron en sus barrios y poblaciones con el decisivo apoyo de los programas solidarios de la Iglesia y de las comunidades cristianas. En el tercer capítulo revisamos las Jornadas de Protesta Nacional, los modos en que los pobladores participaron de ellas, así como la represión a la que estuvieron expuestos, especialmente durante el «año decisivo». Fue en este proceso en que se definió el curso de la futura recuperación de la democracia. En el último capítulo buscamos procesar las críticas relaciones con los partidos políticos, tanto de colaboración como de divergencia, que culminaron con la derrota de la «rebelión popular» y la configuración de una transición a la democracia que relegó a los pobladores, y más ampliamente a los movimientos populares, a una posición secundaria y de subordinación al «pacto político» que los partidos de centro convinieron con los militares.
Entendemos que la historia no se repite y que la situación actual de los pobladores se ha modificado significativamente en relación a la experiencia de la dictadura (con mayor expansión del consumo de bienes y de políticas públicas compensatorias así como de las redes de narcotráfico); sin embargo, sostenemos que la «memoria» también cuenta especialmente para el pueblo, ya que constituye su principal «capital social», o mejor aún, la memoria configura históricamente las identidades populares y sostiene sus principales «reservas de historicidad».
En este sentido, no hay luchas en vano, sólo que ellas requieren inscribirse en los tiempos largos de la historicidad de nuestro pueblo. Este trabajo busca estimular esos procesos de memoria, que sabemos circulan en nuestras poblaciones, aportándoles un «marco» que les devuelva el valor que un día representó el protagonismo y los sueños de tantos jóvenes y mujeres en medio de sus luchas en contra de la dictadura.
Admito, finalmente, que en la escritura de este libro he actuado como investigador, pero también como testigo, si no protagonista de los sucesos que narro, lo que por cierto influye en la lectura que hago de lo que estimé eran procesos, acontecimientos y experiencias relevantes de los pobladores. En algunos casos, los menos, incorporé al texto mi propia experiencia; mientras que en otros me limité a hacer algunas indicaciones en notas al pie de la página.
1 Existe una abundante literatura relativa a los pobladores, pero, solo a propósito de la denominación «poblador», se pueden consultar: Vicente Espinoza. Para una historia de los pobres de la ciudad. Santiago, SUR Ediciones, 1985; Teresa Valdés. «El movimiento de pobladores 1973-1985. La Recomposición de las Solidaridades Sociales», en: Jordi Borja, Teresa Valdés, Hernán Pozo y Eduardo Morales. Descentralización del Estado. Santiago, Movimiento Social y Gestión Local, ICI, FLACSO, CLACSO. 1987; Mario Garcés, Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970. Santiago, LOM ediciones, 2002; Mónica Iglesias. Rompiendo el cerco. El movimiento de pobladores en contra de la dictadura. Santiago, Ediciones Radio Universidad de Chile, , 2011; Gabriel Salazar. Movimientos Sociales en Chile. Trayectoria histórica y proyección política. Santiago, Uqbar Editores. 2012 (en especial, cap. III, sección 2).
2 Para un seguimiento de estos debates, Mario Garcés «Los pobladores en Chile: ¿Marginalidad urbana, clase popular o movimiento social?», en: Debates Contemporáneos. VI Jornadas de Investigación de la Facultad de Humanidades. Santiago, Centro de Estudios Enzo Faletto, Universidad de Santiago de Chile y Ril Editores, 2016. pp. 159-186.
3 Ibidem, p. 163.
4 Textos emblemáticos en esta línea se pueden consultar en la Revista Proposiciones Nº 14 de SUR Profesionales, Santiago, 1987. En particular, Eugenio Tironi, «Marginalidad, movimientos sociales y democracia», pp. 9-20. Una mirada sociológica con más matices y con una base empírica importante fue el trabajo de Guillermo Campero, Entre la sobrevivencia y la acción política. Las organizaciones de pobladores en Santiago. Santiago, Ediciones Estudios ILET, 1987. Campero puso su atención en las dinámicas de sobrevivencia y acción política, valoró el impacto de las movilizaciones de las poblaciones en medio de las Protestas Nacionales y reconoció la existencia de un tejido social complejo y extenso en las poblaciones. Sin embargo, el mundo de los pobladores se le revelaba como una situación y un actor marcado por la heteronomia debido a la ausencia de un conflicto central y la coexistencia de una multiplicidad de luchas, e incluso la ambigüedad de su cultura. Sostuvo, además, que solo una propuesta política que «desde su origen se formule como un ejercicio de integración y participación podrá tener posibilidades de que la demanda de los pobladores se encuentre con ella». Campero, op.cit., p. 265.
5 Gabriel Salazar. Peones, labradores y proletarios. Santiago, Ediciones SUR Profesionales, 1985. Armando de Ramón. Santiago de Chile (1541-1991). Historia de una sociedad urbana. Santiago, Editorial Sudamericana, 2000.
6 Luis Alberto Romero. «Condiciones de vida de los sectores populares en Santiago de Chile, 1840-1895 (Vivienda y salud)». Revista Nueva Historia, Vol. 3, N° 9, Londres, 1984. Para una visión panorámica de Santiago y la posición de los pobres en ella, ver: Armando de Ramón. Santiago de Chile (1541-1991). Historia de una sociedad urbana. Santiago, Editorial Sudamericana, 2000.
7 Este proceso fue, por cierto, de carácter latinoamericano. Un estudio pionero es el de José Luis Romero. Latinoamérica: las ciudades y las ideas. (1° edición, Siglo XXI, 1976). Para este artículo usamos la edición de la Universidad de Antioquia, Colombia, 1999.
8 Garcés. Tomando su sitio, op. cit., passim.
9 Sin descartar los efectos de la «Guerra Fría» y las reformas promovidas desde el Estado por los gobiernos de Frei y Allende, la tónica de los años sesenta, desde la perspectiva de la historia social, está marcada por la mayor presencia de lo «popular» en la sociedad chilena y en particular por el protagonismo alcanzado por los campesinos y los pobladores. Mayores antecedentes en Mario Garcés. El despertar de la sociedad. Los Movimientos Sociales en Chile y América Latina. Santiago, LOM ediciones. 2012 (en especial capítulo IV).
10 Servicio Nacional de Estadísticas y Censos. Primer Censo Nacional de Viviendas, Santiago, 1952.
11 Mario Garcés. «El Movimiento de pobladores durante la Unidad Popular, 1970-1973» En Atenea 512, II semestre 2015, pp. 33-47.
12 Según consigna el diario El Mercurio, el 1 de julio de 1971, Carabineros informó al Senado «que las ocupaciones ilegales registradas en 1971 llegaban a 2.567», sumando tomas de sitios, de industrias, fundos y establecimientos educacionales. En relación a los pobladores, el dato es más genérico, ya que indica un total de 173 poblaciones y «edificios ocupados».
13 Para mayores detalles ver: Mario Garcés. «Los pobladores durante la Unidad Popular: movilizaciones, oportunidades políticas y la organización de nuevas poblaciones». Universidad Academia del Humanismo Cristiano. Tiempo Histórico, N° 3 /37-53/Santiago-Chile, 2011.
14 Garcés. Tomando su sitio, op. cit., p. 416.
15 Un cierto sentido común, en relación a los pobladores, tiende a hacer sinónimo «movimiento poblacional» con «tomas de sitios» o luchas por la vivienda. Esta visión restringe lo poblacional a la demanda habitacional y no alcanza a visualizar la más ancha historicidad de los pobres de la ciudad, que incluye sus tradiciones comunitarias, sus diversas formas de organización, sus actividades culturales y, particularmente, sus prácticas solidarias, de movilización y oposición a la dictadura en los años ochenta.
16 Entre 1977 y 1984, la dictadura llevó adelante un programa de «erradicaciones de campamentos» que venían del tiempo de la Unidad Popular. Este programa erradicó sobre 26 mil familias, que sumaban a unas 150 mil personas, a diferentes puntos de la ciudad. Las principales comunas de destino de los erradicados fueron La Granja, que recibió el 31 % del total; Renca, el 13%; Puente Alto, el 12%; y Pudahuel, el 6%. Mayores detalles en Hechos Urbanos Nº 35, Agosto de 1984, SUR Documentación, pp. 10-12. La erradicación de campamentos tendió a reforzar la segregación social de Santiago, y tal vez su mayor expresión simbólica fue la expulsión de los pobladores que habitaban en la comuna de Las Condes, en especial la Población San Luis, que alteraba el incremento de la renta del suelo.
17 Este punto de vista, por cierto, puede ser matizado si se observa el período completo de la dictadura, particularmente a propósito del proceso de descentralización que puso en marcha la dictadura en los años ochenta, que dotó de mayores atribuciones y responsabilidades a los municipios en el campo de la salud y la educación, así como en su proyecto de «estado subsidiario» que permitía ejecutar o monitorear desde los municipios las políticas sociales orientadas hacia los más pobres. Ver: Verónica Valdivia, Rolando Álvarez y Karen Donoso, La alcaldización de la política. Los municipios en la dictadura pinochetista. Santiago, LOM ediciones, 2012.
Capítulo I Movimientos sociales y partidos políticos: entre la dictadura y el retorno a la democracia (1973-1990)
Desde el punto de vista histórico, la dictadura chilena constituyó la respuesta de los grupos dominantes y de un amplio sector de las clases medias al mayor proyecto de cambio social en la historia de Chile, que se puso en práctica a partir del triunfo electoral de Salvador Allende en 1970. Una coalición de partidos de izquierda, denominada Unidad Popular, propuso entonces un programa de cambios que incluía medidas antiimperialistas (nacionalización del cobre y de las riquezas básicas); antilatifundistas (profundizar la Reforma Agraria iniciada el año ’67 por el gobierno anterior); y, antimonopólicas (expropiación de grandes empresas y creación de un área de propiedad social). Estas reformas provocaron en el corto plazo dos tipos de efectos: por una parte, la oposición de los sectores afectados (empresas norteamericanas, los grandes propietarios de la tierra y el gran empresariado industrial, comercial y financiero), y por otra parte, la movilización de los obreros y campesinos beneficiados por los cambios 18. Sin embargo, el proceso de cambio también animó a una diversidad de grupos populares que sintieron que podían tomar la revolución proclamada por la Unidad Popular como un asunto que les incumbía directamente. En este sentido, tanto entre los pobres del campo como entre los de la ciudad se pusieron en curso iniciativas que buscaban materializar sus propias demandas de cambio social. Por ejemplo los mapuche en el sur no sólo buscaron beneficiarse con la Reforma Agraria, sino que promovieron las denominadas «corridas de cerco» como una estrategia encaminada a recuperar sus tierras usurpadas. En las ciudades, los pobladores incrementaron sus movilizaciones y «tomaron sitios» para construir sus propias viviendas, e hicieron demandas específicas al Estado para resolver los viejos y nuevos problemas de la urbanización de los barrios populares.
Desde un punto de vista social y político, las reformas, así como la movilización popular, provocaron un inédito proceso de democratización de la sociedad. Los sectores populares, de obreros, campesinos y pobladores, y también los estudiantes, ocuparon roles muy activos en las disputas políticas, pero particularmente en la redefinición de las relaciones de poder que organizaban cotidianamente a la sociedad. Esta nueva situación –desde un punto de vista político y simbólico– fue leída por los opositores a la Unidad Popular como el desarrollo de un agudo proceso de «polarización de la sociedad». En términos generales, los medios de comunicación y los líderes de la oposición reiteraban que la Unidad Popular estaba llevando al país a un abismo, y, relativamente pronto, en el segundo año de gobierno de Salvador Allende, pusieron en marcha estrategias de tipo insurreccional con el objeto de derrocar al gobierno. El paro de octubre de 1972 fue el primer ensayo, a través de una huelga de camioneros que buscó inmovilizar al país. Un segundo momento fueron las elecciones de marzo del ’73, en que aún se apostaba a un derrocamiento «legal» de Allende. Cuando una y otra de estas estrategias fracasaron, se impuso, sin muchos tapujos, en la oposición política a Allende y a la Unidad Popular la estrategia golpista. Es decir, para los opositores a la Unidad Popular, la crisis política provocada por las reformas del gobierno y la movilización popular sólo podían ser conjuradas mediante la intervención militar y el golpe de Estado.
En la oposición política a Allende y la Unidad Popular, fueron fundamentales los partidos políticos, especialmente el Partido Nacional, representante de la derecha, una fracción del Partido Radical y la Democracia Cristiana, ambos representantes del centro político, los que se articularon en una alianza, denominada Confederación Democrática (CODE). Desde esta agrupación opositora a la Unidad Popular bloquearon las iniciativas de cambio de gobierno en el parlamento, animaron diversas movilizaciones sociales y progresivamente apostaron a recuperar el poder por la vía del derrocamiento de Allende.
Por su parte, la izquierda se articuló en torno a la alianza de partidos, la Unidad Popular, que incluía al Partido Socialista, el Partido Comunista, el MAPU, un sector del Partido Radical y la Izquierda Cristiana. El MIR, que ganó en desarrollo en estos años, no formaba parte de la Unidad Popular. La izquierda chilena, durante la Unidad Popular, vivió la tensión entre la «reforma» y la «revolución», entre la progresiva democratización del Estado, a través de las reformas y la movilización popular revolucionaria, que en muchas ocasiones sobrepasaba el propio programa de gobierno de la Unidad Popular, una tensión que con el tiempo se reveló como un «callejón sin salida», ya que ponía más énfasis en las cuestiones ideológicas que en las necesidades de procesar las particularidades del proceso revolucionario chileno, entre otras, el carácter autoritario del Estado y el lugar de las Fuerzas Armadas, así como las tradiciones de lucha y la propia heterogeneidad de la clase popular chilena.
La tensión social y política creció especialmente durante los años 1972 y 1973, cuando la derecha y el centro político se fueron unificando en una estrategia de derrocamiento de Allende, para lo que habían contado, desde el triunfo de Allende en 1970, con el apoyo material y simbólico de los Estados Unidos, que veía a Allende y a la Unidad Popular como otra forma de expansión del clima revolucionario en América Latina, que se había iniciado con la Revolución Cubana, en 1959. La intervención norteamericana en Chile, que incluyó el apoyo material a los medios de comunicación de la derecha y a los partidos políticos opositores a la izquierda, está documentada desde la década del sesenta (Informe de la Comisión Church del Senado de los Estados Unidos), pero particularmente desde el triunfo de Allende, en 1970 19.
En el «tiempo largo» de la historia no se pueden ignorar los negativos efectos que tuvieron para el conjunto de los partidos políticos chilenos el golpe de Estado y la dictadura, ya que por una parte, quienes encarnaron la estrategia de derrocamiento de Allende fueron luego parcial o derechamente excluidos del ejercicio del poder durante la dictadura, y cuando volvieron al Estado, en medio de la transición de fines de los años ochenta, lo hicieron vaciados de los contenidos ideológicos y políticos que los habían constituido en actores políticos relevantes en los años sesenta. Por otra parte, un importante sector de la izquierda, en los años ochenta, abjuró de sus propuestas de cambio socialistas y se hizo parte de las estrategias de recuperación del poder, sin orientaciones capaces de modificar el curso neoliberal impuesto por la dictadura a la sociedad chilena.
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 representó un punto de ruptura en la historia de los movimientos sociales populares en Chile. En muchos sentidos, dio paso a una verdadera tragedia. Por más que en los primeros bandos de la Junta Militar, que derrocó al presidente Allende, se indicara que los derechos y conquistas de los trabajadores serían respetados, nada de eso ocurrió, y paralelamente al ataque a La Moneda, o muy pronto, tanto las fábricas como las poblaciones serían objeto de una acción represiva sin precedentes en la historia de Chile. Las fuerzas armadas chilenas operaron prácticamente como «ejército de ocupación», patrullando calles, allanando locales y sedes partidarias, cordones industriales y poblaciones emblemáticas 20. En algunos casos, como en Santiago, los vuelos rasantes de aviones que el día 11 habían bombardeado La Moneda, ahora sobrevolaban los barrios infundiendo temor a la población 21. El toque de queda se impuso el mismo día 11, y limitó hasta los años ochenta el desplazamiento de los ciudadanos durante la noche. En los primeros meses después del golpe, era frecuente escuchar disparos y ráfagas de ametralladoras –sin que se conociera su objetivo–, pero que reforzaban los sentimientos de temor e incertidumbre en la población.
Como es sabido, algunos estadios, tanto en Santiago como en provincias, fueron transformados en campos de detenidos, a los que se sumaron regimientos, cuarteles, comisarías, buques, etc. Se estima que unas 40 mil personas sufrieron prisión política en los primeros meses de la dictadura 22; unas 15 mil personas extranjeras adquirieron el estatus de «refugiados»; 3.500 chilenos buscaron refugio en embajadas extranjeras, y hacia mediados de 1974, unas 8.000 personas habían recibido salvoconductos para abandonar el país 23. Entre septiembre de 1973 y agosto de 1974, aproximadamente 1.500 extranjeros y 20.000 chilenos cruzaron clandestinamente las fronteras hacia Perú y Argentina 24. Con el tiempo, más de 200.000 exiliados chilenos se repartieron por 110 países de todos los continentes 25.
A este oscuro panorama relativo a la libertad y al derecho a vivir en el país propio, se sumaron formas crueles de represión, mediante la aplicación sistemática de la tortura, ejecuciones sumarias, falsos consejos de guerra, aplicación de «ley de fuga», amén del escalofriante paso de la «Caravana de la muerte», que costó la vida de 75 chilenos pocas semanas después del golpe. Dirigida por el general Arellano Stark, un equipo de uniformados, incorporados posteriormente a la DINA, actuaban a nombre del general Pinochet para infundir terror, ejercer castigo y demostrar que la violencia estatal no reconocía límites 26.
Desde el punto de vista subjetivo, el impacto del golpe y la represión no sólo fue perturbador y significativo en los primeros meses de la dictadura, sino que se prolongó largamente en el tiempo. La Unidad Popular había colapsado, el presidente había sido asesinado, o se había inmolado en La Moneda, y lo más difícil de explicar era que la capacidad de respuesta de los partidos políticos y de las organizaciones sociales había sido extremadamente débil, o al menos, muy por debajo de los que se estimaba debía ser la respuesta popular «al fascismo». Es verdad que los trabajadores concurrieron a sus lugares de trabajo; también que muchos estudiantes se reunieron en sus centros de estudio y que en algunas poblaciones los militantes y pobladores organizados se autoconvocaron. Todos intentaron «hacer algo» y en algunos casos lo hicieron, como en el Complejo Maderero de Neltume, donde se buscó provocar sin éxito la rendición de carabineros 27, pero, en términos generales, se trató de respuestas defensivas, de intercambiar informaciones, preparar con mínimos recursos la defensa del lugar de trabajo y sobre todo de «esperar» instrucciones de la CUT o de los partidos, que en la mayor parte de los casos no llegaron. En este contexto, la resistencia en la población La Legua y la Industria Sumar, que permitió impactar a un helicóptero de la FACH, la frustrada reunión de la izquierda en la industria Indumet, muy pronto cercada por carabineros 28 y algunas escaramuzas en los cordones industriales terminaron de evidenciar la débil si no impotente respuesta popular y de la izquierda al golpe de Estado 29.