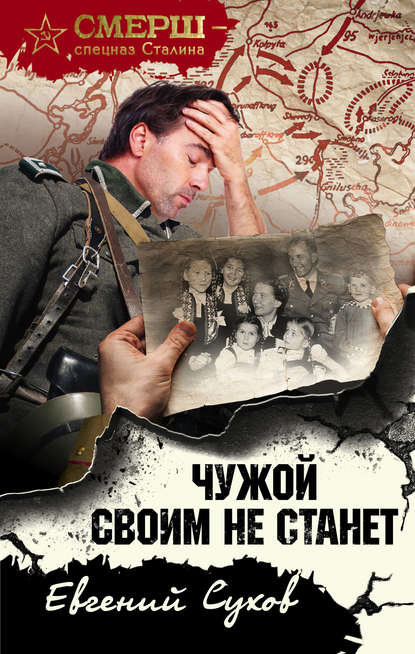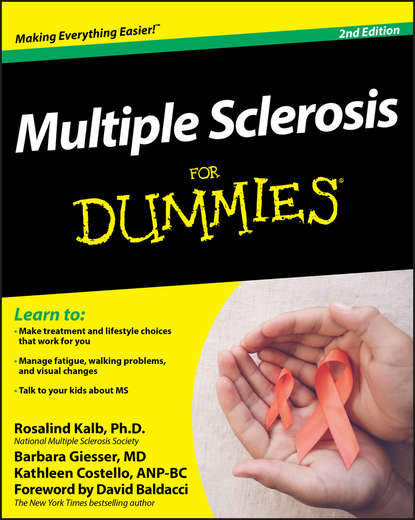Pan, trabajo, justicia y libertad. Las luchas de los pobladores en dictadura (1973-1990)

- -
- 100%
- +
La convocatoria a la protesta del 11 de mayo alcanzó una masividad y extensión que sorprendió a todos, a los propios convocantes y a la dictadura de Pinochet. El malestar se expresó efectivamente en las universidades, pero su mayor impacto se produjo durante la noche, en que no sólo sonaron las cacerolas, sino que además se escucharon bocinazos y manifestaciones callejeras en barrios de los sectores medios, como Providencia y Ñuñoa. Pero más extendidas fueron las manifestaciones en los barrios populares, donde se levantaron barricadas, hubo cortes de luz, pequeñas marchas festivas y enfrentamientos con la policía. Esa noche dos pobladores perdieron la vida, y se contabilizaron 50 heridos y más de 300 detenidos 48.
El éxito de la primera Protesta Nacional llevó a que ésta se replicara periódicamente, al principio con una frecuencia casi mensual, durante los años 1983 y 1984, y con mayores intervalos entre 1985 y 1987. La oposición social y política a la dictadura había finalmente encontrado un modo de expresarse que sumaba amplios y variados sectores. La sociedad chilena, como en otras épocas, volvía a politizarse y la correlación de fuerzas entre la dictadura y la oposición se modificaba definitivamente. Desde el punto de vista social, si bien al principio los sindicalistas jugaron un papel relevante, sobre todo en las convocatorias, en realidad los que más se movilizaban eran las mujeres, los estudiantes y los pobladores. Esta inédita situación en la movilización social interpeló por mucho tiempo a la izquierda política que, por razones ideológicas, estimaba que los principales opositores a la dictadura eran los trabajadores. El debate no se podía zanjar fácilmente, como algunos pretendieron, indicando que los pobladores no eran más que los trabajadores en sus barrios de residencia, pero, a decir verdad, la realidad era más compleja, ya que en las poblaciones los más activos en la protesta eran los jóvenes y las mujeres, que no necesariamente tenían trabajos formales. Por otra parte, donde la protesta tuvo mayores dificultades para instalarse fue justamente entre los trabajadores formales, tanto del sector público como del privado.
La protesta poblacional fue probablemente la mayor novedad histórica en esta etapa de la historia de Chile. Los más pobres resultaron ser los más activos en la lucha contra la dictadura. Esta nueva realidad se puede explicar, entre otras razones, porque fue en este sector donde más avanzaron las experiencias de solidaridad y los procesos de reconstrucción del tejido social a través de esa variedad de organizaciones que se desarrollaron bajo el alero de la Iglesia, la acción de los partidos políticos que se recomponían en la clandestinidad, así como a través de las iniciativas de educación popular que promovían las ONG.
Las protestas permitían hacer visible el descontento y favorecían la rearticulación de actores sociales y políticos, en el plano de la acción concreta contra la dictadura. Sin embargo, los grados de articulación en el plano de la «acción expresiva» no aseguraban una traducción política consistente en el plano de las estrategias de la oposición y la acción política más permanente. Dicho de otro modo, la protesta, como un momento de la acción expresiva, «dejaba abierto el problemático campo de la concertación, del consenso político, de la politización más global de la sociedad, así como la construcción de instrumentos políticos (propuestas, movimientos) que aseguren la permanencia y continuidad de la acción opositora» 49. De este modo, las protestas podían ser leídas desde distintas «claves estratégicas», dependiendo de las opciones de los diversos actores políticos, como efectivamente ocurrió cuando reemergió en el espacio público el protagonismo de los partidos políticos y sus alianzas.
Las protestas favorecieron, en algunos casos, una relativamente rápida recomposición y, en términos generales, una mayor visibilidad pública del conjunto de los partidos políticos. La estrecha relación entre los dirigentes de las confederaciones sindicales y los partidos políticos hizo que, cuando la represión amenazaba a los sindicalistas, los partidos políticos tomaran el relevo en las convocatorias.
El principal problema de la recomposición del sistema partidario en el espacio público es que los partidos políticos muy pronto hicieron manifiestas sus diferencias de estrategias para enfrentar a la dictadura, y en un sentido más difuso, en relación al significado que tendría la recuperación de la democracia. Si ya en agosto de 1983 se había estructurado la Alianza Democrática, que sumaba a demócrata cristianos, socialistas, radicales y algunos liberales, para septiembre se constituyeron el Movimiento Democrático Popular (MDP) y el Bloque Socialista (BS). El primero agrupaba a comunistas, socialistas almeydas y miristas, mientras el segundo incluía a grupos de la Convergencia Socialista, del MAPU y de la Izquierda Cristiana. Las propuestas políticas de estos diversos conglomerados o alianzas fueron básicamente los siguientes:
1 La Alianza Democrática se proponía alcanzar el fin de la dictadura a través de la movilización y el «diálogo» con el régimen militar.
2 El MDP enfatizaba en la movilización rupturista, recurriendo a todas las formas de lucha, capaces de provocar una suerte de insurrección popular y el colapso del régimen.
3 El Bloque Socialista postulaba la movilización como «desobediencia civil», con el objeto de generar una crisis de gobernabilidad y negociar desde allí una salida con las Fuerzas Armadas 50.
Lo que tenían en común estas diversas propuestas es que todas ellas hacían o reconocían en la movilización social la clave para hacer posible el fin de la dictadura y la recuperación de la democracia. Sin embargo, era evidente que mientras el centro político se proponía alcanzar acuerdos en el corto plazo mediante la negociación y el diálogo, la izquierda descartaba esta posibilidad, habida cuenta de las características del régimen militar, entre las cuales el personalismo de Pinochet, como jefe de las Fuerzas Armadas, era un obstáculo difícil de vencer. Por cierto había otras diferencias, sobre todo desde el centro político, que enfatizaba en el rechazo al lugar que podía ocupar la violencia en la movilización social y como componente de una estrategia de derrocamiento.
Con todo, si bien las diversas estrategias de la oposición reconocían en la movilización social un factor clave para alcanzar el fin de la dictadura, éstas no establecían vínculos ni relaciones orgánicas con las demandas más específicas de cambio de los diversos movimientos sociales. Es decir, la «acción expresiva», que se manifestaba en las protestas encontraba traducción política en cuanto a la «estrategia de derrocamiento» (negociación vs. ruptura), pero no necesariamente en cuanto a un proyecto de sociedad alternativa al neoliberalismo autoritario impuesto por la dictadura. De este modo, se generaban distancias y tensiones entre las «protestas» y las «propuestas políticas», en el sentido de que si bien se insinuaban estrategias –no siempre eficientes– de derrocamiento, no era claro en ninguna de ellas el papel y el rol que debía ocupar el movimiento popular 51. Para el centro político lo principal era abrir espacios de negociación, en el cual ellos jugarían el papel de «representantes» de los sectores populares. Para la izquierda, especialmente comunistas, su estrategia de rebelión popular atribuía un rol fundamental a la vanguardia (Partido Comunista y Frente Patriótico Manuel Rodríguez), a la que debían sumarse los sectores populares organizados (o «las masas», en el viejo lenguaje izquierdista). En suma, mientras la protesta era expresiva de una política popular, las propuestas de la oposición tenían una fuerte orientación político-partidaria. Por esta vía se fueron gestando «elites partidarias» que con el tiempo dieron lugar a lo que hoy se denomina «clase política».
La tendencia general, en el plano de las alianzas políticas, fue la del predominio de las posturas de la AD y del MDP, mientras que el Bloque Socialista tendió a desdibujarse y en el mediano plazo a subordinarse a la Alianza Democrática. Hay que indicar también que entre los años 1983 y 1985 ninguna de estas propuestas fue capaz de asegurar el destino de las movilizaciones y el fin del régimen militar. De tal modo que cuando la Alianza Democrática buscó el dialogo con la dictadura, en agosto de 1983, y en pocas semanas se sucedieron los encuentros entre los dirigentes de la AD y el ministro Jarpa, en un período relativamente corto, Pinochet canceló toda posibilidad de negociación. Y en un sentido opuesto, cuando la izquierda, agrupada en el MDP, se propuso hacer de 1986 el «año decisivo», recurriendo a todas las formas de lucha, incluyendo los componentes armados, ella no fue capaz de alcanzar sus metas. Las diferencias en la oposición política a la dictadura, en el mediano plazo, fueron creando distancias y tensiones con las bases populares que esperaban de los partidos políticos mayor unidad y eficacia en la lucha en contra de la dictadura.
Desde el punto de vista de los movimientos sociales, como hemos indicado, el sector poblacional fue más activo en las protestas. Sin embargo, la protesta dinamizó a otros actores y grupos sociales. Por ejemplo, las mujeres de la clase media, en alianza más o menos estable con las mujeres de pueblo, dieron lugar a diversas agrupaciones e iniciativas. Las manifestaciones públicas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y encuentros socioculturales daban cuenta de nuevas orientaciones que indicaban que se requería «democracia en el país y en la casa» 52. Los estudiantes hicieron sus propios caminos y reorganizaron los centros de estudiantes y las federaciones universitarias y de secundarios. Los mapuche, en el sur del país, recrearon sus organizaciones y también nuevas orientaciones para la acción colectiva como pueblo-nación.
Sin lugar a dudas, a partir de 1983 y por lo menos hasta 1986, el clima social y político de Chile cambió, y más allá de las diferencias partidarias, los diversos movimientos sociales, y en particular las iniciativas y movilizaciones poblacionales, ocuparon un lugar clave en el nuevo clima social creado por las protestas.
La periodicidad y la persistencia de las protestas nacionales, que solo entre 1983 y 1984 alcanzaron a doce jornadas de movilización, y veintidós si se consideran todas las movilizaciones más allá de 1986 53, marcaron, o sí se prefiere, definieron el guion de la oposición política a la dictadura. En las poblaciones, los jóvenes eran los encargados de preparar cada protesta, coordinándose territorialmente, haciendo acopio del material para las barricadas y, en el mismo día de la protesta, organizando las marchas y las confrontaciones con la policía y el ejército, que en muchos casos copaban la ciudad cuando se convocaba a una protesta. La energía juvenil fue, en cierto modo, la auténtica vanguardia de la protesta social, y tal vez, para quienes se hizo más visible con el tiempo la distancia entre su accionar con las propuestas políticas, amén de que pagaron los mayores costos en vidas humanas, como producto de la represión.
Las redes de organizaciones sociales que se había venido configurando desde principios de los años ochenta se fortalecieron y multiplicaron al calor de las protestas, y surgieron nuevas, como algunas coordinaciones territoriales que organizaban las protestas en poblaciones emblemáticas de Santiago. En una mirada de conjunto, hacia mediados de los años ochenta se podían identificar las siguientes redes poblacionales:
Redes de economía popular, que agrupaban en distintos espacios y con diversos apoyos de la Iglesia y las ONG, a Ollas Comunes, Comprando Juntos, Huertos Familiares, Talleres para el Consumo, Organizaciones de Vivienda, Grupos de Salud, que beneficiaban a más de cien mil personas.
Comunidades Cristianas de Base en los más diversos barrios pobres de Santiago, organizados en una Coordinadora de Comunidades Cristianas y un Movimiento de Laicos, que reunía a unas ocho mil personas cada año en la conmemoración del «Vía Crucis» cristiano.
Iniciativas y movimiento de Derechos Humanos, que emergieron a partir de las Iglesias Cristianas (Vicaría de la Solidaridad y FASIC), las Agrupaciones de Víctimas de la Represión, los Comités de Base vinculados a la Comisión Chilena de los DDHH y el Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo.
Movimiento de Mujeres, que articulaba a diversas organizaciones sociales, como el MEMCH, «Mujeres por la Vida», ONG y coordinadoras sectoriales en los barrios y comunas populares.
Movimientos juveniles, como el Movimiento Juvenil Poblacional (MJP), de instalación más difusa en el sentido de la «juventud popular», pero que contaba con coordinaciones bien articuladas en la zona sur de Santiago (La Granja, San Ramón, La Pintana).
El movimiento poblacional en sentido amplio, que logró una importante articulación en el Comando Unitario de Pobladores (CUP), que hacia mediados de los ochenta, estimaba en unos tres mil los dirigentes agrupados en alguna coordinadora poblacional 54.
Las dificultades de la oposición para alcanzar la unidad no obedecían solo a razones tácticas relativas a las formas de lucha y las formas que podía tomar la recuperación de la democracia, sino que a un tercer actor menos visible para la mayoría de la población: el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En efecto, cuando la AD buscó el apoyo de los Estados Unidos para obligar a Pinochet a negociar, ese apoyo fue menos que el esperado. A fines de 1984, el gobierno de Estados Unidos buscaba influir en el retorno a la democracia en Chile, sin embargo dejaba también en claro que «la estrategia fundamental debiera ser que podamos fortalecer a las fuerzas democráticas del centro y de la centro-derecha en Chile, y logremos separarlos definitivamente de la extrema izquierda con la cual están ahora aliados. Debiéramos dejar en claro a las fuerzas moderadas que lograrán más apoyo de nosotros si se dividen de los comunistas» 55.
El fracaso del «año decisivo»
En los primeros meses de 1985 la represión tomó nuevas formas, cuando a fines de marzo tres militantes comunistas fueron detenidos, degollados y abandonados en el sector norte de Santiago. El 29 de marzo de 1985, dos jóvenes de Villa Francia, Rafael y Eduardo Vergara, fueron emboscados y asesinados en el sector de Las Rejas. Ese mismo día, la CNI disparó y dio muerte a la joven mirista Paulina Aguirre, cuando regresaba a su casa en el sector de El Arrayán. La represión demostraba no tener límites, y si bien la desaparición de detenidos ya no era la norma, los opositores eran ejecutados o asesinados en la más completa impunidad. En agosto de ese año la Comisión Nacional de Derechos Humanos convocó a una Nueva Jornada por la Vida (en agosto del año anterior la Iglesia Católica había convocado a una manifestación semejante). En septiembre y noviembre volvieron las Protestas Nacionales. Con todo, el año 1985 terminaba con una fuerte sensación de impasse en la siempre dividida oposición política al régimen militar, una situación que la mayoría de la población reprochaba a los partidos y veía en ella uno de los principales obstáculos para terminar con la dictadura.
Los partidos políticos buscaron romper el impasse apelando una vez más a aquello que era común a sus estrategias: la movilización social. Para estos efectos decidieron apoyar el desarrollo de una Asamblea de la Civilidad, la que fue convocada por el presidente de la Federación de Colegios Profesionales. Junto a la Asamblea se constituyó también un «Comité Político Privado», integrado por representantes de los partidos, que actuaría con un cierto «derecho a veto» sobre esta nueva agrupación social.
A la Asamblea de la Civilidad adhirieron 26 colegios profesionales, 72 confederaciones y federaciones afiliadas al Comando Nacional de Trabajadores (CNT), 28 correspondientes a la Central Democrática de Trabajadores (CDT) y 26 federaciones estudiantiles, comerciantes, camioneros, pobladores, sector pasivo, pequeños industriales y artesanos 56.
La Asamblea de la Civilidad, una vez constituida, procedió a elaborar la «Demanda de Chile», que recogía las demandas democráticas de los distintos grupos convocados. La estrategia de la Asamblea, luego de elaborar la Demanda de Chile, fue enviarla al gobierno, esperar una respuesta y, si ésta no se producía, convocar a un paro de actividades para el 2 y 3 de julio de 1986. Como era previsible, la dictadura no acogió las demandas de la Asamblea, y el 2 y 3 de julio se puso en marcha el anunciado Paro Nacional.
El 2 de julio, la ciudad de Santiago, al igual que en reiteradas ocasiones anteriores, amaneció copada de militares en traje de campaña y con los rostros pintados para la guerra. Y si bien la protesta-paro alcanzó importantes logros –un 90% de los estudiantes no asistieron a clases y un 70% del transporte público paralizó–, la represión tomó nuevas e intimidantes formas cuando dos jóvenes –Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De Negri– fueron detenidos y quemados vivos en el sector poniente de Santiago. Rodrigo falleció a los pocos días y Carmen Gloria sobrevivió con grandes dificultades y huellas físicas y psicológicas.
La mayor parte de los dirigentes de la Asamblea de la Civilidad, 14 de 18, fueron detenidos, y los partidos en el Comité Político Privado hicieron nuevamente visibles sus diferencias, mientras Estados Unidos reforzaba su política en favor de una salida pactada sin los comunistas. Finalmente, el 6 de agosto, el descubrimiento de una internación de armas en el norte del país –organizado por el PC y FPMR en Carrizal Bajo– condujo al quiebre definitivo de la oposición.
Todavía el 7 de septiembre de 1986, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez emboscó a la comitiva de Pinochet en el Cajón del Maipo, sin lograr terminar con la vida del dictador. La represión recrudeció luego de estos sucesos y buscó el aniquilamiento del FPMR. Se sucedieron las detenciones declaraciones obtenidas bajo tortura con impunidad y publicadas por los medios de prensa oficialistas, amén del asesinato de un alto número de militantes. La denominada «Operación Albania», de triste memoria, organizada por la CNI, incluyó la muerte de doce militantes, siete de ellos en un mismo lugar, luego de haber sido detenidos y torturados.
El «año decisivo», que había comenzado con un alto grado de optimismo en la movilización social, culminó con la oposición dividida y el colapso de la política comunista de «rebelión popular». Entonces, el centro político recuperó el control sobre la oposición política y propuso una poco convincente «campaña por elecciones libres», que muy pronto dio paso a la decisión de participar en el itinerario constitucional de Pinochet, que incluía un llamado a plebiscito para 1988.
Camino al plebiscito de 1988
El cuadro político y social sufrió entonces un verdadero vuelco. En el campo político, hegemonizado ahora por la Alianza Democrática, se enfatizaría en aceptar las leyes políticas promulgadas por la dictadura, inscribirse en los registros electorales y participar en la «Campaña por el No», que se desplegaría con gran energía en 1988. Los distintos grupos socialistas tomaron distancia del PC y del MIR después del descubrimiento de los arsenales y el fallido atentado a Pinochet. Particularmente significativo fue el giro del PS Almeyda, el que no sólo se distanció del PC –que era renuente a inscribirse en los registros electorales–, sino que, con el tiempo, se hizo parte de la Concertación de Partidos por la Democracia, sellando la alianza del conjunto de los socialistas con la Democracia Cristiana.
Por su parte, en el campo social, luego del fracaso del «año decisivo», se vivió un clima de incertidumbre y de divisiones, en el sentido de que se inhibía la movilización social (ya no habría más convocatorias unitarias para protestar), el protagonismo opositor pasaba a manos de los partidos políticos de centro, la izquierda se debilitaba en medio de sus propias contradicciones, y la perspectiva del cambio político al que aspiraban las organizaciones sociales se diluía y se volvía difuso a propósito de la desconfianza que generaban los partidos de la Alianza Democrática en los sectores populares organizados.
Con todo, en 1988 la coyuntura plebiscitaria se impuso, tanto en los partidos de centro como en los de izquierda, que se hicieron parte de la «Campaña del No» y de una animada y mediática acción publicitaria, que entre otros permitió a la oposición volver a la televisión (la «Franja del No»), la participación de figuras públicas en los medios, una bandera con los colores del arcoíris, y una entusiasta canción que proclamaba: «Chile, la alegría ya viene». Se sucedieron los actos públicos y grandes concentraciones en el centro de Santiago, y un masivo acto de cierre de campaña en lo que hoy se conoce como la Autopista Central 5 Sur, en la que concurrieron más de un millón de personas. De alguna manera, la coyuntura plebiscitaria permitió que se realizara el cambio que propusieron los dirigentes demócrata cristianos en 1987, de transformar la movilización social, en movilización electoral 57.
El triunfo de la opción «No», en octubre de 1988, representó una ruptura ciudadana con la dictadura. Al día siguiente de la victoria, las calles se inundaron de personas alegres y festivas que celebraban como propio el triunfo en las urnas. No obstante, «la alegría», pasajera en tales circunstancias, tendería a diluirse en los años siguientes. Era evidente que el triunfo en el plebiscito abría las puertas al proceso de «transición a la democracia». Sin embargo, el itinerario constitucional de Pinochet le aseguraba permanecer aún un año más en el poder. La elección de un nuevo presidente sólo podría realizarse a fines de 1989, y el que resultara electo ingresaría a La Moneda en marzo de 1990. Este «año de gracia» para el dictador le permitió introducir una serie de cambios institucionales, conocidas como las «leyes de amarre», que buscaban preservar un modelo de democracia restringida (o semisoberana) 58 y las principales orientaciones neoliberales en la economía, debidamente garantizadas por el Estado.
La transición a la democracia y los movimientos sociales
La transición siguió un camino político institucional en el que los partidos políticos jugarían el papel principal, y los movimientos sociales, que se habían constituido en los años ochenta, roles francamente secundarios. Esta opción de los políticos de profesión en Chile representó un modo de concebir las relaciones entre lo social y lo político como relaciones de subordinación de los actores sociales a los actores políticos que retornaban al Estado. La tarea de «la política», se pensaba o se sostenía, era la tarea de los partidos. ¿Existía otra opción? Probablemente sí, pero de más difícil tránsito y concreción: concebir la transición como un proceso de democratización del Estado y la sociedad que reconociera a las organizaciones sociales como actores fundamentales del cambio. Los partidos políticos, en esta opción, tendrían que haberse puesto al servicio de las demandas y dinámicas de las organizaciones y los movimientos sociales. Pesó más la tradición, que más de un analista celebró, y vio como la condición de éxito de la transición el mayor protagonismo de los partidos «con las organizaciones sociales a su sombra» 59.
En el mediano plazo, esta opción produciría una suerte de desacoplamiento entre lo social y político en el que los políticos de profesión ganaron en protagonismo y autonomía, pero al precio de vaciar de contenidos a la política y de tomar distancia de los movimientos sociales, y más ampliamente de la sociedad civil de raíz popular. Un segundo efecto de este proceso fue la progresiva despolitización de la sociedad cuando, por una parte, la política tendió a ser monopolizada por el Estado y los partidos políticos, y por otra, la expansión del mercado y el acceso al consumo de bienes modificó las prácticas, aspiraciones y valores de importantes grupos sociales, incluidos los más pobres.
Luego del triunfo del No en el Plebiscito de 1988, se abrieron algunos canales de interlocución entre representantes de la dictadura y los dirigentes de la Concertación, que permitieron, durante 1989, la realización de un nuevo plebiscito que permitió hacer reformas a la Constitución en algunos de sus artículos más conservadores, sin modificar la estructura y el sentido autoritario de la Constitución de 1980.