Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de Oro
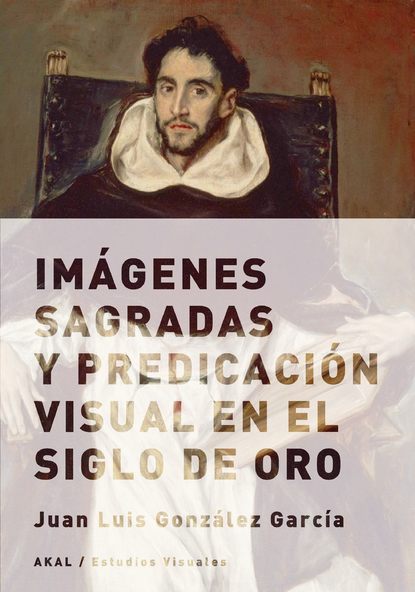
- -
- 100%
- +
[3] Plutarco, De gloria Athen., en Moralia 346f-347a. Cit. Obras morales y de costumbres (Moralia), vol. 5, ed. M. López Salvá, Madrid, Gredos, 1989, p. 296. Plutarco, por otro lado, invocaba el paralelo sinestésico entre pintura y poesía en otro lugar de sus Moralia, dentro de los consejos destinados a enseñar a los jóvenes a escuchar la poesía. A éstos había que recordarles «que el arte poético es un arte mimético y una facultad análoga a la pintura», y que no escucharan «sólo aquello que todos repiten, que la poesía es una pintura hablada y la pintura una poesía muda», mostrando a las claras la resonancia que había alcanzado el tema en su tiempo. Cfr. Plutarco, Quom. adol. poet. aud. deb., en Moralia 17f-18a. Cit. Obras morales y de costumbres (Moralia), vol. 1, ed. C. Morales Otal y J. García López, Madrid, Gredos, 1985, p. 99.
[4] Steiner, op. cit., pp. 5-7.
[5] S. Benassi, «Ut non poesis, pictura: pittura vs poesia», en Gli antichi e le origini del moderno. Modelli estetici tra letteratura e arti figurative, Bolonia, CLUEB, 1995, pp. 20-21. Este sentido «vivo» pero paradójicamente silencioso de la pintura es el que retomó Platón en las frases siguientes del Fedro (ca. 370 a.C.), dirigidas por Sócrates a su interlocutor: «Porque es que es impresionante, Fedro, lo que pasa con la escritura, y por lo que tanto se parece a la pintura. En efecto, sus vástagos están ante nosotros como si tuvieran vida; pero, si se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las palabras». Cfr. Platón, Phæd. 275d, cit., p. 401.
[6] El topos de la «pintura como una poesía silenciosa» se repite en textos medievales como los Libri Carolini (ca. 790-792) o las reflexiones agustinianas adoptadas por san Buenaventura y santo Tomás de Aquino. Véase De Bruyne, op. cit., vol. 1, p. 28 y vol. 3, p. 126. Sobre la interpretación de las imágenes en la teología carolingia, véase K. Mitalaité, Philosophie et théologie de l’image dans les libri carolini, París, Institut d’études augustiniennes, 2007.
[7] Véase J. V. Mirollo, «Sibling Rivalry in the Arts Family: The Case of Poetry vs. Painting in the Italian Renaissance», en A. Hurley y K. Greenspan (eds.), «So Rich a Tapestry»: The Sister Arts and Cultural Studies, Lewisburg, Bucknell University Press, 1995, pp. 29-71, retomado en id., «Bruegel’s Fall of Icarus and the Poets», en A. Golahny (ed.), The Eye of the Poet. Studies in the Reciprocity of the Visual and Literary Arts from the Renaissance to the Present, Lewisburg, Bucknell University Press, 1996, pp. 131-139.
[8] Ya a comienzos del siglo XVI, Leonardo se dirigía a un poeta genérico de manera semejante: «Si tú llamas a la pintura poesía muda, el pintor podrá decir que la poesía es pintura ciega». Cfr. Leonardo da Vinci, Tratado de Pintura, ed. A. González García, Madrid, Akal, 41998, pp. 51 y 55.
[9] F. de Holanda, De la Pintura antigua seguido de «El diálogo de la Pintura». Versión castellana de Manuel Denis (1563), ed. F. J. Sánchez Cantón, ed. facs., Madrid, Visor, 2003, p. 175. En 1557, apenas una década después que Holanda, el veneciano Lodovico Dolce –orador y tratadista–, dentro de su Aretino ponía en boca de Fabio: «Quisiera añadir que, si bien el “Pintor” es definido como un “Poeta mudo”, y que “muda” también se llama a la Pintura, a pesar de todo obra de tal modo que parece que las figuras pintadas hablan, gritan, lloran, ríen y hacen cosas que producen tales efectos». M. W. Roskill, Dolce’s Aretino and Venetian Art Theory of the Cinquecento, Toronto, University of Toronto Press, 2000, pp. 96-97.
[10] Virgilio, Eg. III, 32-48. Cit. Églogas. Geórgicas, Madrid, Espasa-Calpe, 81975, p. 21.
[11] Luciano, Eikones 1-9. Cit. Los retratos, en Obras, vol. 2, ed. J. L. Navarro González, Madrid, Gredos, 1988, pp. 427-434.
[12] En Estacio, Siluae V, 4. Cit. Silvas, ed. F. Torrent Rodríguez, Madrid, Gredos, 1995, pp. 244-245, y en el Libro II, traducido en verso castellano por el licenciado J. de Arjona, de La Tebaida, vol. 1, Madrid, Sucesores de Hernando, 1915, p. 94, respectivamente.
[13] Holanda, op. cit., pp. 171-172.
[14] C. de Villalón, El scholástico, ed. J. M. Martínez Torrejón, Barcelona, Crítica, 1997, p. 312.
[15] Versos traducidos como «hazañas nuestras, que en pintura cruda / describe allí la poesía muda» en L. de Camões, Os Lusíadas VII, 76, ed. A. Duque, Madrid, Editora Nacional, 1980, pp. 432-433.
[16] A. Gallego Morell, Garcilaso de la Vega y sus comentaristas, Madrid, Gredos, 1972, p. 346.
[17] Cit. por Herrero García, Contribución, cit., p. 148. Para otros casos semejantes véase B. M. Damiani, «Los dramaturgos del Siglo de Oro frente a las artes visuales: prólogo para un estudio comparativo», en J. M. Ruano de la Haza (ed.), El mundo del teatro español en su Siglo de Oro: ensayos dedicados a John E. Varey, Otawa, Dovehouse Editions, 1989, pp. 138-140.
[18] J. L. Vives, De rat. dic. III, 32. Cit. Del arte de hablar, ed. J. M. Rodríguez Peregrina, Granada, Universidad de Granada, 2000, p. 154.
[19] F. Galés, Epitome troporum ac schematum et grammaticorum et rhetorum ad autores tum prophanos tum sacros intelligendos non minus utilis quam necessaria, ed. M. Guillén de la Nava, en Garrido Gallardo (ed.), op. cit., cap. 9. Galés parafrasea aquí un pasaje de Ad Her. IV, 28, cit., pp. 269-270, que demuestra la pervivencia del motivo en Roma por mediación de las teorías retóricas helenísticas.
[20] L. de Granada, Retórica, cit., vol. 2, p. 189.
[21] A diferencia de la primera poética española renacentista, que es un repertorio de tropos: El Arte Poética en Romance Castellano de Miguel Sánchez de Lima (1580). Véase Manero Sorolla, «La imagen poética», cit., p. 202, n. 66.
[22] A. López Pinciano, Philosophia Antigua Poetica, ed. A. Carballo Picazo, vol. 1, reimp., Madrid, CSIC, 1973, p. 169; y algo antes, en p. 134, lo reitera como ejemplo de analogía: «desta manera dezimos a la poesía, pintura, y a la pintura, poesía».
[23] Herrero Salgado, La oratoria sagrada, cit., pp. 230-231.
[24] B. C. Quintero, Templo de la eloquençia Castellana. En dos Discursos. Aplicado el vno al uso de los predicadores, Salamanca, Rodrigo Calvo, 1629, f. 34.
[25] Véanse así los reveladores casos de Francisco Pacheco y Pablo de Céspedes en J. Rubio Lapaz, Pablo de Céspedes y su círculo. Humanismo y Contrarreforma en la cultura andaluza del Renacimiento al Barroco, Granada, Universidad de Granada, 1993, pp. 397, 401. J. M. Cervelló Grande (ed.), Gaspar Gutiérrez de los Ríos y su Noticia general para la estimación de las artes, vol. 1, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2006, pp. 172-173, sí que lo recoge (por tratarse el autor de un jurista y no de un artífice): «Si el fin del Poeta, es imitar las cosas al natural: el del Pintor es el mismo. El pintor le imita con colores: el poeta con palabras […] Por estas razones llama Simonides Poeta, a la pintura poesía muda, por ser significada con colores, y a la poesía pintura, que habla por ser pintada con palabras».
[26] Véase sobre todo N. Galí, Poesía silenciosa, pintura que habla. De Simónides a Platón: la invención del territorio artístico, Barcelona, El Acantilado, 1999.
[27] Quintiliano, Inst. Orat. Præf. 2; VIII, iii, 60, op. cit., vol. 1, p. 11; vol. 3, p. 201.
[28] M. Praz, Il giardino dei sensi, Milán, Mondadori, 1975, p. 227, n. 1.
[29] A esta segunda interpretación, fundamentada en la estética de la recepción, está dedicada la obra de N. E. Land, The Viewer as Poet. The Renaissance Response to Art, University Park, Penn., Pennsylvania State University Press, 1994. Para el caso español resulta imprescindible J. Portús Pérez, Pintura y pensamiento en la España de Lope de Vega, Hondarribia, Nerea, 1999, esp. pp. 31-41.
[30] F. Tateo, «Retorica» e «Poetica» fra Medioevo e Rinascimento, Bari, Adriatica, 1960, p. 210.
[31] B. Weinberg, A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance, vol. 1, Chicago, University of Chicago Press, 1974, p. 72.
[32] A. Camarero Benito, «Teoría del decorum en el Ars poetica de Horacio», Helmantica 41 (1990), pp. 247-280.
[33] Véanse G. C. Fiske. y M. A. Grant, «Cicero’s Orator and the Ars Poetica», Harvard Studies in Classical Philology 35 (1924), pp. 1-75, e id., Cicero’s «De Oratore» and Horace’s «Ars Poetica», Madison, Wis., University of Wisconsin Press, 1929.
[34] C. S. Baldwin, Ancient Rhetoric and Poetic, Nueva York, MacMillan, 1924, p. 246.
[35] P. Hardie, «Vt pictura poesis? Horace and the Visual Arts», en N. Rudd (ed.), Horace 2000: A Celebration. Essays for the Bimillenium, Londres, Duckworth, 1993, p. 120.
[36] W. Trimpi, «Horace’s “Ut Pictura Poesis”: The Argument for Stylistic Decorum», Traditio 34 (1978), pp. 29-73.
[37] Horacio, Ars poet. 361-365. Cit. Epístolas. Arte poética, ed. F. Navarro Antolín, Madrid, CSIC, 2002, pp. 219-220.
[38] Sócrates emplea el término skiagraphia para designar el conocimiento o recta opinión sobre lo común y general, por oposición al conocimiento de la diferencia y lo particular: «Sin embargo, Teeteto, ahora me ocurre exactamente igual que al que contempla una pintura borrosa, es decir, después de acercarme a lo que estábamos diciendo, no entiendo ni lo más mínimo. En cambio, mientras me mantuve a distancia, me parecía que tenía algún sentido». Cfr. Platón, Theæt. 208e, cit., p. 307.
[39] Platón establece un paralelo entre la felicidad que el Estado ideal debía dispensar a todos los habitantes, y el opuesto, que injustamente satisfacía a una sola clase social: «Sería como si estuviésemos pintando una estatua y, al acercarse, alguien nos censurara declarando que no aplicamos los más bellos ungüentos a las partes más bellas de la figura, puesto que no pintábamos con púrpura los ojos, que son lo más bello, sino de negro. En ese caso pareceríamos defendernos razonablemente si le respondiéramos: “Asombroso amigo, no pienses que debemos pintar los ojos tan hermosos que no parezcan ojos, y lo mismo con las otras partes del cuerpo, sino considera si, al aplicar a cada una lo adecuado, creamos un conjunto hermoso”». Cfr. id., Rep. IV, 420c-d, cit., p. 204.
[40] J. Elkins, On Pictures and the Words That Fail Them, Cambridge-Nueva York, Cambridge University Press, 1998, pp. 227-229.
[41] «Así pues, la expresión propia de la oratoria política es enteramente semejante a una pintura en perspectiva, pues cuanto mayor es la muchedumbre, más lejos hay que poner la vista; y, por eso, las exactitudes son superfluas y hasta aparecen como defectos en una y otra. En cambio, la [expresión] propia de la oratoria judicial es más exacta». Cfr. Aristóteles, Rhet. 1414a9-12, cit., p. 553. Véase W. Trimpi, «The Early Metaphorical Uses of Skiagraphia y Skenographia», Traditio 34 (1978), pp. 403-413.
[42] H. Markiewicz, «“Ut Pictura Poesis”: historia del topos y del problema», en A. Monegal (comp.), Literatura y pintura, Madrid, Arco, 2000, p. 52.
[43] M. Praz «“Ut Pictura Poesis”», en Mnemosyne. The Parallel between Literature and the Visual Arts, Londres, Oxford University Press, 1970, pp. 4-5.
[44] D. T. Mace, «Ut pictura poesis: Dryden, Poussin and the parallel of poetry and painting in the seventeenth century», en J. D. Hunt (ed.), Encounters. Essays on literature and the visual arts, Londres, Studio Vista, 1971, p. 58.
[45] Manero Sorolla, «Los tratados retóricos», cit., p. 465, n. 90.
[46] Quintero, op. cit., ff. 24v-25.
[47] «Resulta difícil de expresar cuál es el motivo por el que tan rápidamente nos apartamos casi con fastidio y hartazgo de las cosas que, por el placer que despiertan, más impulsan nuestros sentidos y con más fuerza nos sacuden en un primer contacto. ¡Cuánto más colorido, por la belleza y la variedad de sus colores, por lo general hay en las pinturas modernas que en las antiguas! Y sin embargo aquéllas, aunque nos impresionan en un primer momento, no nos gustan durante mucho tiempo, mientras que en los cuadros antiguos su mismo estilo áspero y pasado de moda nos cautiva. Cfr. Cicerón, De orat. III, 25, 98, cit., pp. 418-419. Ésta es la cita fundacional de la argumentación expuesta por E. H. Gombrich, The Preference for the Primitive. Episodes in the History of Western Taste and Art, Londres, Phaidon, 2006, p. 7. Cicerón insiste sobre el tema en otro lugar posterior, con más vehemencia si cabe: «¡Si les agrada aquella pintura de pocos colores más que la perfección de la de hoy, habrá, pienso, que volver a aquélla y abandonar ésta!» (Orator 169, cit., p. 118).
[48] Estas ideas de Cicerón remiten a Dionisio de Halicarnaso, cuya «composición austera» concordaría con las antiquis tabulis ciceronianas, con Píndaro y con historiadores como Tucídides, mientras que la «composición pulida» sería característica de las picturis novis, de Hesíodo e Isócrates, y de líricos como Anacreonte y Simónides (Dionisio de Halicarnaso, De comp. verb. 22-23. Cit. Sobre la composición literaria, ed. M. A. Márquez Guerrero, Madrid, Gredos, 2001, pp. 97-112). Igualmente concuerdan con Demetrio («Por ello, el estilo de tiempos antiguos tiene algo de pulido y sin adornos, como las estatuas arcaicas, cuyo arte parece consistir en una gran sencillez. Por el contrario, el estilo de los escritores de época posterior se parece a las esculturas de Fidias, que revelan a la vez grandeza y perfección»: Demetrio, De eloc. I, 14. Cfr. Sobre el estilo, ed. J. García López, Madrid, Gredos, 1979, p. 33); y con «aquella inimitable dignidad de lo arcaico, que […] produce impresión gratísima en la pintura» de Quintiliano, Inst. Orat. VIII, iii, 25, cit., vol. 3, p. 187.
[49] Aristóteles, Rhet. 1391b11-19, cit., p. 393, entiende por «crítico» a un juez severo que se identifica con el propio espectador, que es «aquel a quien se pretende persuadir».
[50] Cicerón, Orator 36, cit., p. 49. Lo «suave y sombrío» equivale a la elocución apacible y elegante del filósofo, mientras el nervio y la agudeza del luminoso foro pertenecen al orador. Cfr. ibid. 61-64, cit., pp. 60-61.
[51] Id., Brut. 261. Cit. Bruto [Historia de la elocuencia romana], ed. M. Mañas Núñez, Madrid, Alianza Editorial, 2000, p. 166, n. 195. En época de Augusto, también Séneca el Viejo se sirvió de esta metáfora «lumínica» para distinguir entre las controversias reales que el orador tenía que debatir en el foro, en medio de una multitud vociferante y bajo el sol, y las refinadas tractationes practicadas ante los auditoria de las escuelas de declamación. Cfr. Séneca el Viejo, Controv. IX, Præf. 1-5. Cit. Controversias, ed. I. J. Adiego Lajara, E. Artigas Álvarez y A. de Riquer Permanyer, vol. 1, Madrid, Gredos, 2005, pp. 131-133. El párrafo de Séneca tiene su antecedente en Cicerón, De orat. I, 34, 157, cit., pp. 146-147.
[52] Plinio el Viejo, Nat. Hist. XXXV, 97. Cit. Textos de Historia del Arte, ed. M. E. Torrego Salcedo, Madrid, Visor, 1987, p. 103. Por el contrario, para la visión en primer plano convenía, según el Pseudo-Longino, resaltar los tonos brillantes, pues igual que las luces opacas desaparecían bañadas por el sol, en pintura «aunque se coloquen la sombra y la luz en un mismo plano una junto a la otra […], la luz salta a la vista y no sólo se destaca extraordinariamente, sino que también parece que está mucho más cerca». Cfr. Pseudo-Longino, De sub. XVII, 2-3. Cit. Sobre lo sublime, ed. J. García López, Madrid, Gredos, 1979, p. 182.
[53] E. H. Gombrich, «Dark Varnishes: Variations on a theme from Pliny», Burlington Magazine 104, 707 (1962), pp. 51-55.
[54] F. Pacheco, Arte de la Pintura, ed. B. Bassegoda i Hugas, Madrid, Cátedra, 1990, p. 495.
[55] De existir, también muchas de las Imagines descritas por Filóstrato el Viejo revelarían una meticulosa delicadeza que exigiría una observación atenta. Las dedicadas a las dos naturalezas muertas o Xenias («ofrendas de hospitalidad», con las cuales los antiguos adornaban las habitaciones de sus huéspedes) y, especialmente, los Telares pintados, son buenos ejemplos de esta clase de ejercicios de descripción minuciosa hasta lo extremado. Cfr. Filóstrato el Viejo, Imagines I, 31; II, 26 y 28. Cit. Imágenes - Descripciones, ed. L. A. de Cuenca y M. Á. Elvira, Madrid, Siruela, 1993, pp. 90; 141-144; 146.
[56] E. H. Gombrich, Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica, Madrid, Debate, 22002, pp. 163-167.
[57] G. Vasari, Vidas de pintores, escultores y arquitectos ilustres, ed. J. B. Righini y E. Bonasso, vol. 2, Buenos Aires, 1945, pp. 443-444. Introducimos entre corchetes las palabras más significativas de la edición original giuntina de 1568, que completan la deficiente traducción castellana, según id., Le vite de’ piú eccellenti pittori scultori e architettori, ed. P. della Pergola, L. Grassi y G. Previtali, vol. 7, Milán, 1965, pp. 332-333.
[58] En 1605, Céspedes, también plagiario de Vasari, denominaba «pulideza del pincel» al exceso de acabado propio de la escuela española, incompatible con la maestría exigible a la pintura de historia. Cfr. P. de Céspedes, «Discurso de la Comparación de la Antigua y Moderna Pintura y Escultura», en J. Rubio Lapaz y F. Moreno Cuadro (eds.), Escritos de Pablo de Céspedes, Córdoba, Diputación de Córdoba, 1998, pp. 261-262.
[59] Sigüenza, op. cit., p. 633.
[60] Ibid., p. 582.
[61] Ibid., pp. 584-585; 595.
[62] Ibid., p. 633.
[63] Portús Pérez, «Fray Hortensio», cit., pp. 79-80.
[64] H. F. Paravicino y Arteaga, Oraciones evangelicas... en las festividades de Christo Nuestro Señor, y su Santissima Madre, Madrid, Imprenta del Reino, 1640, f. 161v.
[65] Herrero García, Contribución, cit., p. 205.
[66] A quien todavía defendería en 1628 en la figura de su hijo Jorge Manuel, entonces maestro mayor de la catedral y de las obras del alcázar de Toledo, al sancionar favorablemente sus trazas destinadas a la iglesia del convento toledano de trinitarios calzados. Véase D. Suárez Quevedo, Arquitectura barroca en Toledo: siglo XVII, Tesis Doctoral, vol. 1, Madrid, Universidad Complutense, 1988, p. 241.
[67] Caamaño Martínez, «Paravicino», cit., pp. 148-150.
[68] F. Cerdan, «Elementos para la biografía de Fray Hortensio Félix Paravicino y Arteaga», Criticón 4 (1978), p. 47.
[69] D. de Guzmán y Haro, Consideraciones sobre los Evangelios de la Quaresma, Toledo, María Ortiz y Saravia, 1625, p. 160.
[70] Cit. por M. Socrate, «Borrón e pittura ‘di macchia’ nella cultura letteraria del Siglo de Oro», en Studi di Letteratura spagnola, Roma, Societá Filologica Romana, 1966, pp. 3 y 8. Sobre esta visión admirativa de Lope acerca de la técnica tizianesca, véase F. A. de Armas, «Lope de Vega and Titian», Comparative Literature 30 (1978), pp. 338-352. Compleméntese asimismo con Portús Pérez, Pintura y pensamiento, cit., pp. 142-143.
[71] T. de Molina, El vergonzoso en palacio, en Cigarrales de Toledo, ed. P. Palomo e I. Prieto, Madrid, Turner, 1994, p. 231. Véase igualmente el comentario de J. Bravo Vega, «Los “dramas bíblicos” de Tirso y algunas de sus implicaciones ideológicas», Cuadernos de Investigación Filológica 26 (2000), p. 233.
[72] P. de Espinosa, Obra en prosa, ed. F. López Estrada, Málaga, Diputación Provincial de Málaga, 1991, p. 265.
[73] O más probablemente copias u originales de segunda, como demuestra M. Morán Turina, «Pinturas italianas y flamencas en la Andalucía barroca», en La Imagen Reflejada: Andalucía, Espejo de Europa, cat. exp., Cádiz, Junta de Andalucía, 2007, pp. 42-57.
[74] Espinosa, op. cit., pp. 243-244.
[75] Sigüenza, op. cit., pp. 599-600. Sobre la relación de Zuccaro con Felipe II, véase R. Mulcahy, «Federico Zúccaro y Felipe II: los altares de las reliquias para la Basílica de San Lorenzo de El Escorial», Reales Sitios 94 (1987), pp. 21-32.
[76] V. Carducho, Diálogos de la Pintura, ed. F. Calvo Serraller, Madrid, Turner, 1979, pp. 261-263.
[77] Ibid., pp. 93-94.
[78] Véase M. Cacho Casal, «‘La memoria en el pincel, la fama en la pluma’: fuentes literarias en el Libro de retratos de Francisco Pacheco», Bulletin Hispanique 109, 1 (2007), pp. 47-65.
[79] Transcrita en J. M. Pita Andrade (dir.), Corpus Velazqueño. Documentos y textos, vol. 1, Madrid, MECD, 2000, pp. 79-83 [esp. p. 81], y comentada por M. A. Candelas Colodrón, «La silva “El pincel” de Quevedo: la teoría pictórica y la alabanza de pintores al servicio del dogma contrarreformista», Bulletin Hispanique 98, 1 (1996), pp. 85-95.
[80] B. Garzelli, «“A la ballena y a Jonás, muy mal pintados”: Quevedo coleccionista y crítico de arte», La Perinola 11 (2007), pp. 85-95.
[81] Véase L. López Grigera (ed.), Anotaciones de Quevedo a la Retórica de Aristóteles, Salamanca, Compañía de Ediciones & SEHL, 1998.
[82] Se sabe que Quevedo poseía el De veri precetti della pittura de Giovanni Battista Armenini (1587), como atestigua un ejemplar autografiado por él que aún se conserva. Cfr. I. Pérez Cuenca, «Las lecturas de Quevedo a la luz de algunos impresos de su biblioteca», La Perinola 7 (2003), pp. 299-302.
[83] B. Garzelli, «Il ritratto nel ritratto: metapitture burlesche nella galleria di Quevedo», Rivista di Filologia e Letterature Ispaniche 6 (2003), pp. 275-276.
[84] J. M. Maestre Maestre, «En torno a la influencia retórica de A. García Matamoros en B. Arias Montano», en I Jornadas del Humanismo Extremeño, Trujillo, Real Academia de Extremadura, 1996, pp. 63-75.
[85] Carta de 16 de enero de 1570, cit. por S. Hänsel, Benito Arias Montano (1527-1598): humanismo y arte en España, Huelva, Universidad de Huelva, 1999, p. 29, n. 36.
[86] Cervelló Grande (ed.), op. cit., p. 174.
[87] Pacheco, Arte, cit., p. 555.
[88] Ibid., pp. 419-420.
[89] Ibid., pp. 416-417.
[90] Ibid., p. 413.
[91] Ibid., p. 417.
[92] A. García Berrio, «Historia de un abuso interpretativo “Ut pictura poesis”», en Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach (con motivo de sus XXV años de docencia en la Universidad de Oviedo), vol. 1, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1976, esp. pp. 293-297.
[93] C. Corbacho Cortés, Literatura y arte: el tópico “Ut pictura poesis”, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1998, pp. 59-95.
[94] Aristóteles, Pol. VIII, 3, 1337b-1338b. Cit. Política, ed. E. García Fernández y P. López Barja de Quiroga, Madrid, Istmo, 2005, pp. 399-402. Véase también Plinio el Viejo, Nat. Hist. XXXV, 77, cit., p. 97. Sobre la enseñanza del dibujo en los programas de la educación liberal griega, véase H. I. Marrou, Historia de la educación en la Antigüedad, Madrid, Akal, 1985, pp. 178-179.
[95] Marciano Capella, De nuptiis Phil. et Merc. V, 425-436. Cit. Le nozze di Filologia e Mercurio, ed. I. Ramelli, Milán, Bompiani, 2001, pp. 284-291.
[96] Pausanias, Perieg. I, 43, 6. Cit. Descripción de Grecia, ed. M. C. Herrero Ingelmo, vol. 1, Madrid, Gredos, 1994, p. 200.
[97] Ibid., V, 11, 8, op. cit., vol. 2, p. 237.
[98] H. F. North, «Emblems of Eloquence», Proceedings of the American Philosophical Society 137, 3 (1993), pp. 406-430.
[99] A. Madruga Real, «Fernando Gallego y la decoración de la Universidad de Salamanca», en F. Checa y B. J. García García (eds.), El arte en la Corte de los Reyes Católicos. Rutas artísticas a principios de la Edad Moderna, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2005, pp. 145-163.
[100] A. de la Torre, Vision delectable de la philosophia [et] artes liberales, metaphisica, y philosophia moral, Sevilla, Jacobo y Juan Cromberger, 1526, ff. 8v-10v. Véase asimismo Menéndez y Pelayo, op. cit., vol. 2, pp. 931-935.
[101] M. D. Garrard, «The Liberal Arts and Michelangelo’s First Project for the Tomb of Julius II (with a Coda on Raphael’s “School of Athens”», Viator 15 (1984), pp. 335-404.
[102] F. Checa Cremades, «La biblioteca de El Escorial: tesoro bibliográfico y conmemoración dinástica de la Casa de Austria», Reales Sitios 28, 108 (1991), pp. 17-28.
[103] Sigüenza, op. cit., pp. 612-614.
[104] Pacheco, Arte, op. cit., p. 538.
[105] P. Mexía, Historia Imperial y Cesarea, en la qval en svmma se contienen las vidas y hechos de todos los Cesares Emperadores de Roma, desde Iulio Cesar hasta el Emperador Carlos Quinto, Amberes, Viuda de Martín Nucio, 1561, pp. 53 y 79.
[106] G. B. Armenini, De los verdaderos preceptos de la pintura, ed. M. C. Bernárdez Sanchís, Madrid, Visor, 1999, pp. 217-219.

