Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de Oro
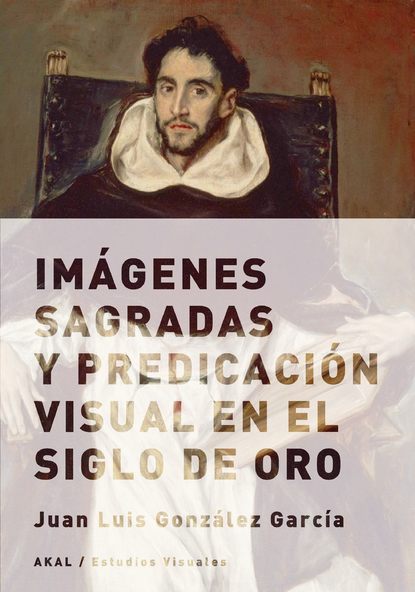
- -
- 100%
- +
[107] P. O. Kristeller, «The Modern System of the Arts», en Renaissance Thought II. Papers on Humanism and the Arts, Nueva York, Harper & Row, 1965, p. 173. Por este orden las recogió, entre los años 627 y 630, san Isidoro de Sevilla, Etym. I, ii, 1-2. Cit. Etimologías, ed. L. Cortés y Góngora y S. Montero Díaz, Madrid, BAC, 1951, p. 6.
[108] Horacio, Ars poet. 9-10, op. cit., p. 181.
[109] Luciano, Pro imag. 18. Cit. En pro de los retratos, en Obras, vol. 3, ed. J. Zaragoza Botella, Madrid, Gredos, 1990, p. 169.
[110] Véase Filóstrato el Joven, Imagines Proem. 6. Cit. Imágenes - Descripciones, cit., pp. 161-162.
[111] G. Durando, Rationale divinorum officiorum I, 3. Cit. S. Sebastián López, Mensaje del arte medieval (anexo documental), ed. J. Mellado Rodríguez, Córdoba, Escudero, 1978, p. 17, alude en concreto a dejar a la voluntad de los pintores el modo de representar las «diversas historias del Antiguo y Nuevo Testamento». Véase A. Chastel, «Le dictum Horatii quidlibet audendi potestas et les artistes (XIIIe-XVIe siècle)», en Fables, formes, figures, vol. 1, París, Flammarion, 1978, pp. 366-367.
[112] Uno de los primeros (ca. 1360-1374) en hacerse eco de esta formulación para justificar la utilidad de la poesía, estableciendo una analogía con la libertad concedida a los pintores en un paralelo inverso al que después sería habitual entre los teóricos del arte, fue G. Boccaccio, Gen. deo. gent. XIV, 6. Cit. Genealogía de los dioses paganos, ed. M. C. Álvarez y R. M. Iglesias, Madrid, Editora Nacional, 1983, p. 815: «Pero pregunto, si Praxiteles o Fidias, doctísimos en escultura, pudieron esculpir un Priapo impúdico que se lanza de noche contra Iole más que contra Diana, insigne por su honestidad, o si puede pintar Apeles, o nuestro Giotto, más importante que el cual no fue Apeles en su época, a Marte uniéndose a Venus más que a Júpiter promulgando leyes a los dioses desde su trono, ¿diremos que estas artes han de estar condenadas? ¡Sería muy estúpido decirlo!». Si unos deslices esporádicos no eran razón para condenar las artes visuales –cuya misión era incitar a una conducta virtuosa–, sin duda tampoco podían motivar, para Boccaccio, la reprobación de la poesía. Véase en esta línea C. E. Gilbert, «Boccaccio’s Devotion to Artists and Art», en Poets seeing artists’ work. Instances in the Italian Renaissance, Florencia, Olschki, 1991, pp. 54-64.
[113] C. W. Westfall, «Painting and the Liberal Arts: Alberti’s View», en Connell (ed.), op. cit., pp. 130-149.
[114] D. Benati, «Una vita negli autoritratti», en id. y E. Riccòmini (eds.), Annibale Carracci, cat. exp., Milán, Electa, 2006, pp. 72-85.
[115] M. Morán Turina, Estudios sobre Velázquez, Madrid, Akal, 2006, p. 98.
[116] E. Lafuente Ferrari, «Borrascas de la pintura y triunfo de su excelencia. Nuevos datos para la historia del pleito de la ingenuidad del arte de la pintura», Archivo Español de Arte 17 (1944), esp. pp. 77-93.
[117] M. Falomir Faus, «Un dictamen sobre la nobleza y liberalidad de las artes en la Andalucía de principios del siglo XVII», Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 82 (1996), pp. 483-509.
[118] J. Gállego, El pintor, de artesano a artista, Granada, Diputación Provincial de Granada, 1995, esp. pp. 31-32.
[119] V. Carducho, Dialogos de la pintvra, sv defensa, origen, esencia, definición, modos y diferencias, Madrid, Francisco Martínez, 1633, f. 228v.
[120] C. Cennini, El Libro del Arte, ed. F. Brunello y L. Magagnato, Madrid, Akal, 2002, cap. 1, p. 32.
[121] Ibid.
[122] Da Vinci, Tratado, cit., pp. 51-52.
[123] Holanda, op. cit., p. 188.
[124] Véanse, p. e., G. A. Gilio, Dialogo nel quali si ragiona degli errori e degli abusi de’ pittori circa l’storie, en P. Barocchi (ed.), Trattati d’arte del Cinquecento fra Manierismo e Controriforma, vol. 2, Bari, Giuseppe Laterza e Figli, 1961, pp. 15-16; G. Paleotti, Discorso intorno alle imagini sacre e profane, en ibidem, p. 401; y R. Alberti, Trattato della nobiltà della pittura, en Barocchi (ed.), Trattati, cit., vol. 3, p. 206.
[125] W. R. Rearick, The Art of Paolo Veronese 1528-1588, Washington, National Gallery of Art, 1988, p. 104.
[126] E. Martínez Miura, «El impacto de El Bosco en España», Cuadernos Hispanoamericanos 471 (1989), pp. 115-120.
[127] L. Peñalver Alhambra, Los monstruos de El Bosco, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1999, esp. pp. 29-40.
[128] Según Plinio el Viejo, Nat. Hist. XXXV, 112, 114, op. cit., pp. 109-110.
[129] F. de Guevara, Comentarios de la pintura, ed. R. Benet, Barcelona, Selecciones Bibliófilas, 21948, pp. 125-129.
[130] Vitruvio, De arch. VII, v. Cit. De architectvra, dividido en diez libros, trad. de M. de Urrea, Alcalá de Henares, Juan Gracián, 1582, ff. 96v-97v.
[131] Guevara, op. cit., pp. 154-162.
[132] Ibid., pp. 100-101. En apoyo de esta lectura, véase el significado de Matachín en S. de Covarrubias Orozco, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, ed. F. C. R. Maldonado y M. Camarero, Madrid, Castalia, 21995, p. 741. Del uso español de esta voz podemos también citar el manuscrito autógrafo de la inédita España defendida (1609), obra de Quevedo, quien al referir algunas tradiciones españolas dice: «En las fiestas ai antiquísimas costumbres, como las danzas i matachines i jigantes, i prinçipalmente la que oi llamamos tarasca». Cfr. V. Roncero López, «Aproximaciones al estudio y edición de la España defendida», La Perinola 1 (1997), p. 219.
[133] Covarrubias Orozco, op. cit., p. 608.
[134] A. M. Salazar, «El Bosco y Ambrosio de Morales», Archivo Español de Arte 28, 110 (1955), pp. 117-138.
[135] A. de Morales (ed.), Las obas (sic) del maestro Fernan Perez de Oliva... Con otras cosas que van añadidas, como se dara razon luego al principio, Córdoba, Gabriel Ramos Bejarano, 1586, f. 281.
[136] I. Mateo Gómez, «Felipe II coleccionista de El Bosco: pervivencias literarias medievales a lo largo del siglo XVI, “prudencia y decoro”», en El arte en las Cortes de Carlos V y Felipe II, Madrid, CSIC, 1999, pp. 335-345.
[137] P. Silva Maroto, «En torno a las obras del Bosco que poseyó Felipe II», en Felipe II y las Artes. Actas del Congreso Internacional, 9-12 de diciembre de 1998, Madrid, Universidad Complutense, 2000, p. 535.
[138] Sigüenza, op. cit., p. 677.
[139] Ibid., p. 671. La expresión la aplicó por vez primera Antonio Pérez a Tiziano. Cfr. X. de Salas, «Un lugar común de la crítica artística», Archivo Español de Arte 16, 60 (1943), p. 420, n. 3.
[140] Sigüenza, op. cit., p. 655.
[141] Ibid., pp. 589-591. Repite la fórmula en ibid., p. 605.
[142] Plinio el Viejo, Nat. Hist. XXXV, 98, op. cit., p. 104.
[143] F. Checa Cremades, «Un príncipe del Renacimiento. El valor de las imágenes en la Corte de Felipe II», en id. (dir.), Felipe II. Un monarca y su época: un Príncipe del Renacimiento, cat. exp., Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998, pp. 46-48.
[144] Pacheco, Arte, cit., p. 521. Sobre Butrón y Pacheco en relación con El Bosco, véase X. de Salas, El Bosco en la literatura española, Barcelona, Imprenta Sabater, 1943, pp. 21-22; 27-29.
[145] G. P. Lomazzo, Trattato dell’arte de la pittura, Milán, Paolo Gottardo Pontio, 1584, p. 28.
[146] Pacheco, Arte, cit., p. 80, n. 16.
[147] Cervelló Grande (ed.), op. cit., p. 174.
[148] Falomir Faus, «Un dictamen», cit., p. 498.
[149] J. A. de Butrón, Discvrsos apologeticos en que se defiende la ingenuidad del arte de la Pintura. Qve es liberal y noble de todos derechos, Madrid, Luis Sánchez, 1626, f. 89.
[150] Carducho, Dialogos, cit., f. 224v. Citamos aquí por la ed. original, pues F. Calvo Serraller no incluye el parecer de Rodríguez de León en su versión del tratado de Carducho ni en Teoría de la pintura en el Siglo de Oro, Madrid, Cátedra, 21991.
[151] J. Huarte de San Juan, Examen de ingenios para las ciencias, ed. G. Serés, Madrid, Cátedra, 1989, pp. 395-396.
[152] Erasmo de Rotterdam, Epitome chiliadvm adagiorvm, Amberes, Michael Hillenius Hoochstratanus, 1528, p. 187.
[153] K. L. Selig, «Sulla fortuna spagnola degli “Adagia” di Erasmo», Convivium 25 (1957), pp. 88-91.
[154] Manero Sorolla, «El precepto horaciano», cit., pp. 181-182.
[155] Gilio, op. cit., pp. 3 y 110.
[156] A. Egido, «La página y el lienzo: sobre las relaciones entre poesía y pintura», en Fronteras de la poesía en el Barroco, Barcelona, Crítica, 1990, p. 169.
[157] L. de Vega, Laurel de Apolo, ed. A. Carreño, Madrid, Cátedra, 2007, p. 119.
[158] I. Marful, «Platón: poética y paideia», Epos. Revista de Filología UNED 9 (1993), esp. p. 595.
[159] Platón, Rep. X, 605a-c, cit., pp. 479-480. Véase F. Castro, «Meditación sobre el siglo de Laocoonte», en N. Balestrini et. al., Ut pictura poesis. «Com la pintura, així és la poesia», Barcelona, Fundació Caixa de Pensions, 1988, pp. 56-57.
[160] Aristóteles, De poet. 1447a19-1447b8. Cit. Poética, ed. V. García Yebra, Madrid, Gredos, 1988, pp. 127-128.
[161] Ibid., 1450b1-3, cit., pp. 149-150.
[162] Véase K. Borinski, Die Antike in Poetik und Kunsttheorie von Ausgang des klassischen Altertums bis auf Goethe und Wilhelm von Humboldt, vol. 1, Leipzig, Dieterich, 1914, pp. 183-184, una obra tan rica en ideas como desordenada.
[163] Cicerón, Tusc. Disp. V, xxxix, 114. Cit. Disputas Tusculanas. Libros III-IV, ed. J. Pimentel Álvarez, vol. 2, México, UNAM, 1979, pp. 127-128. También dentro de la Vida de Homero pseudo-plutarquea consta como «maestro de pintura»: «Efectivamente, uno de los sabios dijo que la poesía es pintura que habla y la pintura poesía silenciosa. ¿Quién antes o quién más que Homero por medio del aspecto imaginativo de su pensamiento mostró o adornó con la eufonía de sus versos a dioses, hombres, lugares, acciones varias? Plasmó con el material lingüístico también toda clase de animales, especialmente los más fuertes, leones, jabalíes, panteras, cuyas formas y cualidades respectivas mostró describiéndolas y comparándolas con hechos humanos. Se atrevió incluso a dar a los dioses formas humanas. Y Hefesto –el que fabricó el escudo para Aquiles y cinceló en oro tierra, cielo, mar, y además la magnitud del sol, la belleza de la luna, multitud de astros que coronan el Todo, ciudades que gozan de diversos caracteres y avatares, y animales que se mueven y emiten sonidos– ¿qué artesano en arte semejante le supera? [...] Muchos otros pasajes están expuestos en el poeta como un cuadro, los cuales se pueden reconocer por la simple lectura». Cfr. Pseudo-Plutarco, Vit. Hom. 216-217. Cit. Sobre la vida y poesía de Homero, ed. E. A. Ramos Jurado, Madrid, Gredos, 1989, pp. 180-182.
[164] Luciano, Eikones 8, cit., p. 433. Esta tradición justifica la metáfora de Filóstrato el Viejo al contraponer la descripción de una pintura sobre La educación de Aquiles, donde se muestra al joven héroe en figura de muchacho, con el sublime Aquiles «que lucha en el foso, el que con su sola voz pone en fuga a los troyanos, el que mata a diestro y siniestro y tiñe de rojo las aguas del Escamandro, el de los caballos inmortales, el que arrastró a Héctor, el que rugió de dolor sobre el pecho de Patroclo»; «ése –resuelve Filóstrato– ya fue pintado por Homero». Cfr. Filóstrato el Viejo, Imagines II, 2, 1, cit., p. 95.
[165] Estrabón, Geog. VIII, iii, 30. Cit. Geografía. Libros VIII-X, ed. J. J. Torres Esbarranch, Madrid, Gredos, 2001, pp. 86-87.
[166] Homero, Il. I, 528-530: «Dijo, y sobre las oscuras cejas asintió el Cronión; / y las inmortales guedejas del soberano ondearon / desde la inmortal cabeza, y el alto Olimpo sufrió una honda sacudida». Cit. Ilíada, ed. E. Crespo Güemes, Madrid, Gredos, 1991, p. 119. En época de Tiberio, el rétor Valerio Máximo agregó el episodio a sus Hechos y dichos memorables, un repertorio de lugares comunes con anécdotas históricas con destino a las escuelas de declamación. Cfr. Valerio Máximo, Fact. et dict. mem. III, 7, 4. Hechos y dichos memorables, ed. S. López Moreda, M. L. Harto Trujillo y J, Villalba Álvarez, vol. 1, Madrid, Gredos, 2003, pp. 245-246.
[167] Dion Crisóstomo, Or. XII, 25-26; 44-46; 49-85. Cit. «Olímpico» o «Sobre el primer concepto de Dios», en Discursos. XII-XXXV, ed. G. del Cerro Calderón, Madrid, Gredos, 1989, pp. 21-22; 30-47.
[168] S. Ferri, «Il discorso di Fidia in Dione Crisostomo. Saggio su alcuni concetti artistici del V secolo», Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia Serie II, vol. 5 (1936), pp. 237-266.
[169] Alberti, De pict. III, 54, cit., p. 115.
[170] E. Barelli, «The “Sister Arts” in Alberti’s “Della Pittura”», British Journal of Aesthetics 19 (1979), pp. 251-262. En tono más general, véase A. García Berrio y T. Hernández Fernández, Ut poesis pictura. Poética del arte visual, Madrid, Tecnos, 1988, pp. 11-16.
[171] Cfr. Salinas, op. cit., p. 76.
[172] Guevara, op. cit., p. 349.
[173] Ibid., p. 227. La cursiva es nuestra.
[174] Ibid., pp. 105-107.
[175] Cicerón, De inv. II, i, 1-3, cit., pp. 197-198.
[176] Cervelló Grande (ed.), op. cit., pp. 173-174.
[177] «Primo pintor delle memorie antiche», en concreto. Cfr. F. Petrarca, Triump. Fam. III, 15. Cit. Triunfos, ed. J. Cortines y M. Carrera, Madrid, Editora Nacional, 1983, pp. 160-161. La cita de Petrarca, asimismo recogida por Varchi o Giovanni Bonifacio, de nuevo en Roskill, op. cit., pp. 100-101. Dolce, de hecho, seguramente sea la fuente de Gutiérrez de los Ríos, ya que poseía una ejemplar del Diálogo del veneciano en su biblioteca. Véase M. T. Cruz Yábar, «Gaspar Gutiérrez de los Ríos, teórico de la estimación de las artes. II. Formación y obra», Academia 84 (1997), p. 390. Compárese también con R. Soler i Fabregat, El libro de arte en España durante la edad moderna, Gijón, Trea, 2000, p. 179.
[178] Cervelló Grande (ed.), op. cit., p. 174.
[179] Pacheco, Arte, cit., p. 734, probablemente a partir de Dolce.
[180] Alberti, De pict. III, 54, cit., p. 115.
[181] J. M. Rozas y A. Quilis, «El lopismo de Jiménez Patón. Góngora y Lope en la Elocuencia española en Arte», Revista de Literatura 21 (1962), pp. 35-54.
[182] Jiménez Patón, op. cit., p. 157.
[183] Carducho, Diálogos, cit., p. 213.
[184] Ibid., p. 208.
[185] J. Babelon, «Pintura y Poesía en el Siglo de Oro», Clavileño. Revista de la Asociación Internacional de Hispanismo 1, 2 (1950), pp. 16-17.
[186] G. de la Vega, Obras... con anotaciones de Fernando de Herrera, Sevilla, Alonso de la Barrera, 1580, p. 11. Véase O. Macrí, «Poesía e pittura in Fernando de Herrera», Paragone 4, 41 (1953), esp. pp. 3-6.
[187] Pacheco, Arte, cit., p. 347.
[188] F. de Herrera, Obra poética, ed. J. M. Blecua, vol. 2, Madrid, Real Academia Española, 1975, pp. 81-82. El tópico se encuentra también en algunos sermones coetáneos. Cfr. S. Bauzá, Sermon qve predico... en las fiestas que se celebraron en el Colegio de la Compañia de Iesvs de dicha Ciudad, a 1. 2. y 3. de Mayo del Año 1610, por la Beatificacion del Glorioso Padre Ignacio de Loyola, Fundador de la mesma Compañia, Mallorca, Gabriel Guasp, 1610, p. 10: «pinto Homero à Dios con vna cadena de oro que le salía de la mano, y yua enlazando, y eslauonando a todas las critaturas, boluia el otro cabo à la misma mano, para significar, que todo sale como criado de Dios, y buelue a Dios, como de Esclauo à Señor».
[189] J. de Jáuregui, Diálogo entre la Naturaleza y las dos Artes, Pintura y Escultura, de cuya preminencia se disputa y juzga. Dedicado a los práticos y teóricos en estas artes, en Calvo Serraller, Teoría, cit., p. 154.
[190] De Francisco de Rioja, Juan de Arguijo y Manuel Sarmiento de Mendoza, canónigo de la catedral de Sevilla. Véase M. Cobos Rincón, Francisco de Calatayud y Sandoval: vida y obra, Sevilla, 1988, p. 141.
[191] Una comparación de Píndaro con Miguel Ángel, también en el entorno sevillano, en P. de Céspedes, «Discurso de la Comparación de la Antigua y Moderna Pintura y Escultura», en Rubio Lapaz y Moreno Cuadro (eds.), op. cit., p. 253.
[192] M. Herrero García, «Jáuregui como dibujante», Arte Español. Revista de la Sociedad Española de Amigos del Arte 13, 3 (1941), pp. 7-12.
[193] M. Cardenal Iracheta, «El “Panegírico por la poesía” de Fernando Luis de Vera y Mendoza», Revista de la Biblioteca Nacional 2 (1941), pp. 265-301. La mención coincide con un soneto de las Rimas que vieron la luz el mismo año de 1627 junto con la Corona trágica de Lope de Vega. Véase Herrero García, «Jáuregui», cit., p. 10.
[194] Carducho, Diálogos, cit., p. 209.
[195] Ibid., p. 210.
[196] Véase E. J. Gates, «Gongora’s Polifemo and Soledades in relation to Baroque art», The University of Texas Studies in Literature and Languages 1, 1 (1960), pp. 61-67.
[197] Apud M. Blanco, «Góngora et la peinture», Locvs Amœnvs 7 (2004), p. 207.
[198] Véase S. A. Vosters, «Lope de Vega, Rubens y Marino», Goya. Revista de Arte 180 (1984), pp. 321-325; A. García Berrio, «Poética literaria y creación artística en el Siglo de Oro», en J. Portús Pérez (ed.), El Siglo de Oro de la pintura española, Madrid, Mondadori, 1991, p. 312.
[199] Plinio el Viejo, Nat. Hist. XXXV, 19-20, op. cit., p. 80.
[200] M. Falomir Faus, Arte en Valencia, 1472-1522, Valencia, Consell Valencià de Cultura, 1996, pp. 332-333.
[201] M. N. Taggard, «Cecilia and María Sobrino: Spain’s Golden Age Painter-Nuns», Woman’s Art Journal 6, 2 (1985-1986), pp. 15-19.
[202] Véase E. Orozco Díaz, «Poetas pintores y pintores poetas. Apéndice a una nota», en Temas del Barroco. De poesía y pintura, ed. facs., Granada, Universidad de Granada, 1989, pp. 53-67, y Portús Pérez, Pintura y pensamiento, cit., pp. 119-121.
[203] Pacheco, Arte, cit., p. 131. Un lugar complementario, asimismo de raíz aristotélica, lo ofrecen Filóstrato el Viejo («los poetas […] como los pintores contribuyen por igual al conocimiento de los hechos y apariencia de los héroes»; cfr. Filóstrato el Viejo, Imagines I, 1, op. cit., p. 33) y Filóstrato el Joven (en el Proemio a sus Imágenes: «del mismo modo actúa la pintura, indicando con sus trazos lo que los poetas expresan con palabras»; Filóstrato el Joven, Imagines, Proem., op. cit., p. 162).
[204] C. Davies, «Ut Pictura Poesis», Modern Language Review 30 (1935), pp. 159-169.
[205] A. F. Kinney, «Poema rhetoricum et rhetor poeticus: The Forming of a Continental Humanist Poetics», en Continental Humanist Poetics. Studies in Erasmus, Castiglione, Marguerite de Navarre, Rabelais, and Cervantes, Amherst, University of Massachusetts Press, 1989, pp. 29-31.
[206] J. H. Hagstrum, The Sister Arts. The Tradition of Literary Pictorialism and English Poetry from Dryden to Gray, Chicago, University of Chicago Press, 1958, pp. 11-12.
[207] Platón, Gorg. 452e-458b. Cit. Gorgias, ed. R. Serrano Cantarín y M. Díaz de Cerio Díez, Madrid, CSIC, 2000, pp. 23-39.
[208] C. Rocco, «Liberating discourse: the politics of truth in Plato’s Gorgias», Interpretation 23 (1995-1996), pp. 361-385.
[209] Platón, Phæd. 244a-245c, cit., pp. 336-339. Véase E. Asmis, «Psychagogia in Plato’s Phaedrus», Illinois Classical Studies 11 (1986), pp. 153-172.
[210] E. E. Ryan, «Plato’s Gorgias and Phaedrus and Aristotle’s Theory of Rhetoric: A Speculative Account», Athenaeum 57 (1979), pp. 452-461.
[211] Aristóteles, Rhet. 1405a-1407a; 1411a-1413b, op. cit., pp. 490-504; 534-548.
[212] Id., De poet. 1456a34-1456b19 (cfr. Rhet.1356a1-19 y 1378a20-29), op. cit., pp. 195-197.
[213] Id., Rhet. 1404a39-1405a6 (cfr. De poet.1456a32-1459a16), junto con Rhet. 1372a1 y 1419b6 (referentes a la parte de De poet. que, dedicada a la comedia, no se ha conservado), op. cit., pp. 273; 485-490; 592-593.
[214] G. Morpurgo Tagliabue, «Aristotelismo e Barocco», en Castelli (ed.), op. cit., pp. 128-133.
[215] Cicerón, Pro Archia I, 2. Cit. Discurso en defensa del poeta Arquías, ed. A. Espigares Pinilla, Madrid, Palas Atenea, 2000, p. 29. Tertuliano, utilizando la metáfora del parentesco de las artes de Cicerón en Pro archia poeta, decía que «No hay arte que no sea la madre o el pariente muy cercano de otra arte». Tertuliano, De idololatria liber. Cit. Opera omnia, en J. P. Migne (ed.), Patrologiae latinae, vol. 1, París, Imprimerie Catholique, 1844, c. 670b.
[216] Cicerón, De orat. III, 6, 27, cit., p. 385.
[217] Ibid. I, 16, 70, cit., p. 117.
[218] Véase complementariamente id., Orator 202, cit., p. 136.
[219] Ibid. 67, cit., p. 63. El enthusiasmos de poetas y rétores era lo que mejor podía servir a sus fines patéticos y excitantes, según el Pseudo-Longino. Cfr. Pseudo-Longino, De sub. XV, 2,cit., p. 174.
[220] Cicerón, De orat. III, 44, 174, cit., p. 459.
[221] Ibid. I, 28, 128, cit., p. 136. A modo de matización resulta significativo traer dos valoraciones debidas a poetas que, si bien parten de la fuente ciceroniana, al mismo tiempo la complementan. Horacio advertía en la poesía una capacidad conmovedora idéntica a la de la retórica, que podía provocar los sentimientos necesarios para las distintas situaciones, fueran trágicas o cómicas: «No basta que sean hermosos los poemas: sean placenteros / y arrebaten el alma del oyente adonde quieran» (Horacio, Ars poet. 99-100, cit., p. 192). Y Ovidio, en una de sus Pónticas, remitida desde su exilio en Tomis a su amigo Casio Salano, maestro de oratoria de Germánico, le recordaba que, aunque sus obras eran distintas, ambas surgían de la misma fuente, ya que tanto uno como el otro profesaban las artes liberales. El tirso y el laurel, símbolos de la inspiración poética, le eran ajenos a Salano, pero el entusiasmo arrebataba a los dos por igual. Y terminaba: «así como tu elocuencia confiere energía a mis ritmos, del mismo modo yo doy brillo a tus palabras». Cfr. Ovidio, Ex Ponto II, 5, 65-70. Cit. Pónticas, ed. J. González Vázquez, Madrid, Gredos, 1992, pp. 426-429.
[222] A partir de un fragmento de Teofrasto de Éreso, Quintiliano infería que el mayor beneficio para el orador lo proporcionaba la lectura de los poetas, en quienes podía encontrar ejemplos útiles: «Porque de éstos se saca el aliento del espíritu en expresar la realidad y la sublimidad en las palabras, toda suerte de emociones en los sentimientos y la dignidad en la presentación de las personas, y sobre todo las fuerzas de la mente, a fuer de machacadas por la diaria actividad forense, se refrescan extraordinariamente con el encanto de tales obras poéticas. [...] Debemos, sin embargo, tener presente que no en todas las cosas ha de seguir el orador a los poetas, ni en la libertad del uso de palabras ni en la osadía del empleo de figuras». Cfr. Quintiliano, Inst. Orat. X, i, 27-28, op. cit., vol. 4, pp. 21-23.
[223] Ibid. III, iv, vol. 1, pp. 333-337.
[224] Ibid. IX, i, 29, vol. 4, p. 23.
[225] Así, en Homero «encontramos ya a Fénix, un maestro tanto para las hazañas como también para la oratoria, a muchos oradores, y en sus tres grandes caudillos (Agamenón, Aquiles, Ulises) todo género de discurso [es decir, tipos de cada uno de los tres estilos] y hasta desafíos de elocuencia celebrados entre los jóvenes; más aún, en el cincelado relieve del Escudo de Aquiles hay también pleitos y abogados». Ibid. II, xvii, 8, vol. 1, p. 281.
[226] Ibid. X, i, 49, vol. 4, p. 31.
[227] Macrobio, Saturn. V, i, 1. Cit. The Saturnalia, ed. P. V. Davies, Nueva York-Londres, Columbia University Press, 1969, p. 282 [ed. cast.: Saturnales, ed. Juan Francisco Mesa Sanz, Madrid, Akal, 2009].
[228] D. L. Clark, Rhetoric and Poetic in the Renaissance, Nueva York, Columbia University Press, 1922, p. 42.
[229] Curtius, op. cit., vol. 1, pp. 226-231.
[230] C. L. Clark, «Aristotle and Averroes: The Influences of Aristotle’s Arabic Commentator upon Western European and Arabic Rhetoric», Review of Communication 7, 4 (2007), pp. 369-387.
[231] Averroes, Middle Commentary on Aristotle’s Poetics, ed. C. E. Butterworth, Princeton, Princeton University Press, 1986, p. 14. Para una traducción de esta paráfrasis de Averroes sobre la Poética de Aristóteles, cfr. Averroes, Antología, ed. M. Cruz Hernández, Sevilla, Fundación El Monte, 1998, pp. 123-134. La primera edición (en latín) del comentario averroísta es de 1481.

