Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de Oro
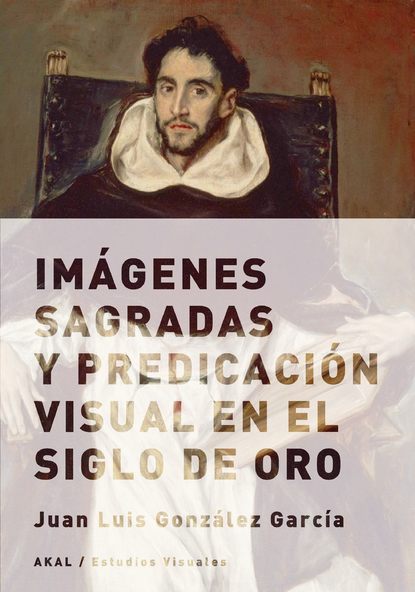
- -
- 100%
- +
[232] L. Alburquerque García, «La poética extravagante en textos españoles del siglo XVI», Epos. Revista de Filología U.N.E.D. 9 (1993), pp. 277-291.
[233] A. Kibedi Varga, Rhétorique et littérature. Études de structures classiques, París, Didier, 1970, pp. 9, 25.
[234] Véase para ello García Dini (ed.), op. cit., pp. 30-68.
[235] A. Buck, «Gli Studi sulla Poetica e sulla Retorica di Dante e del suo tempo», Cultura e Scuola 4 (1965), pp. 143-166.
[236] Boccaccio, Gen. deo. gent. XIV, 12, cit., pp. 831-833.
[237] Tateo, op. cit., pp. 221-229.
[238] K. Vossler, Poetische Theorien in der italienischen Frührenaissance, Berlín, E. Felber, 1900, p. 88.
[239] D. A. LaRusso, «La retórica en el Renacimiento italiano», en Murphy (ed.), La elocuencia en el Renacimiento, cit., pp. 53-73.
[240] Di Camillo, op. cit., pp. 49-66.
[241] Su prólogo fue publicado por Menéndez y Pelayo, op. cit., vol. 2, pp. 915-920. Para una edición moderna, véase A. de Cartagena, La Rhetórica de M. Tullio Cicerón, ed. R. Mascagna, Nápoles, Liguori, 1969. Recuérdese la deuda de la teoría epistolar con respecto al De inventione (entonces conocido como Rhetorica vetus) y la Rhetorica ad Herennium (o Rhetorica nova). Véase J. J. Murphy, «Ars dictaminis: The Art of Letter Writing», en Rhetoric in the Middle Ages: A History of Rhetorical Theory from St. Augustine to the Renaissance, Berkeley, University of California Press, 1974, pp. 224-225.
[242] E. de Villena, Traducción y glosas de la «Eneida», libros I-III, Madrid, Biblioteca Castro, 1994, esp. pp. XV-XVII, e id., Traducción y glosas de la «Eneida», libros IV-XII. Traducción de la «Divina Commedia», Madrid, Biblioteca Castro, 2000, p. X, ambas eds. de P. M. Cátedra García.
[243] También publicado por Menéndez y Pelayo, op cit., vol. 2, pp. 921-930.
[244] Como la adopción del nombre mismo de «carta», recuerdo de la «epístola» horaciana a los pisones. Véase M. Garci-Gómez, «Otras huellas de Horacio en el marqués de Santillana», Bulletin of Spanish Studies 50, 2 (1973), p. 130.
[245] Id., «Paráfrasis de Cicerón en la definición de poesía de Santillana», Hispania 56 (1973), p. 207.
[246] A. Medina Bermúdez, «El diálogo De Vita Beata, de Juan de Lucena: un rompecabezas histórico (II)», Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica 16 (1998), pp. 148-150.
[247] Esta obrita de Juan del Encina está reproducida en Menéndez y Pelayo, op. cit., vol. 2, pp. 937-950.
[248] B. Vickers, «Rhetoric and Poetics», en Cambridge History of Renaissance Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 715-745.
[249] Argan, op. cit., p. 10.
[250] Véase F. Checa Cremades y M. Morán Turina, «Retórica, teatralidad y los problemas del realismo y clasicismo barrocos», en El barroco, Madrid, Istmo, 2001, 28-37.
[251] Lichtenstein, «Contre l’Ut pictura poesis», cit.
[252] D. Freedberg, El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta, Madrid, Cátedra, 1992, pp. 19-44.
[253] M. Barasch, The Language of Art. Studies in Interpretation, Nueva York, New York University Press, 1997, pp. 11-12.
[254] F. Vuilleumier Laurens, «Les leçons du Paragone. Les debuts de la théorie du la peinture», en P. Galand-Hallyn y F. Hallyn (dirs.), Poétiques de la Renaissance, Ginebra, Droz, 2001, pp. 596-610.
[255] Da Vinci, Tratado, cit., pp. 61-62.
[256] P. Pino, Dialogo di pittura, en Barocchi (ed.), Trattati, cit., vol. 1, pp. 115-116.
[257] La cita en Roskill, op. cit., pp. 100-101. Véase además M. Pozzi, «L’ ‘ut pictura poesis’ in un dialogo di L. Dolce», Giornale Storico della Letteratura Italiana 144 (1967), p. 237.
[258] Roskill, op. cit., pp. 168-169.
[259] L. Giannone, Pietro Aretino and Spanish Literary Influences in his Works, reimp. facs., Ann Arbor, University of Michigan Press, 1985, p. 5.
[260] Roskill, op. cit., p. 157.
[261] Respectivamente, en Inferno III, 109-111 y V, 4-6, y Purgatorio XII, 67; y en Paradiso I, 43-45 para las tumbas mediceas. Cit. Dante, Obras completas, Madrid, BAC, 1994, pp. 34, 41, 250 y 365.
[262] B. Varchi, Dve lezzioni... nella prima delle qvali si dichiara vn Sonetto d. M. Michelagnolo Buonarroti. Nella seconda si disputa quale sia piu nobile arte la Scultura, o la Pittura, con vna lettera d’esso Michelagnolo, & piu altri Eccellentiss. Pittori, et Scultori, sopra la Quistione sopradetta, Florencia, Lorenzo Torrentino, 1549, pp. 115-117.
[263] Lomazzo, Trattato, cit., pp. 281-284.
[264] Aristóteles, De poet. 1448a, op. cit., pp. 131-134.
[265] F. Calvo Serraller, «El pincel y la palabra: Una hermandad singular en el barroco español», en Portús Pérez, El Siglo de Oro, cit., p. 187.
[266] Cfr. P. Gaurico, Super arte poetica Horatii, Roma, Valerio & Luigi Dorico, 1541, f. D ii para la mención explícita de que «la poesía debe parecerse a la pintura».
[267] Hermógenes, De dic. gen. II, 389. Cit. Sobre las formas de estilo, ed. C. Ruiz Montero, Madrid, Gredos, 1993, p. 292.
[268] LeCoat, op. cit., pp. 35-39.
[269] Weinberg, op. cit., vol. 1, p. 176.
[270] L. López Grigera, La retórica en la España del Siglo de Oro: teoría y práctica, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1994, p. 74, n. 233.
[271] R. D. F. Pring-Mill, «Escalígero y Herrera: citas y plagios de los Poetices libri septem en las Anotaciones», en J. Sánchez Romeralo y N. Polussen (eds.), Actas del Segundo Congreso Internacional de Hispanistas. 20-25 de agosto de 1965, Nimega, Instituto Español de la Universidad de Nimega, 1967, pp. 489-498.
[272] J. A. Sánchez Marín, «Los Poetices Libri Septem de Julio César Escalígero», en Maestre Maestre, Pascual Barea y Charlo Brea (eds.), op. cit., vol. II.2, p. 850.
[273] P. Barocchi (ed.), Scritti d’arte del Cinquecento, vol. 1, Milán, Riccardo Ricciardi, 1971, pp. 122-123.
[274] G. C. Scaligero, Poetices libri septem, Lyon, Antonium Vincentium, 1561, p. 175. W. G. Howard, «Ut Pictura Poesis», Publications of the Modern Language Association of America 24 (1909), pp. 44, y 43-67 sobre el desarrollo general de esta idea en el Renacimiento.
[275] C. López Rodríguez, «Aristóteles y Escalígero», en E. Sánchez Salor, L. Merino Jerez y S. López Moreda (eds.), La recepción de las artes clásicas en el siglo XVI, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1996, pp. 463-464.
[276] H. F. Plett, «Lugar y función del estilo en la poética renacentista», en Murphy, La elocuencia en el Renacimiento, cit. pp. 423-430.
[277] L. Merino Jerez, «Aproximación al De auctoribus interpretandis y a las In artem poeticam Horatii annotationes del Brocense», en Maestre Maestre y Pascual Barea (coords.), op. cit., vol. I.2, esp. pp. 629-630.
[278] C. de Miguel Mora, «La estética horaciana en la Poética de Baltasar de Céspedes», en Sánchez Salor, Merino Jerez y López Moreda (eds.), op. cit., pp. 485-489.
[279] M. Molina Sánchez, «Poéticas latinas españolas de los siglos XVI y XVII: una aproximación a su estudio», en Sánchez Salor, Merino Jerez y López Moreda (eds.), op. cit., pp. 497-506.
[280] Quintero, op. cit., f. 35.
[281] Paleotti, op. cit., pp. 120; 148-149; 214-216.
[282] N. Heinich, «La peinture, son statut et ses porte-parole: le Trattato della Nobiltà della Pittura de Romano Alberti», Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Age – Temps Modernes 97, 2 (1985), pp. 934-936.
[283] K. Hellwig, La literatura artística española en el siglo XVII, Madrid, Visor, 1999, pp. 253-270.
[284] Paleotti, op. cit., pp. 139-142.
[285] R. Borghini, Il Riposo, Florencia, Giorgio Marescotti, 1584, pp. 25-46.
[286] Alberti, Trattato, cit., p. 201.
[287] J. Portús Pérez, «Entre el divino artista y el retratista alcahuete: El pintor en el teatro», en id. y Morán Turina, op. cit., p. 145, n. 37.
[288] Gállego, El pintor, cit., pp. 118-119.
[289] Ibid., p. 121.
[290] En Butrón, op. cit., ff. 79v-98v, juzga los distintos géneros pictóricos en razón de su valor moral, dentro de su Discurso XIV: el menor corresponde a los autores de «pinturas lascivas» y a los «paisistas», y el mayor a la pintura religiosa y al retrato.
[291] Gállego, El pintor, cit., p. 137.
[292] Ibid., pp. 166-168.
[293] Portús Pérez, «Fray Hortensio», cit., p. 104, recoge este juicio del trinitario: «Bultos, y relieves enteros de barro, leño, bronce, tiene en sus Templos España, que exceden (sea dicho sin envidia, aunque sin ignorancia) a quantas plasmas (sic), piedras y metales solemniza la antigüedad».
[294] M. Fumaroli, «Ut pictura rhetorica divina», en Bonfait (dir.), op. cit., esp. p. 77, asimismo publicado en La scuola del silenzio. Il senso delle immagini nel XVII secolo, Milán, Adelphi, 1995, pp. 291-313, traducción italiana –más completa y correcta que el propio original– de L’École du silence. Le sentiment des images au XVIIe siècle, París, Flammarion, 1994.
[295] Carducho, Diálogos, cit., p. 309.
[296] Ibid., p. 202.
[297] Ibid., p. 314.
[298] Ibid., pp. 34-35.
[299] Pacheco, Arte, cit., p. 239.
[300] Ibid., p. 240.
[301] J. Rodríguez Pequeño, «De la retórica a la poética en los estudios literarios en los Siglos de Oro», Edad de Oro 19 (2000), pp. 257-258.
2
TEORÍA DE LA PINTURA Y RETÓRICA: CORRELACIONES
[Las] formas se diferencian muchísimo entre sí; y no solamente según su aspecto, como una estatua de otra estatua, un cuadro de otro cuadro y un discurso procesal de otro discurso, sino también por su género mismo, como las estatuas etruscas de las griegas, como un maestro del lenguaje asiano se distingue de un ático.
Quintiliano[1]
Elementa. Los tratados italianos, intermediarios entre la oratoria clásica y la teoría española de la pintura
La redacción de tratados de historia y crítica artística en el Renacimiento comenzó siendo un empeño intelectual que fue estimulado, al igual que otras actividades humanísticas, por un renovado interés por la lengua y la literatura latinas. Fue parte, en definitiva, de la recuperación generalizada de la Antigüedad que caracterizó a los siglos XV y XVI. En esta revitalización de los precedentes antiguos los estudiosos se sirvieron de la autoridad de los usos y modelos clásicos. En Cicerón y Quintiliano –por señalar sólo a los dos más importantes autores latinos de oratoria– menudeaban las referencias y los paralelos con las artes visuales, por lo general como ilustración y ejemplo de vidas y obras de rétores ilustres, que fueron leídos con gran atención como complemento a Vitruvio y a Plinio, y que debieron reforzar la tendencia de los lectores renacentistas a imaginar las pinturas perdidas del mundo grecorromano dentro del marco de la preceptiva sobre oratoria.
El vocabulario retórico dio a los escritos teórico-artísticos credibilidad y coherencia, amén de claridad y control sobre la sintaxis. Todo abundaba en la dignidad y ennoblecimiento de la pintura, que asumía así la categoría y el valor discursivo de la palabra. Al mismo tiempo, el léxico artístico sufrió los mismos problemas que el retórico, es decir, acusó una cierta dureza y abstracción[2]. Gran parte de este análisis que el Renacimiento hizo del arte se basaba en la rígida categorización que habían hecho el latín humanístico y su vocabulario de la habilidad creativa: las palabras eran el sistema. Ello también condicionó una preocupación por nociones como estilo, orden, ornamento, decoro o invención, y reforzó la idea de desarrollo progresivo de las artes, según expondremos en el presente capítulo[3].
Las partes rhetorices
De pictura es el tratado fundacional de la teoría artística de la Edad Moderna. Alberti anotó la fecha de su terminación –el viernes 26 de agosto de 1435 a las 20:45– en un ejemplar que poseía del Bruto ciceroniano (conservado en la Biblioteca Marciana de Venecia), sancionando con ello simbólicamente la hermandad artística de la pintura y la retórica. Alberti debió de asimilar también las Instituciones de oratoria antes de abandonar la academia paduana de Gasparino Barzizza –un estudioso de Quintiliano– en 1421 y ya en Florencia con el maestro Ambrogio Traversari. En su condición de orador/humanista, Alberti también escribió para Lorenzo de’ Medici un breve tratado en latín sobre las reglas de la retórica y citó frecuentemente a Cicerón, de quien poseía por lo menos cuatro obras, en Della famiglia. Por estas y otras razones que iremos analizando, tenemos pocas dudas de que Alberti concibió su libro principalmente para intelectuales, más que para pintores en activo, y no digamos para pintores aprendices[4]. Esto se deduce de las frecuentes alusiones clásicas que hace, de la casi total ausencia de menciones de artistas (cita de pasada a Donatello, Ghiberti, Luca della Robbia y Masaccio) o temas contemporáneos –salvo la Navicella de Giotto, que trae en razón de su contenido emotivo– y de la falta de información práctica de interés para un artífice, a pesar de estar evidentemente conformado como un tratado. En contraposición a Cennini, y a pesar de ser él mismo práctico en la pintura, apenas habla de la educación del pintor en el taller, o de las técnicas o materiales pictóricos, salvo quizá unas explicaciones sobre perspectiva tan incompletas como difíciles de interpretar por la falta de diagramas, que ni aparecen en ninguno de los manuscritos conocidos ni se mencionan en el texto; de todos modos, tampoco propone un sistema rígido de normas similar al que impondrán las futuras academias de arte, si bien sus sugerencias serán codificadas y tenidas por argumentos de autoridad en manos de sus sucesores. Así que cuando Alberti decía escribir «como pintor que habla a los pintores»[5], en realidad estaba escribiendo como un humanista que hablaba a otros humanistas.
La única copia del siglo XV que nos ha llegado de la versión italiana del texto albertiano está dedicada a Brunelleschi y fechada en 1436, mientras que el manuscrito latino más temprano –dedicado a Giovan Francesco Gonzaga, mecenas de Alberti y protector de La Giocosa, una influyente escuela de retórica– es de hacia 1438. Hoy tiende a opinarse que el texto en italiano antecedió a la versión latina[6]. En cualquier caso, debió de leerse preferentemente en latín, a juzgar por los diecinueve manuscritos en esta lengua que han sobrevivido de entre los producidos en el Quattrocento –frente a sólo tres en italiano– y por el hecho de que la primera edición (1540) se imprimió en dicho idioma; en el siglo XVI se volvió a traducir al italiano a partir del latín, desechando la versión de 1436.
Hoy está sobradamente demostrado que De pictura es una consecuencia de la aplicación de la oratoria clásica a la teoría del arte. El plan de conjunto, en efecto, se corresponde con la estructura de las Institutiones de Quintiliano, repartidas en una división análoga de elementa, ars y artifex[7], que nos ha servido de modelo orgánico –como hiciera Pacheco con su tratado[8]– para distribuir el presente capítulo. Alberti se preocupa desde el principio por transferir aspectos audazmente tomados de modelos retóricos al campo escogido de la pintura[9], siguiendo un orden natural. Los dos primeros libros del tratado están centrados en cómo representar, mientras que el tercero trata de qué representar en pintura. El primer libro, una preparación ad artem, se dedica a los elementos de la construcción en perspectiva, a la geometría y al estatus intelectual de la pintura como actividad racional de la mente óptica. A las partes de la pintura y la mimesis del natural está enfocado el libro segundo, en el que se recorre la jerarquía pictórica en sentido ascendente: primero, el autor estudia la calidad de los planos que componen la superficie de los miembro; a continuación, la relación entre los miembros dentro del conjunto de cada cuerpo, y, finalmente, la función y la significación de los cuerpos dentro de la narración global (i. e., la historia). En el tercer y último libro, centrado en la educación y el estilo de vida del pintor, se refiere a la buena voluntad que debe caracterizar su comportamiento moral y profesional para lograr la captatio benevolentiae del público.
Alberti dividía la pintura en tres partes: circumscriptio (circunscripción), compositio (composición) y luminum receptio (recepción de luz)[10]. Este orden reflejaba el procedimiento práctico del pintor: primero, el dibujo de los contornos o trazado de las figuras; segundo, la indicación de los planos dentro del contorno –el aspecto más puramente técnico de la composición–; tercero, la representación del color, en la que el pintor ha de tener en cuenta la relación de los colores con la luz, los tonos y los matices. La tríada albertiana reproduce el modelo retórico de inventio, dispositio y elocutio, el cual muestra el desarrollo del discurso a partir de la selección del material a exponer, su organización y su presentación final. La inventio, por una parte, queda incluida parcialmente en la compositio (a la que Alberti aplica los conceptos de orden y decoro) y, por otra, supone el tema casi monográfico del Libro III de De pictura como virtud esencial del pintor, aquella que lo distingue como mente creadora. La dispositio o esquema preliminar de la alocución del orador queda también representada en la compositio, pero participa asimismo de la circumscriptio, que es el medio principal de disponer las figuras en un boceto. La elocutio corresponde a la luminum receptio, la cual origina la versión acabada del cuadro.
En términos generales, Alberti aplicó una actitud ciceroniana a la pintura; de hecho, Cicerón es fuente segura de trece pasajes de su libro, mientras que Quintiliano lo es de al menos diez[11]. Su latín incluso conserva un carácter periódico al estilo ciceroniano, pues está cuidadosamente compuesto de grupos de palabras, frases y cláusulas simétricas y contrapuestas. La terminología de De pictura no sólo evoca entonces la de los tratados de oratoria, sino que está tomada directamente de ellos –aunque no expresamente, bien por tratar de disimular sus fuentes, bien porque éstas eran lo suficientemente conocidas para su público como para no precisarlas– y después pasaría a ser vocabulario común en historia del arte[12]. Así ocurre con la circumscriptio («delineación», en el sentido de «contorno» o «rodeo»)[13], la compositio (que unifica las distintas superficies del objeto visto)[14] o la concinnitas o elegante «armonía orgánica» (simetría de palabras y cláusulas)[15], que para el humanista equivalía al concepto de belleza[16] y que sería rehabilitada como la característica más señalada del periodo –esto es, del ornatus orationis– por los preceptistas españoles de retórica (Vives, El Brocense, García Matamoros, Palmireno o Fox Morcillo)[17].
Entre la conclusión del De pictura y principios del siglo XVI, en Italia se compusieron numerosos tratados que nada influyeron sobre la teoría pictórica española, algunos hoy célebres pero casi ignorados en su tiempo por quedar manuscritos y sin apenas difusión (Lorenzo Ghiberti, Piero della Francesca) o consistir en apuntes biográficos sobre artistas locales (Cristoforo Landino, Ugolino Verino)[18]. No fue tal el caso de Pomponio Gaurico. A semejanza de Alberti, también él se formó como humanista en Padua, donde publicó en 1504 su De sculptura bajo la forma de un diálogo ciceroniano y con el ritmo de los tratados de retórica de la Antigüedad[19]. Y al igual que hiciera Leon Battista, sus modelos literarios no fueron contemporáneos, sino antiguos (Pausanias, Filóstrato, Vitruvio, Plinio), a los que unió el conocimiento adquirido en los talleres de los broncistas locales y lo extraído de los textos de Cicerón, Hermógenes y Quintiliano –de quien tomó, como Alberti, el reparto de su materia en tres secciones (elementa, ars, artifex)–. Al final incluyó la historia de los escultores célebres, pues un arte liberal (como era la estatuaria en bronce) se había de distinguir de las mecánicas por el hecho de poseer una historia que recordase a los grandes hombres que la habían hecho ilustre; Cicerón lo demostró al escribir su Brutus, una historia de la elocuencia romana dedicada a Marco Junio Bruto en 46 a.C.
Son muy numerosos los escritos que, después de Alberti y Gaurico, emplearon criterios retóricos en relación con el arte. Algunos se limitaron a remitir a las fuentes originales; otros insistieron, con más o menos cambios, en lo avanzado por el erudito genovés; y no pocos, en fin, hallaron nuevas analogías para esta concepción cuasi-retórica de la pintura. El esquema que logró mayor fortuna del modelo de Alberti-Gaurico fue la adaptación de la triple división de la oratoria para las partes de la pintura. En Venecia, Paolo Pino repartió la pintura desde el paradigma de Alberti y Gaurico en invenzione, disegno y colorire, coincidiendo con la distribución en tres partes Rhetoricæ[20]. Igual que Pino, Lodovico Dolce la dividió en 1557 casi idénticamente en «inventione, disegno, e colorito»[21]. Para Cicerón y Quintiliano –y también para Dolce– inventio equivalía a la elección de los datos, aunque, según el veneciano, la invención comprendía toda la labor preparatoria del artista: sus lecturas, de las que extraerá el tema; sus conversaciones con personas instruidas que puedan proporcionarle ideas, y el planteamiento general, anterior a su realización en un boceto, de la composición de las figuras según los principios de orden (ordine) y decoro (convenevolezza). La dispositio de los retóricos implicaba un esquema preliminar del discurso que diese una clara indicación de las principales líneas estructurales de su aspecto final y expresara la relación de las partes con el todo, en la misma medida que el disegno, según se describe en el Aretino, se refería al boceto preparatorio donde se plasma la invención del pintor. Finalmente, mientras la elocutio concernía al resultado del discurso en su expresión oral, el colorito de Dolce entrañaba la representación definitiva de la pintura a través del ornamento del color[22].
Además de imbricarse en el stemma de las partes rhetorices iniciado por Alberti, el Dialogo della pittura intitolato l’Aretino fue sobre todo una contundente respuesta a las Vite de Giorgio Vasari (1550). Las Vidas habían adaptado con auténtico virtuosismo y creatividad los preceptos albertianos a un sistema biográfico y crítico sin precedentes que establecía un armazón histórico para la discusión de los logros en el arte moderno, unos logros que pertenecían a los artistas florentinos. Inevitablemente, estos argumentos constituyeron todo un desafío para otros intelectuales italianos, que se dispusieron a parafrasear a Vasari –como él mismo había hecho a partir de Alberti y de la retórica clásica– con un contenido nuevo basado en sus localidades natales. Así pues, el Aretino de Dolce, fundado en buena medida en las opiniones del famoso poeta y satírico –igual que el texto de Francisco de Holanda decía sustentarse en las de Miguel Ángel–, consistió en un intercambio de opiniones «nacionales» entre un profesor de retórica florentino (Giovanni Francesco Fabrini) y un veneciano (Aretino)[23]. El primero reafirmaba los argumentos de Vasari, consideraba a Dante el más grande escritor de los tiempos modernos y a Miguel Ángel el mayor de los artistas de su tiempo. El veneciano respondía posicionando a Petrarca por encima de Dante, y a Rafael y, sobre todo, a Tiziano sobre Miguel Ángel. Aunque con ello Dolce, al igual que Vasari, no hacía sino ajustarse a la retórica del panegírico[24], el primero aplicó con más decisión que el segundo el sistema retórico a la pintura. Al fin y al cabo, Dolce había traducido en 1547 el De oratore ciceroniano y pudo servirse del filtro de las categorías que previamente (en 1535, recordemos) había acomodado a la poética horaciana y que tan bien conocía.
Las teorías del estilo
Uno de los métodos de enseñanza más común entre ciertos rétores griegos implicaba el uso en la elocutio de ejemplos discursivos tomados de los literatos y poetas antiguos[25]. El propio Tulio, en muchos de los exempla de sus obras filosóficas y retóricas (especialmente en De Oratore y Brutus), se mostraba bastante versado en pintura y escultura, al menos en apariencia. Tal frecuencia en el uso de un vocabulario fundamentalmente artístico en el padre de la oratoria romana declaraba, entonces como hoy, una conexión patente entre el poder expresivo de las artes plásticas y la fuerza retórica de la palabra[26].

