Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de Oro
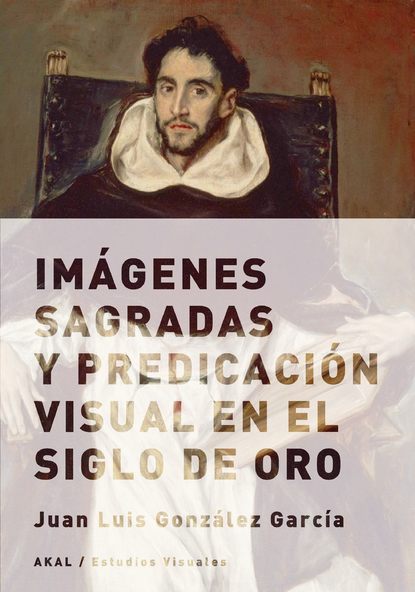
- -
- 100%
- +
Las comparaciones ciceronianas estaban encaminadas a sustentar las dos formas principales de diversidad elocutiva: de temas (res) y de estilos (verba). Respecto a lo primero, en Sobre el orador reclamaba para su rétor ideal una formación completa, de manera que pudiera moverse a sus anchas en la discusión de cualquier tema preparado con anterioridad. Aunque tales conocimientos no quedasen explícitos en el discurso, se evidenciaría si el orador era bisoño o experto en la materia, igual que «no es difícil colegir si quienes se dedican a la escultura saben pintar o no, aun cuando no hagan uso de la pintura»[27] (lo cual implicaba, dicho sea de paso, una defensa indirecta y anticipada del disegno como base de las artes). En cuanto a la diversidad de verba, la variedad de estilos de los distintos artífices no implicaba necesariamente un grado distinto de excelencia o de gloria. Todo estilo individual era digno de alabanza para Cicerón: lo importante era ser el mejor en el estilo personal de uno, igual que ante la naturaleza las sensaciones placenteras se extraían de la diversidad, e incluso de la disparidad[28]:
Y esto que ocurre en el mundo de la naturaleza, puede también trasladarse a las artes: uno es el arte de la escultura, en la que destacaron Mirón, Policleto, Lisipo, todos los cuales fueron diferentes entre sí, pero de tal modo que deseamos que todos sean iguales a sí mismos; uno es el arte y el método de la pintura, y sin embargo muy distintos entre sí Zeuxis, Aglaofonte y Apeles, y ninguno de ellos dan la impresión de que les falta algo en su arte. Y si en estas artes –podría decirse que mudas– esto resulta admirable y con todo cierto, cuánto más admirable en el discurso y la lengua. […] Mirad ahora y fijaos en esos varones cuyas excelencias son objeto de nuestro estudio: Isócrates fue agradable, Lisias sutil […], Esquines de poderosa voz […] ¿Quién de ellos no destaca entre los otros?, ¿y quién no se parece a otro sino a sí mismo? El Africano fue grave, Lelio suave, Galba áspero y Carbón un tanto rápido y cantarín. ¿Quién de ellos no fue el primero en aquellos tiempos? Con todo, cada cual el primero en su estilo. […] Aquí delante tenéis a […] Sulpicio y Cota. […] ¿Pues hay algo tan diferente como Antonio y yo [Craso] en nuestros discursos?[29]
Ser el primero en el estilo propio era el mejor camino para alcanzar la perfección como orador. El orador perfecto no había existido, pero no debía perderse la esperanza de alcanzar este ideal platónico, puesto que lo grande estaba cerca de lo perfecto y para quienes perseguían el primer puesto era honroso quedar en segundo o tercer lugar[30]. Si, según Platón, hay una idea de la perfecta república y, conforme a Cicerón, ha de aspirarse a la idea del perfecto orador, «también la hay del perfeto cortesano», como con fórmula análoga respondía Baldassarre Castiglione a sus previsibles antagonistas a la hora de describir su Cortesano entre 1508-1528[31]. Esta obra –publicada en Toledo en 1534 según la traducción de Juan Boscán, antes que en ningún otro país europeo–, que se proponía educar la conducta del hombre culto del Renacimiento con los instrumentos de la retórica ciceroniana y su «elocuencia corporal»[32], después magistralmente engrandecidos por Quintiliano en su Institutio oratoria, incluye en sus páginas numerosos paralelos entre el arte de los siglos XV y XVI y la preceptiva oratoria de la Antigüedad. El que transcribimos a continuación es una paráfrasis «actualizada»[33] del párrafo del De oratore comentado más arriba sobre el valor de la maniera individual y diferenciada, propia de cada tiempo y lugar:
También hay de una misma suerte cosas diferentes, que igualmente placen a nuestros ojos tanto que con dificultad se puede juzgar cuáles contenten más. En la pintura son muy señalados Leonardo Vincio, el Mantegna, Rafael, Miguel Ángel, Jorge de Castelfranco [Giorgione], y todos difieren los unos de los otros; mas de tal manera difieren que en ninguno dellos se halla que falte nada, sino que cada uno en su género es perfetísimo.
[...] Los oradores también han siempre tenido entre sí tanta diversidad, que casi cada temporada ha producido y aprobado una suerte de oradores propria y conforme a aquel tiempo, los cuales no solamente de sus antecesores y sucesores, mas aun de sus contemporáneos han sido diferentes, como en los griegos se escribe de Isócrates, Lisias, Eschines y otros muchos, que aunque todos fueron ecelentes, a nadie se parecieron sino a sí mismos. Entre los latinos después, aquel Carbón, Lelio, Scipión Africano, Galba, Sulpicio, Cotta..., Marco Antonio, Craso y tantos otros que sería muy larga cuenta de nombrallos, todos fueron muy singulares; pero tampoco se parecieron los unos con los otros. De manera que quien se parase a pensar todos los oradores que han sido, cuantos oradores tantas formas de hablar hallaría[34].
En la España de los siglos XV y XVI, algunos teóricos de la oratoria, basándose en Hermógenes[35], vincularon la teoría de los estilos con la de los humores: el estilo del orador se entendía que reflejaba su naturaleza. Alfonso de Palencia, en carta a Jorge de Trebisonda (1465), caracterizaba los estilos retóricos según cada uno de los cuatro temperamentos (sutil y mordaz en los melancólicos; gracioso y suave en los sanguíneos; grave en los coléricos; manso en los flemáticos)[36]. Casi un siglo después, pero con palabras análogas a Palencia, el vivista Sebastián Fox Morcillo, al comienzo de su De imitatione (1554), afirmaba que se podía reconocer muy bien por la naturaleza de cada hombre los distintos ingenios; igualmente, cada tipo de discurso dependía de la clase de temperamento que afectara a su ejecutor: «En pocas palabras, todos los melancólicos son concisos, duros y breves en el hablar; los sanguíneos son rápidos, dulces y elegantes; los biliosos, elevados y precisos; los flemáticos, rápidos, fluidos y humildes»[37]. Un último preceptista, Juan de Guzmán, discípulo del Brocense y profesor en Pontevedra y Alcalá, aseguraba en 1589 que «los estylos son conforme a los ingenios, y los ingenios corresponden a los humores que reynan en el cuerpo, y aun conforme a las edades»[38].
A imagen de esta doctrina retórica[39], la teoría artística del Renacimiento llevó hasta sus últimas consecuencias el asunto de la diversidad del estilo, entendido éste como un énfasis añadido al contenido descriptivo o narrativo de la pintura; un énfasis que, aunque no alteraba el significado del cuadro, sí que modificaba su expresión estética o afectiva[40]. Se trataba, en definitiva, de conjugar una identidad universal para el arte con el canon personal que cada maestro aspiraba a producir para la posteridad[41]. La crítica de Cicerón sobre los estilos en oratoria estaba mucho más desarrollada que los rudimentarios análisis estilísticos planteados por Plinio para las artes visuales: por eso los teóricos del Siglo de Oro recurrieron a los retóricos «humorales» a la hora de efectuar discriminaciones entre las diferentes escuelas pictóricas. De ahí nacía –según Guevara y Carducho– que las obras de pintores y escultores respondiesen en su mayor parte a las disposiciones y afectos de los artífices:
Para exemplo de esto tomemos dos Pintores, igualmente artistas en la notomia, ó de cuerpo humano, ó animales, el uno colérico, y el otro flemático, los quales si de industria y á competencia pintasen un caballo, sucederá claramente, que el caballo del colérico se mostrará impetuoso, con furia, y dispuesto á presteza; y por el contrario el del flemático, dulce y blando, en el qual deseareis siempre una viveza y un no sé qué.
Pues vengamos á discurrir por las pinturas de un melancólico saturnino ayrado y mal acondicionado: las obras de este tal, aunque su intento sea pintar Angeles y Santos, la natural disposición suya, tras quien se vá la imitativa, le trae inconsideradamente á pintar terribilidades y desgarros nunca imaginados, sino de él mismo[42].
En el sexto de los Diálogos de la Pintura, el discípulo le preguntaba al maestro cómo era posible que, con tanta variedad y diferencia de pintores como había, todos fueran celebrados por buenos. El maestro –probablemente siguiendo a Lomazzo[43]– respondía que la perfección artística no era única, que no existía una sola belleza ideal, sino que dependía de la individualidad estilística de cada pintor, quien podía seguir para ello sus propias inclinaciones:
Causará las mas vezes estas diferencias [de estilo] la variedad de los sugetos que ai entre los hombres, y como cada uno aspira a imitar, ó reengendrar su semejanza […] se imita quanto puede, solicitado de afectos del natural, ó composicion suya: y asi verás, que si un Pintor es colerico, muestra furia en sus obras, si flematico, mansedumbre, si devoto, Religion, si deshonesto, Venus, si pequeño, sus pinturas enanas, si jovial, frescas, y esparcidas, y melancolicas, si es Saturnino, si es escaso y limitado, lo muestra su pintura en lo apocado, y encogido. Todos estos efectos hazen sin duda, dexandose llevar de su natural, y se imitará en sus obras[44].
Inicialmente, las formas de trabajo personales e individuales de cada artista fueron llamadas maniera; a finales del siglo XVI, como consecuencia del sentido negativo que la palabra fue adquiriendo, se empleó la palabra stile con el mismo significado[45]. Así aparece utilizada, por ejemplo, por Lomazzo, quien imitaría el párrafo varias veces mencionado del De oratore a través de Castiglione[46]. Para él ciertos pintores tenían, en razón de su temperamento, un genio más conforme a un poeta que a otro: Leonardo había sabido expresar como ninguno los moti de Homero; Rafael, la majestad de Petrarca; Tiziano, la variedad de Ariosto, y Miguel Ángel, por supuesto, la profunda oscuridad de Dante[47]. Lomazzo fue leído por Sigüenza, pero éste, poco amigo de la nación italiana, prefirió evitar la comparación literaria y parangonó a los grandes artistas modernos con los grandes oradores antiguos, y así aplicó a Rafael aquella sentencia o elogio que se decía de Demóstenes y Cicerón, «que Miguel quitó a Rafael que no fuese el primero y éste a aquél que no fuese solo, aunque las maneras que siguieron en sus obras [adviértase nuestra cursiva] son extrañamente diversas»[48], resaltando con ello la variedad estilística expresada por ambos autores. El «estilo» servía para designar todas las características propias de las obras de un artista, dependientes de los diversos condicionamientos de su actividad creadora. Partiendo de aquí, el concepto fue extendido a la forma de expresión artística de una escuela, local o nacional, y de una época determinada. Con el tiempo, el estilo se terminaría convirtiendo en un criterio para determinar la fecha y el lugar de origen de una obra cualquiera, establecer relaciones entre tendencias artísticas y, sobre todo, fijar un instrumento común para medir las innovaciones o el carácter más o menos individualizado y evolucionado de una pintura en el discurrir de la historia[49].
El paralelo más celebrado y trascendente para la definición del concepto evolutivo (i. e., vasariano) de la Historia del Arte parte de una comparación del Bruto entre la oratoria anterior a Cicerón y los grandes artistas griegos[50]. El silogismo resultaba más que evidente para el maestro: si los sencillos discursos de Catón fueron oscurecidos por la posterior ampulosidad de Hipérides o Lisias,
¿Quién […] no ve que las estatuas de Cánaco son demasiado rígidas como para poder representar la realidad; que las de Calámides [Cálamis] son aún duras, pero más flexibles que las de Cánaco; que las de Mirón, si bien aún no están demasiado próximas a la realidad, merecen indudablemente el calificativo de bellas; que las de Policleto son aún más bellas y ya casi perfectas, al menos en mi opinión? Igual razonamiento se puede hacer en la pintura: alabamos a Zeuxis, Polignoto, Timantes y las formas y dibujos de aquellos que no utilizaron más de cuatro colores; sin embargo, en Etión, Nicómaco, Protógenes y Apeles ya todo es perfecto[51].
El modelo pliniano de desarrollo del arte de la escultura en bronce[52] y la pintura[53] como una evolución lineal jalonada de innovaciones entronca con la tradición instaurada por Cicerón de cotejar la historia de las artes visuales con la conquista del realismo óptico a partir de una progresión de logros individuales. Esta idea evolutiva, presente en Vitruvio[54] y asumida por Quintiliano o Pausanias[55], se convertiría en signo de innovación cultural en las Vite de Vasari y canonizaría para la posteridad el concepto de mimesis como fruto de los hallazgos de artistas que hicieron de la inventio una vía hacia la perfecta imitación de la naturaleza. No creemos, por tanto, fortuito que en el momento de firmar sus obras, los pintores del Siglo de Oro, haciendo un guiño o reclamo, colocaran el sufijo «Invent.».
Quintiliano basó su más conocido pasaje acerca de la crítica artística en Jenócrates de Sición y Antígono de Cáristo, escultores y teóricos del siglo III a.C., en la erudición de Varrón[56] y, sobre todo, en Plinio, ya que la Naturalis Historia vio la luz unos ocho años antes que su Institutio[57]. Las consideraciones sobre arte de Quintiliano, sin embargo, van un paso más allá que las de Cicerón, ya que tratan de establecer paralelos entre artistas y oradores concretos, muy al estilo de Demetrio y Dionisio de Halicarnaso, e incluso exhiben valiosos elementos de erudición y gusto personal ajenos a la influencia pliniana[58]:
Los primeros artistas, cuyas obras merecen ciertamente contemplarse no sólo por su antigüedad, se dice haber sido los ilustres pintores Polignoto y Aglaofonte, cuyo sencillo color tiene todavía tan entusiastas amantes, que prefieren aquellos casi rudos bosquejos y como gérmenes de la que después debía ser esta arte, a los grandes maestros que tras ellos llegaron, y por cierto, según mi opinión, en virtud de una particular ostentación de entender esas obras[59]. Después de éstos, Zeuxis y Parrasio, no muy distantes en edad y ambos en el tiempo de la Guerra del Peloponeso –pues en Jenofonte se encuentra una conversación de Sócrates con Parrasio[60]–, llevaron esta arte a su máxima cumbre. El primero de ellos, según la tradición, inventó la técnica de la distribución de luces y sombras, el segundo trazó con más delicadeza el efecto plástico de los rasgos. Pues Zeuxis daba mayor llenez a los miembros del cuerpo, ya que lo tenía por más digno y majestuoso, según se cree, en seguimiento de Homero, a quien complacían las más robustas formas corporales aun en las mujeres[61]. Mas Parrasio trazó las formas con tal exactitud, que le llaman el legislador, porque los demás siguen sus modelos de pintura de dioses y héroes cual él los transmitió, como si fuese ineludible hacerlo así[62]. Floreció sobre todo la pintura en tiempo de Filipo hasta los sucesores de Alejandro, pero en obras maestras de valor diferente. Porque Protógenes destacó en el acabado, Pánfilo y Melantio en la idea, en la suavidad del colorido Antífilo, en la viveza de sus representaciones, que llaman phantasias, Teón de Samos; en genialidad y encanto, de que él mismo sobre todo se ufana, Apeles es el más sobresaliente. A Eufránor lo hace digno de admiración el que también en todas las demás actividades magníficas de su talento estuvo entre los principales, y al mismo tiempo fue como pintor y escultor un maravilloso artista[63].
El método comparativo de Quintiliano se aprecia muy depuradamente en las conclusiones de su tesis, que expresa el párrafo siguiente:
Mas en lo que atañe al discurso, si se quiere parar mientes en sus formas de representación, casi se encuentran tantas diferencias de talentos como de cuerpos. Pero también aquí hubo ciertos géneros de estilo más rudos debido a las circunstancias de cada época, aunque por otra parte ofrecen ya en sí una gran fuerza de aptitudes. Aquí se pueden recordar a hombres como Lelio, los Africanos, Catón, a los que podríamos llamar los Polignotos y Calones de su arte. El grupo intermedio lo pueden formar L. Craso y Quinto Hortensio. Seguidos de éstos, empezaba a florecer después, con no mucha diferencia de tiempo, una impresionante generación de oradores. Aquí encontraremos la energía de César, el talento natural de Celio, el fino sentido de Calidio, la exactitud de Polión, la majestad de Mesala, la pureza de Calvo, la dignidad de Bruto, la sagacidad de Sulpicio, la amargura de Casio. Entre éstos, de los que personalmente vimos, la plenitud de Séneca, la fuerza del Africano, la madurez de Afro, el encanto jocundo de Crispo, la sonoridad de Tracalo y la elegancia de Segundo. Pero en Marco Tulio Cicerón no tenemos ya a un artista como Eufránor, sobresaliente en muchas formas artísticas, sino al insuperable en cada una de las cualidades que en todos los anteriores se alaban[64].
Los oradores de época arcaica (Lelio, Escipión, Catón) son identificados por Quintiliano como «primitivos» y equiparados a Polignoto y al escultor Calón; Craso y Hortensio aparecen como representantes de la media forma de Zeuxis y Parrasio, Policleto y Fidias; a éstos siguen los más famosos rétores anteriores a Cicerón, figurados con brevísimas pinceladas. El modelo de orador perfecto (Cicerón) no se equipara con Apeles, sino con Eufránor, pintor y escultor, lo que constituye una declaración de Quintiliano más favorable hacia el conocimiento multidisciplinar –uno de los rasgos de su rétor paradigmático– que hacia la autoconsciencia de genialidad.
Jenócrates, una de las fuentes más importantes de la obra de Plinio[65], fue el primero en distribuir el estudio de los artistas conforme a una gradación de calidad, indicando cuál era la aportación de cada artífice y la mejora introducida respecto a sus antecesores en los campos de la simetría y la proporción. El modelo jenocrático –tomado no tanto de Plinio como del Brutus ciceroniano[66] y de su amplificación por parte de Quintiliano– fue el aplicado en las Vidas de Vasari: cada una de sus partes comenzaba considerando el desarrollo del estilo en las tres fases en las que dividía la moderna escuela de pintores italianos. El progreso de la técnica artística se iniciaba con Giotto –quien «en poco tiempo no sólo alcanzó el estilo de Cimabue, sino que aún más […] desterró el tosco estilo griego de su época y resucitó el buen arte de la pintura moderna»[67]– y discurría en pos de la perfección absoluta, encarnada por Miguel Ángel en la primera edición de 1550; tras él, sólo podía seguir la decadencia de las artes. Las artes del disegno, que se habían extinguido, fueron reavivadas y alimentadas (sobre todo en la Toscana, según Vasari) hasta alcanzar un culmen de belleza y majestad en tiempos del duque Cosimo I de Medici, a quien estaba dedicada esa editio princeps. Este proceso se desarrollaba en tres fases o edades cuasi-biológicas. La primera, equivalente a la infancia, merecía elogio, pero estaba cuajada de errores; la segunda, la del Quattrocento o «adolescencia», era mejor, si bien carecía de refinamiento y tendía a un estilo seco. Estas faltas fueron remediadas en la tercera edad, la madurez, caracterizada por la aparición del artista universal que sobresale en las tres artes, donde se alcanzaba la perfección miguelangelesca, la «perfetta regola dell’arte», y en la que el arte había alcanzado tanta altura que más bien se sentía uno inclinado a temer un retroceso que a aguardar nuevos avances.
Según la concepción vasariana de la historia del arte, ésta consistía en una serie de pasos ejecutados con la participación de individuos concretos. Cada artista tomaba parte de ese progreso artístico en virtud de haber realizado una contribución (o más bien «mejora» o «miglioramento»), y no empezaba de la nada, sino que partía de (y se añadía a) lo cumplido por sus antecesores, o competía con ellos movido por un afán de gloria[68]. Llevada esta idea a su extremo, podría incluso interpretarse la historiografía al modo de Vasari no como un conjunto de biografías y repertorios de obras de arte, sino como una historia teleológica de los estilos en tanto «maneras» individuales de un número reducido de personalidades sobresalientes. La estructura narrativa de Vasari tiene por ello un sentido de inevitabilidad que deriva de su fundamentación evolutiva, que impone un orden aparentemente ineluctable[69], y que sería contestada de inmediato en otros lugares de Italia (con Dolce, como ya se ha dicho) y España (con Guevara, quien opinaba que Flandes, en las personas de Jan van Eyck, Rogier van der Weyden o Joachim Patinir, también compartía con Italia el redescubrimiento de la pintura)[70]. El clérigo granadino Lázaro de Velasco, descendiente de artistas y traductor pionero de Vitruvio al español (ca. 1564), ignoró directamente el ordo vasariano, aun coincidiendo con él, y prefirió remitirse a sus fuentes, a Aristóteles, a Plinio y a Quintiliano[71]; pero también a Alberti, a Gaurico y a Alberto Durero[72]. Céspedes se limitaría a resumir apresuradamente las tres fases de las Vite –a pesar de proclamar que ese libro no le había «venido a las manos»–, si bien cuidó de entreverar en su Discurso a los maestros españoles más significativos del momento según su criterio. En ausencia de nombres a los que recurrir para avecinar a los pintores del Trecento y de la mayor parte del Quattrocento, puso como contemporáneos de Giovanni Bellini, Perugino y Domenico Ghirlandaio a Pedro Berruguete y a Alejo Fernández, junto con un sarguero anónimo y con el también anónimo autor español –diferenciado de Berruguete– que pintó «en el palacio de Urbino, en un camarín del Duque […] unas cabeças a modo de retratos de ombres famosos, buenas a maravilla»[73].
Hasta aquí hemos estudiado el armazón retórico de los tratados italianos que se demostraron más influyentes sobre la teoría española de la pintura en el Siglo de Oro: Alberti, Vasari y Dolce, sin olvidar a Gaurico, Pino o Lomazzo, pese a su posición en buena medida ancilar (o al menos secundaria) respecto a los primeros; los escritores que se centraron en la pintura religiosa tendrán su espacio en otro lugar. Nos parece suficientemente demostrado que la teoría pictórica en el Renacimiento es inseparable de la preceptiva clásica sobre oratoria, pues la codificación de las fórmulas visuales estuvo ligada a la creación de un discurso que las explicara[74]. Así, en la España del Siglo de Oro, como recordará Caamaño, literatura y artes plásticas entroncaron «con la tradición latina, con la antigua retórica y sus métodos expresivos, con sus recursos formales y fuentes de inspiración…, cristianizándola»[75]. A partir de Leon Battista Alberti, las referencias a la retórica en los tratados de arte pasaron a ser explícitas y la oratoria clásica, estudiada e imitada por los humanistas, se convirtió en modelo para las artes visuales[76]. La tratadística renacentista del arte aplicó a la pintura las normas de la retórica relativas al movere, desde las teorías del decoro hasta el tópico del «pintor como orador», señal clara de la importancia del paradigma retórico. Gracias a estos fundamentos, imprescindibles antes de seguir adelante, podremos estar en condiciones de reconocer las deudas –no necesariamente serviles– o las respuestas –no necesariamente descaminadas– de los tratadistas españoles a sus mediadores italianos[77].
Ars. Los niveles del decorum
Hipotaxis o coherencia interna
La invención retórica se centra en el campo de los contenidos (res), mientras que, casi de manera autónoma, la elocución trata de las palabras (verba) como instrumento para la explicación de dichos contenidos. Inventio y elocutio, dos realidades «estáticas», son dinamizadas gracias a la dispositio, que les da vida en una oración unitaria. La disposición no sólo conlleva la colocación de las cosas en su lugar, sino principalmente una adaptación contextualizada de los temas y las formas a las exigencias del auditorio. Para ello debe partirse de una coherencia interna del discurso, comparable a la que presenta un organismo vivo o zoon. Esta unidad orgánica deriva de la correlación entre tamaño y orden que presentan los seres en la naturaleza. Según dicho planteamiento, de origen aristotélico, lo bello, sea «un animal» o «cualquier cosa compuesta de partes, no sólo debe tener orden en éstas, sino también una magnitud que no puede ser cualquiera; pues la belleza consiste en magnitud y orden»[78]. Y la fábula, como la tragedia, ha de estructurarse «en torno a una sola acción entera y completa, que tenga principio, partes intermedias y fin, para que, como un ser vivo único y entero, produzca el placer que le es propio»[79].
La construcción de las frases en un discurso retórico convenientemente ajustado a la teoría del decoro requiere que cada una de las partes de dichas frases quede subordinada a una unidad superior de significado general. Esta subordinación, que recibe el nombre de hipotaxis[80], fue teorizada ampliamente por Cicerón, en particular en las distintas ocasiones en que trató acerca del exordio, a menudo estableciendo comparaciones de tipo orgánico. Uno de los defectos más evidentes del exordio o inicio del discurso –aquel que dispone favorablemente el ánimo del oyente para escuchar el resto de la exposición– era la falta de propiedad. Tal sucedía cuando no surgía de las circunstancias del caso ni estaba unido al resto del discurso «como los miembros del cuerpo con él»[81]; el comienzo se ligaría, pues, a lo demás de modo que pareciese «un miembro integrado con el resto del organismo»[82]. En otros lugares, Cicerón postulaba el uso de palabras para conectar las partes discursivas «a modo de articulaciones»[83] o encadenamientos[84]. Si volvemos nuestra atención a la forma y figura del hombre o incluso de los demás seres vivos, comprobaremos, según el Arpinate, «que ninguna parte de su cuerpo está modelada sin que haya alguna necesidad y que su forma, en conjunto, está acabada como por designio artístico, no por casualidad»[85].

