Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de Oro
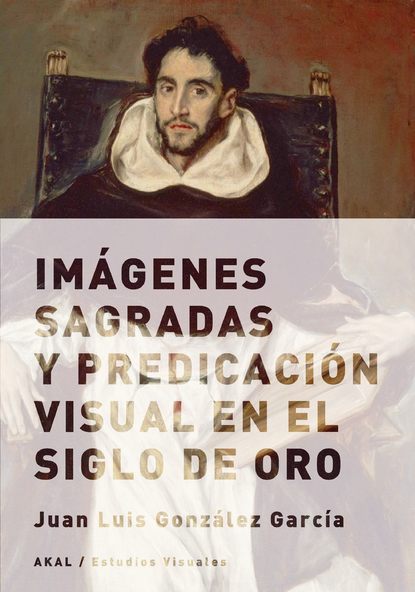
- -
- 100%
- +
A lo largo del Libro II del De pictura, Alberti desarrolló la idea ciceroniana de la hipotaxis o coherencia interna aplicada de forma pionera a la pintura, empleando términos como accommodare y correspondere para explicar la adecuación proporcionada de las partes del cuadro entre sí y de éstas con el conjunto, cumpliendo cada una con su función conforme a la acción a realizar. Para lograr esa unidad, no había camino mejor que la observación larga y diligente de lo real, a fin de imitar el modo en que la naturaleza, «admirable artífice de las cosas, ha compuesto las superficies con hermosísimos miembros»[86]. La composición de éstos debía procurar que convinieran entre sí perfectamente, lo cual ocurría «cuando en tamaño, función, aspecto, color y otras cosas semejantes corresponden en gracia y belleza»[87].
El nivel básico de la teoría del decoro en la dispositio retórica y en la preceptiva artística radica, por consiguiente, en la armonía de las partes entre sí y de éstas con el todo. En un segundo y tercer nivel, el decorum persigue ajustar la elocutio a las ideas (el significante al significado, o la forma plástica al tema, en el caso de la pintura) y la pronunciación (o ejecución artística) al público[88], respectivamente. «Todo debe adaptarse a la naturaleza de las personas, los lugares, el tiempo y la situación, pues como dice el proverbio griego, “no todo conviene del mismo modo a todos”», según Gaurico. Ornamentos y motivos habrían de ajustarse, por tanto, al tema y a las circunstancias del espectador[89]. Como veremos, el segundo nivel explica la correlación de los géneros pictóricos con los tres «oficios» u obligaciones del orador, mientras el tercero afecta al fin principal de la pintura en el Siglo de Oro, que coincide con el más importante de los officia: la persuasión o el movere[90].
Ajustes entre res y verba. La adecuación de la elocutio a la materia del discurso
Los genera dicendi y los géneros pictóricos
El decorum o aptum (gr. prepon) constituye una de las nociones centrales de la retórica de Platón y Aristóteles y de la preceptiva oratoria –y, por ende, de la teoría artística– en general, y por ello merece una explicación detenida. El concepto, como se ha visto, implica la armónica concordancia de todos los elementos del discurso, tanto de las partes integrantes de la expresión lingüística (gr. lexis) consigo mismas (prepon interno, hipotaxis o primer nivel del decoro) como de la propia expresión respecto a las exigencias temáticas y circunstancias sociales de la alocución (prepon externo, correspondiente a los sobredichos niveles segundo y tercero). Aunque la exposición de este principio es muchas veces tenida por aristotélica, procede, en realidad, de imágenes ya elaboradas en el Gorgias[91]. Aristóteles retuvo de Platón dos ideas: la proporción y orden interno de los elementos que deben componer la expresión, y la finalidad conforme a las necesidades de la obra. Para el filósofo, la lexis era adecuada siempre que expresase las pasiones (pathos) y los caracteres (ethos) y guardara analogía (i. e., proporcionalidad) con la forma y los hechos establecidos[92]. Esta adaptación o propiedad aseguraba la atención del público, lo cual a su vez garantizaba la consecución del objetivo deseado por el orador.
Las relaciones entre res y verba, sometidas a las reglas del decoro y establecidas entre el emisor y el receptor a través del mensaje, definen los tres géneros de discursos retóricos: judicial, deliberativo y epidíctico[93]. Esta parte de la Retórica de Aristóteles es, sin duda, la más influyente y la que más ha vinculado su nombre a la historia de la elocuencia[94]. La reducción de todos los discursos a tres tipos se basa en las clases de temas y de oyentes, y creemos que, por deducción y atendiendo a pruebas subsiguientes, puede ponerse en paralelo explícito con los tres géneros pictóricos principales[95]: el genus iudiciale o forense, la oratoria de los tribunales, en los que acusamos –por ejemplo, impugnando las herejías– o llevamos hacia la indignación, o bien defendemos –a los correligionarios– o movemos los ánimos a la misericordia, suavizando las pasiones, tiene un carácter ético que lo aproxima a la pintura religiosa; el genus deliberatiuum o suasorio, en el que persuadimos o disuadimos en asambleas sobre acontecimientos que pueden ser reales –como la cronística– o no –como la mitología–, tiene un carácter político afín a la pintura de historia; el genus demonstratiuum u ostensivo, donde se alaba a los héroes o vitupera a los tiranos, propio de las ceremonias, conmemoraciones, festivales patrióticos y funerales, está en el origen del retrato pintado.
El Auctor ad Herennium denominó «estilos» a los tria genera dicendi aristotélicos. Al judicial lo llamó «elevado» (graue o grandis), al deliberativo «simple» (tenue o subtilis) y al demostrativo «medio» (mediocre o medium). Con esta aparente gradación, el anónimo rétor no pretendía tomar ninguna posición a favor de alguno de los tres estilos; simplemente, el orador debía variarlos en su discurso para evitar saciar al espectador, pues cada uno de ellos tenía un uso preciso y una construcción gramatical diferente. El estilo elevado consistía en una ordenación de pensamientos nobles y graves, «como los que se usan en la amplificación o en la apelación a la misericordia»; el simple se expresaba con desnuda corrección e inteligibilidad, especialmente apropiadas para la narración; el medio, por último, se caracterizaba por oposición a los otros dos estilos, empleando palabras menos hiperbólicas que el estilo grande, pero sin rebajar el tono hasta la inmediatez del simple[96]. Así pues, igual que la triple distinción genérica suponía un intento de someter la infinita variedad de la materia retórica y su público, la triple distinción de los estilos aspiraba a reformular la infinita variedad de tipos elocutivos[97].
Cicerón tampoco recomendaba ningún estilo determinado, sino el adecuado en cada ocasión. El orador perfecto era el que sabía mezclar los tres estilos, y la mejor elocuencia resultaba de emplear cada uno de los genera causarum según el momento, algo muy difícil de llevar a cabo[98]. Aunque nada sugiere que Cicerón tuviera un conocimiento particularmente profundo u original de las artes o un gran aprecio o sensibilidad por éstas, puede hablarse de una estética personal basada en el decoro y la utilitas[99]. Cicerón fue más un «hombre de gusto» –lo que sería un «mirador» o «aficionado» en la España altomoderna– que alguien competente en filosofía del arte. El valor de la utilidad se advierte en el sentido que depositó en su colección de esculturas de su villa en Túsculo, que desde luego eran más que una serie de ornamentos: servían a un propósito, y éste era enaltecer social y políticamente a su dueño. Al mismo tiempo resultaban apropiadas («decorosas») para el lugar en el que estaban expuestas[100].
En la oratoria ciceroniana, la varietas del discurso es la causa de la existencia de los estilos, y el estilo mismo depende de los deberes del orador u officia oratoris[101]. Cicerón dio, en efecto, un paso más que la Retórica a Herenio estableciendo una correspondencia directa entre los tres estilos (simple, medio y elevado) y las tres funciones del rétor: «probar que es verdad lo que defendemos (docere), conciliarnos la simpatía de nuestro auditorio (delectare) y ser capaces de llevarlos a cualquier estado de ánimo que la causa pueda exigir (movere)»[102]. Informar, deleitar y conmover constituyen la llamada «tríada afectiva», el concepto central de la teoría retórica del Arpinate, que, a su vez, bebe de los géneros aristotélicos[103]. La asociación se resume nuevamente en El orador:
Será, pues, elocuente […] aquel que en las causas […] habla de forma que pruebe, agrade y convenza: probar, en aras de la necesidad; agradar, en aras de la belleza; y convencer, en aras de la victoria […] Pero, a cada una de estas funciones del orador corresponde un tipo de estilo: preciso a la hora de probar; mediano a la hora de deleitar; vehemente a la hora de convencer...[104]
El estilo simple incumbe al docere; el medio sirve para delectare (o conciliare), y el sublime y enérgico (vehemens) para movere (o persuadere). Por supuesto, la triplex varietas ciceroniana no sólo servía de cauce para entender los discursos de Cicerón, sino también para imitarlos. Igualmente se pensaba que los estilos no podían entenderse a menos que se conocieran bien todas las demás partes de la retórica: la adopción de un estilo determinado implicaba un conocimiento completo del arte[105].
El concepto retórico de «estilo» justifica la adaptación formal de un artista a distintos modos de expresión, dependiendo del tema a abordar[106]. El estilo simple o tenue, que aquí vinculamos a la pintura de historia, es narrativo, se basa en el lenguaje normal y parece dotado de gran verosimilitud, aunque está más cercano a la artificiosidad de lo que aparenta. Es un estilo ático, elegante y preciso, gustoso de usar sentencias agudas y moralizantes. El estilo medio o moderado, propio de los sofistas –o de los oradores/aduladores profesionales–, es descriptivo y usa de las metáforas y tropos para buscar la placidez, a veces acumulándolos en alegorías o ensanchándolos hasta la hipérbole: un vicio que conviene evitar, como sucede con la pintura de retratos. El discurso emocional o patético connota al estilo amplio o dilatado. De este estilo son característicos tropos audaces como las amplificaciones, las figuras de pensamiento más enérgicas (imágenes, hypotyposis) y una pronunciación ardiente y arrebatada, conmovedora como sólo puede ser la pintura devocional[107]. Los estilos estaban, pues, organizados de manera creciente según su potencial emotivo: por eso hoy, como entonces, afecta menos al espectador una «fría» pintura de historia que un buen retrato o una eficaz imagen piadosa.
Si algo ofrecía la tríada afectiva de la ligazón entre estilos y funciones retóricas era una sorprendente adaptabilidad al campo de las artes[108]. Vitruvio, para quien el decoro constituía un principio esencial que vinculaba la adecuada forma de un edificio con su función y emplazamiento, y su ornamentación con dicha forma general, fue el primero (en el Renacimiento lo harían Alberti[109] y Lomazzo[110]) que aprovechó el modelo ciceroniano para explicar los órdenes arquitectónicos: el dórico, el más severo y desornamentado de los tres órdenes griegos, servía para dioses como Minerva, Marte o Hércules; el corintio, el más adornado y florido, para Venus, Flora o Proserpina; el jónico, el estilo mediano por antonomasia, para Juno, Diana o Baco[111]. En cuanto a la pintura y la escultura, las primeras analogías en esta línea, también del siglo I a.C., corresponden a Dionisio de Halicarnaso[112]. En dos fragmentos de sus escritos sobre retórica ilustraba una jerarquía de los tres estilos en otros tantos oradores áticos, representados por Isócrates (elevado), Iseo (medio) y Lisias (simple). Según Dionisio, Isócrates utilizaba un estilo «más grandilocuente y más digno» que Lisias:
Es admirable y grandioso el nivel de los recursos empleados por Isócrates, más propio de la naturaleza de los héroes que de los hombres. Me parece que no sería un disparate si alguien comparara la oratoria de Isócrates con el arte de Policleto y Fidias por su solemnidad, suma maestría y dignidad, y la de Lisias, por su delicadeza y gracia, con el arte de Cálamis y Calímaco[113].
Para discernir entre los estilos adyacentes de Lisias e Iseo no podía emplear una oposición tan categórica y, a fin de que la diferencia entre ambos oradores fuera más palpable, decidió utilizar otro ejemplo tomado de las artes visuales:
Hay pinturas antiguas hechas con colores simples, sin mezclas de ningún tipo, con los dibujos bien perfilados y rebosantes de gracia. Junto a ellas hay otras peor pintadas, aunque su acabado es más preciosista, con muchos efectos de luces y sombras y que basan su atractivo en la cantidad de recursos empleados. Lisias se parece a las más antiguas por su simplicidad y gracia e Iseo a las más elaboradas y artificiosas[114].
Todos los preceptistas de retórica estaban de acuerdo en que el estilo elevado o sublime producía un efecto sobre la audiencia que más que persuadir «transportaba», que era irresistible para cualquier oyente y que resultaba apropiado para temas grandiosos y trágicos, expuestos con pasión vehemente, nobleza de expresión y composición digna[115]. Durante la Edad Media, la tradición que hizo más por mantener el concepto retórico del movere fue, por supuesto, el arte de la predicación, para la cual el docere era un deber, el delectare era honorarium (un regalo) y al movere, que era una necesidad, estaban supeditadas las otras dos funciones[116]. Según indicaba Cicerón en De optimo genere oratorum (46 a.C.), aquel que fuera supremo en todas estas funciones sería el más perfecto orador; quien tuviera un éxito moderado no pasaría de mediocre, y el que tuviera el menor de los éxitos acabaría como el peor de todos. A pesar de ello, los tres llevarían el nombre de orador, «como se llaman pintores aun los malos, pues entre ellos no diferirán en géneros, sino en facultades»[117]. San Agustín[118] y san Isidoro aplicaron esta función específica de la elocución «grande» ciceroniana para «las causas mayores, en las que se habla de Dios, de la salvación de los hombres, [donde] hemos de mostrar mayor magnificencia y esplendor». El stylus gravis, por tanto, debía ser siempre «grandilocuente cuando trata de llevar a Dios los espíritus apartados»[119].
Si los procedimientos «éticos» del conciliare eran fuente de la satisfacción del alma y las características «estéticas» del delectare lo eran del placer de la mente, los medios «patéticos» del movere producían un sentimiento capaz de trascender la distinción entre lo agradable y lo desagradable, una emoción que podía llevar al espectador más allá de su facultad para razonar. Esta clase de discurso, que no buscaba simplemente complacer, sino que intentaba inflamar las conciencias, caracteriza al estilo sublime de la predicación.
En la España del Siglo de Oro resurgió con la predicación aquel genus grande de los antiguos, gracias a la sabia conjunción de los contenidos sagrados con una pasión y unos «afectos» purificados. Existía el reconocimiento general de que la oratoria sacra era el único lugar en el que la praxis retórica aún podía desarrollarse en estilo elevado, pues el género deliberativo había quedado reducido a ejercicios académicos y el epidíctico se centraba en apologías de príncipes y discursos elegiacos[120]. Como sabemos, el género judicial fue el más importante en la época clásica, ya que en él nació y se desarrolló el arte de la persuasión. Ahora bien, puesto que los juicios ya no se guiaban, como en los comienzos, por el valor predominante de la argumentación retórica, sino por la aplicación casi mecánica de las leyes y la jurisprudencia ad casum, pasaron a ocupar en las preceptivas el último lugar y la menor consideración dentro de la tríada genérica. Apreciamos esto ya en la primera retórica de autor español que vio la luz a comienzos del siglo XVI, la Compendiosa coaptatio de Antonio de Nebrija (1515). La antología nebrisense tenía una finalidad específicamente docente y recopilaba –y reordenaba– la tradición clásica para ofrecérsela al aprendiz de orador del modo más asequible y placentero posible. Cuando era necesario, añadía partes de su cosecha, como en un capítulo donde recordaba que en sus días el género judicial había sido sustituido por la predicación y que, de no haber sido por ésta, el arte de la retórica casi habría desaparecido[121]. El género judicial también figuraba en último lugar en el tratado de Matamoros (1548) y con una atención menor que el deliberativo y el demostrativo. El autor añadía incluso una nota histórica que avalaba este sentimiento:
El género judicial ha caído ya totalmente en desuso porque, incluso en tiempos de Cicerón, transformada en gran parte la república, su situación comenzó a languidecer. De lo cual se queja Cicerón en más de una ocasión, de que el foro había sido cerrado sin duda a los oradores, habiéndose sembrado la carrera de la elocuencia de la herrumbre del desuso, suprimiéndose finalmente el escenario de la gloria del debate. Y fue importante, sin duda, mientras duró aquel teatro de los juicios, adonde se refugiaban las naciones vecinas y extranjeras que buscaban derecho. Pero, usurpada por el dominio único del César, la república quedó privada de esta gloria y forma de gobierno[122].
El fenómeno no es privativo de la Universidad de Alcalá de Henares, sino afín a otros territorios hispánicos. Andrés Sempere –médico, pedagogo, poeta latino y catedrático de retórica en la Universidad de Valencia desde 1553, además de amigo de Palmireno–, editó, aparte de numerosos discursos de Cicerón, un tratado de oratoria compuesto por él mismo donde postulaba la utilidad del género judicial para los teólogos en sus sermones[123]. Francisco de Medina lo afirmaba sin rodeos en el prólogo a las Obras de Garcilaso anotadas por Fernando de Herrera: «Los predicadores […] [han] en cierta manera sucedido en el oficio a los oradores antiguos»[124], y Pedro Simón Abril (1589), catedrático de retórica en la Universidad de Zaragoza, reconocía en la instrumentalización de los preceptos de la oratoria clásica por parte de la predicación el campo exclusivo e irreversible de aplicación del ars: «la Retorica no sirue ya sino para solas aquellas esortaciones, que en los templos se hazen, con que el pueblo es esortado à la virtud y verdadera religion»[125].
La remisa conformidad de los humanistas de que la predicación había venido a suceder al genus grande de los antiguos se vio arrollada por la reasignación de facto de los elementos denotativos de dicho estilo señalados por Cicerón y Quintiliano, aplicada por los religiosos contemporáneos en pro de la oratoria sacra. El teólogo y tratadista de arquitectura Lázaro de Velasco citaba expresamente el capítulo sobre los genera dicendi de Quintiliano para recordar que las «imágines que representan cosas sanctas» tenían que labrarse con la autoridad religiosa que requería su gravedad[126]. Un testimonio complementario es el de un escritor de espiritualidad, san Alonso de Orozco, quien en la Epístola X «para un predicador» de su Epistolario cristiano para todos los estados (1567) asegura que «el triunfo y la gloria se gana cuando mueve el que predica. Éste es el oficio propio del Orador, según dice Quintiliano, y en este negocio ha de poner todos sus nervios y fuerzas: sin afectos, todo lo que se dice es enfermo y flaco»[127]. Los últimos ejemplos atañen a predicadores stricto sensu: los jesuitas Cipriano Suárez (1569) –que, parafraseando a Cicerón, creía elocuente y excelente en el hablar a quien lo hacía para demostrar, deleitar y conmover, sabiendo que «demostrar es propio de la necesidad; deleitar, de la suavidad; emocionar, de la victoria»[128]– y Juan Bonifacio (1589)[129]; el franciscano Diego Valadés (1579), para quien el oficio del orador[130] y el del predicador[131] coincidían en la triple división ciceroniana[132], y el trinitario Paravicino, según el cual la tragedia sagrada era lo más apropiado para lo sublime: «las tristezas suelen ser más a propósito para el estilo grande»[133].
En lo correcto de nuestro parangón entre géneros pictóricos y estilos retóricos también abundan los resultados de analizar la teoría española del arte en la primera mitad del siglo XVII. Sus autores elucidan la pintura religiosa en términos casi siempre arrebatadores y emotivos. Así, Gutiérrez de los Ríos se preguntaba quién no siente pavor viendo el Juicio Final de Miguel Ángel, con su variedad de almas temerosas de Dios y de demonios, y no se conmueve por dentro para apartarse de sus vicios; o cómo no desear la virtud ante una pintura de la gloria celestial, poblada de sus santos y coros angélicos[134]. Tal clase de contenidos escatológicos estaban presentes en el monasterio de El Escorial, literalmente repleto de frescos y cuadros dotados de un carácter más devocional y dogmático que artístico. Dicha distribución se guiaba estrictamente por el decoro, de manera que, donde quiera que se mirase, uno encontrara objetos piadosos sobre los que meditar[135]. El P. Sigüenza, para quien los artífices españoles vinculados a la orden jerónima tenían una gran preponderancia, encontró un paradigma de decoro y estilo grave en la pintura de tema sacro de Navarrete[136]. Al describir los ocho lienzos compuestos por él y colgados en el claustro alto del monasterio, afirmaba que eran los que mejor guardaban el decoro de los allí localizados, sin menoscabo de su calidad artística, al menos equivalente a la de las obras traídas de Italia. No sólo eran verdaderas imágenes de devoción ante las que se podía rezar, sino que daba «gana de rezar» delante de ellas; tales eran sus cualidades conmovedoras[137]. Muchos pintores tenidos por valientes, y en realidad descuidados para Sigüenza –caso de El Greco–, por no atender a este aspecto habían fracasado en su empeño, ya que «los santos se han de pintar de manera que no quiten la gana de rezar en ellos, antes pongan devoción, pues el principal efecto y fin de su pintura ha de ser ésta»[138]; las vírgenes que acompañaban al Martirio de santa Úrsula de Luca Cambiaso, quitaban resueltamente «la gana de rezar en ellas» por su mala compostura, poco ornato y falta de decoro[139]; y ni siquiera alguien tan prudente como su admirado Tiziano quedaba libre de culpa, y así la copia de su Martirio de san Pedro Mártir quitaba «la gana de rezar» por lo indecoroso de las actitudes presuntamente huidizas del santo y su acompañante, «y así dijo uno de los prudentes y doctos predicadores de nuestros tiempos, que si S. Pedro Mártir había muerto de aquella manera, que no había muerto como santo»[140]. Aquel predicador anónimo, a quien Sigüenza debió de acompañar en una visita por el monasterio, fue el dominico jerezano fray Agustín Salucio († 1601), amigo de Fernando de Herrera, discípulo de fray Luis de Granada y aficionado a la numismática y a la pintura, como veremos después recordará Pacheco. En unos Avisos para los predicadores del Santo Evangelio que dejó manuscritos al final de su vida, expresaba con total claridad, antecediendo a Sigüenza y como fuente suya, que el propósito de la pintura religiosa era imbuir devocionalmente al fiel, y para ello las leyes del decoro eran de obligado cumplimiento:
El arte de predicar se parece al arte de pintar […] Cosa es ésta no muy fácil para quien quiera. Importa, para saber bien hacer[la], la noticia de los autores seglares, que en esto pusieron gran cuidado. Corren en esto los predicadores el mismo riesgo que los que pintan. Porque unos, porque no saben más, piensan que para guardar el decoro de las personas que pintan, las han de pintar sin aire, sin espíritu, sin vida; otros que, de muy artistas, hacen de los santos vestiglos [= monstruos fantásticos horribles] o grimacos[141]. Una cosa es pintar a Hércules matando a Anteo; otra, a Caín quitando a su hermano la vida; otra, a San Pedro Mártir caído a los pies de quien, sin resistencia, de parte suya, lo mataba.
En la sacristía de San Lorenzo el Real vi una pintura del martirio de este santo y dije al que me la mostraba: «Si de esta manera murió San Pedro, no fue mártir, porque los mártires no se ponen en defensa»[142].
Quizá Tiziano no hubiera dado gusto con este cuadro a los predicadores postridentinos, pero es bien seguro que los pintores españoles del momento sabían perfectamente cuánto estaba en juego con la clientela eclesiástica y conocían qué recursos emplear para atender a sus necesidades pastorales. Si fuera necesario podían incluso justificarse ciertas licencias –que no fueran deshonestas o indevotas– con vistas al movere. Carducho entendía que, mientras el hecho sustancial y misterioso (= el dogma, la materia del discurso pictórico) no se mudara, cambiar las circunstancias y accidentes estaba permitido, dentro de los límites dictados por la prudencia y las autoridades. Estas alteraciones podían realizarse para alcanzar mejor el fin pretendido, que era «mover la devocion, reverencia, respeto, y piedad». Todo ello según las reglas del decoro, consistente en «hablar a cada uno en lenguaje de su tierra, y de su tiempo […] para que venga a conseguir el fin catolico y decente que se pretende, como lo hazen los Predicadores […] adornando y vistiendo el suceso de la historia con palabras y frases elegantes, propias y conocidas, y con ejemplos graves»[143]. Si Carducho tenía muy claras las nociones de decoro y gravedad, Pacheco dedicaría muchas páginas de su Arte a desarrollar ambos conceptos. Ya Curtius advirtió que, con las citas relativas a Cicerón y a Horacio que Pacheco utilizó al hablar del decoro, el de Sanlúcar se imbricaba en la tendencia, iniciada en el siglo XV, de fundar el sistema didáctico de la teoría del arte sobre los cimientos de la retórica y de la poética[144]. Sus fuentes fueron sobre todo Sigüenza –de quien tomó, por ejemplo, el elogio antedicho sobre la eficacia «decorosa» de Navarrete[145]–y doce capítulos extractados del Discurso de Paleotti.

