Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de Oro
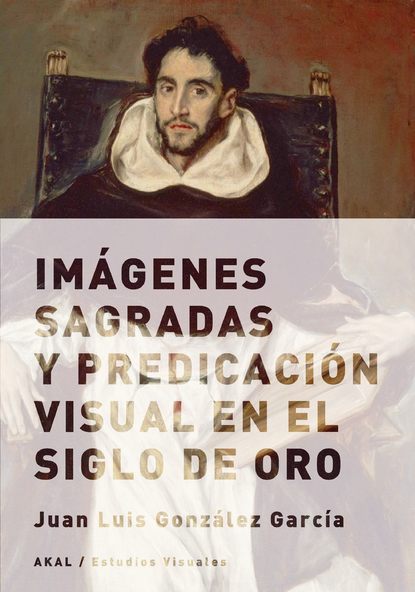
- -
- 100%
- +
El sacrificio de Ifigenia, canon artístico de decoro
El decoro, un concepto nebuloso y difícil de explicar –aún hoy lo es para la historiografía del arte[146]–, a veces necesitó de apoyar su definición a través de ejemplos, por mor de la claridad expositiva. De entre ellos, el paradigma lo constituye la historia clásica del sacrificio de Ifigenia[147]. Timante de Citnos, el pintor griego del siglo IV a.C., pintó un Sacrificio de Ifigenia, la más celebrada e ingeniosa de entre sus obras, que Cicerón describió en El orador como prototipo del decorum y la necesaria adecuación del discurso a las causas:
[Si] aquel famoso pintor […] ha visto, en el sacrificio de Ifigenia, mientras que Calcas está triste, Ulises aún más triste y Menelao acongojado, que tenía que representar la cabeza de Agamenón tapada, ya que era imposible reproducir con el pincel su profundo dolor […] ¿qué hemos de pensar que debe hacer el orador? Si esto es, pues, tan importante, el orador ha de ver qué debe hacer en las causas y en cada uno, por así decir, de sus miembros; de todas formas, esto es evidente: que no sólo las partes de un discurso, sino los discursos en su conjunto han de ser tratados unos de una forma y otros de otra[148].
Con razón Plinio afirmaba que este cuadro era «muy alabado por los oradores». También el historiador nos ofrece algún detalle más del aspecto general de la pintura, que figuraba a «Ifigenia de pie, esperando la muerte junto al altar; pues habiendo pintado a todos tristes, y sobre todo a su tío [Menelao], y habiendo plasmado a la perfección la viva imagen de la tristeza, cubrió el rostro del propio padre, porque no era capaz de expresar sus rasgos convenientemente [quem digne non poterat ostendere]»[149]. Este engarce del aptum con la dignitas, inmediatamente retomado por Quintiliano, será uno de los argumentos principales de la teoría contrarreformista del decoro.
Quintiliano, en efecto, ofrece la más completa y analítica de las versiones latinas del pasaje. Gracias a él sabemos que el Sacrificio de Ifigenia de Timante fue producto de una competición del de Citnos con un discípulo de Fidias, Colotes de Teos, a quien venció. Basándose en Plinio y en Duris de Samos a través de Antígono de Cáristo, el rétor veía en Timante un estupendo modelo de aquello que convenía quedase oculto en el discurso porque no debía manifestarse o no podía expresarse como merecía:
Pues tras haber pintado en el sacrificio de Ifigenia a Calcante triste, todavía más triste a Ulises, había dado a Menelao una expresión de dolor tan grande como sólo su arte era capaz de hacerlo: agotados todos los registros del sentimiento y no hallando de qué modo podía dignamente representar el semblante del padre [Agamenón] cubrió con un velo su cabeza y dejó a la emoción de cada uno apreciar el dolor oculto[150].
El rostro velado de Agamenón dejaba a la imaginación del espectador más de lo que podía verse en la pintura. Alberti, a partir de la opinión de Quintiliano sobre «la emoción de cada uno», dedujo que la empatía, la capacidad conmovedora de la obra, era así de efectiva gracias a la participación del público al «completar» mentalmente la figura del padre de Ifigenia. Dado que el objeto de esta pintura «elevada» era el movere, y tal fin lo cumplía con creces, quedó fijada para la teoría artística posterior como arquetipo decoroso en lo alusivo a la relación de las figuras entre sí y respecto al observador[151]. Un reflejo nítido lo ofrece Guevara: «Todas las imágenes que en la Pintura nos esconden el rostro, parece, como toda la cara no se parezca, que la prometen mas verdaderamente que la muestran»[152].
La inspiración de los tratadistas italianos del Renacimiento continuó siendo básicamente quintilianea para todo lo referente al Sacrificio de Ifigenia, con dos notables excepciones en Florencia y Venecia, respectivamente. Varchi trató el tema no con idea de hablar del decoro sino para propugnar la imitación de la naturaleza, eludida en este punto por unos pinceles incapaces de emular los afectos de Agamenón[153]. Igual que Varchi se remontó a una fuente atípica (Valerio Máximo[154]) para poner de relieve los límites del arte, Dolce –que había traducido y adaptado al italiano la Iphigeneia in Aulis de Eurípides en 1551– hizo lo propio acudiendo a Cicerón para afirmar que, a diferencia de lo argumentado por Plinio y Quintiliano (que Timante ocultó las facciones de Agamenón con miras a preservar su dignidad), el artista hubo de adoptar este recurso por no confiar en sus propias habilidades para trasladar la realidad al arte[155].
En España, la fuente principal del tópico también procedería de Quintiliano y, en menor medida, de Cicerón (aunque a través de Dolce). De Quintiliano la toma Villalón en su Scholástico: «Comouio en su morir y palabras a tantas lagrimas y tristeza al pueblo griego que queriendo le mostrar en su pintura Timas famoso pintor: y no hallando manera en que por su injeniosa arte de colores la pudiesse dar a entender la estremada tristeza que estaba en el rostro de Agamenon: tuuo por mejor de se le cubrir con vn velo (fingiendo que se limpiaua las lagrimas) y dexarlo a la consideraçion de cada cual»[156], y de Plinio, Alonso de Villegas en su Fructus Sanctorum (1594)[157]. El jurista Gutiérrez de los Ríos dedicó el capítulo XIII del tercer libro de su Noticia general (1600) a la competencia de la pintura y las artes del dibujo con la retórica y la dialéctica, y allí tradujo, de seguido y al pie de la letra, varios párrafos de Quintiliano sobre la amplitud de la retórica[158], entre ellos el dedicado al Sacrificio de Ifigenia[159]. Probablemente en su caso la referencia quintilianea fuera de primera mano, pues poseía en su biblioteca «profesional» sus Instituciones, junto con las Epístolas de Cicerón, De copia verborum et rerum de Erasmo (Alcalá de Henares, 1525) y el De ratione dicendi, libri duo de Alfonso García Matamoros (Alcalá de Henares, 1561)[160]. Huelga, por tanto, enfatizar la importancia de la preceptiva retórica en la teoría del arte de Gutiérrez de los Ríos. Igual sucede con Pablo de Céspedes, cuya Comparación de la Antigua y Moderna Pintura y Escultura (1605) comenta el pasaje de Ifigenia del mismo modo que se hacía en la exposición de los sermones temáticos, amplificando el thema pliniano en latín con una glosa castellana, según repetirá a lo largo de todo su discurso[161]. De hecho, el conjunto de la obra literaria de Céspedes refleja la importancia por él concedida al modelo retórico clásico. Así lo demuestra su biblioteca, en la que encontramos a su maestro, Arias Montano, junto con otros preceptistas de oratoria como Bartolomé Bravo, Diego de Estella o Martín de Roa[162].
La Noticia general para la estimación de las artes y los Discursos apologéticos de Butrón son dos de los impresos recomendados por Pacheco para aquellos lectores interesados en la ingenuidad de la pintura y su competencia y emulación con las artes liberales[163]. Así, en los aspectos más teóricos referentes al decoro, Pacheco apenas cita directamente a Cicerón o Quintiliano si no es de segundas, por vía de Gutiérrez de los Ríos[164], de Dolce o de Paleotti. El capítulo del Arte de la pintura que dedica a «la orden, decencia y decoro que se debe guardar en la invención», parte de una abultada cita de Cicerón («el padre de la elocuencia romana») sobre el decorum/prepon procedente de De Officis[165]. Como no le sirve prácticamente más que como argumento de autoridad, tiene que recurrir a Dolce para acercarse al concepto en lo que a la pintura corresponde, pero lo que toma del teórico italiano son, sobre todo, ejemplos que tratan de partes del decoro, como la historicidad y verosimilitud de lo figurado, la fisiognomía tratada con propiedad, la correcta sucesión cronológica o la adecuación al lugar geográfico[166]. Más útil le resulta el typos del Sacrificio de Ifigenia[167] –donde igualmente sigue a Dolce–, que le permite apuntar una virtud ligada al decoro: el suceso de la historia tratada debe disponerse con tanta propiedad, «que los que la vieren jusguen que no pudo suceder de otra manera de como él la pintó»[168].
Ajustes entre gestus y público. La adecuación de la pronuntiatio al espectador o al lugar y la teoría contrarreformista del decoro
Pacheco se revela en apreciaciones del cariz sobredicho como uno de los más tenaces adalides de lo que podemos considerar una «teoría contrarreformista del decoro». Esta línea subrayaba la base que supeditaba el decoro a «lo digno» con el fin de juzgar el peso de los géneros pictóricos en razón de su valor moral y de su capacidad conmovedora. Para actuar sobre el oyente en una determinada dirección, la oratio había de combinar res y verba de una manera «decorosamente» emotiva. De ahí que el tercer y último nivel de la teoría del decoro dependa del ensamblaje perfecto de palabras y cosas con respecto a un auditorio concreto y sus circunstancias.
La retórica de las emociones arranca de Aristóteles. Aunque se basó en Platón para esta visión «afectiva» de la oratoria –a la cual dedicó casi todo el Libro II de su Retórica–, su acopio de argumentos y clarividencia analítica es muy superior[169]. La formulación aristotélica resultaría crucial para justificar la apelación del orador a las pasiones, pues instituía la premisa de que los recursos emocionales no eran auxiliares o secundarios respecto del asunto del discurso (gr. pragma) sino tan importantes como el contenido mismo[170].
Una vez dada por supuesta la existencia de un contenido, lo propio del orador era el movimiento de las pasiones, ya que en ello se distinguía de los demás hablantes. La susceptibilidad emocional del auditorio, a quien a veces hay que convencer de cosas «que en cierto modo se miden con balanzas corrientes, no con las de precisión de un joyero»[171], era proporcional a la eficacia de la persuasión[172]. Impresionar así, como pedía Cicerón, entrañaba adecuar el estilo al tema y a la manifestación de las emociones apropiadas. Esta clase de pruebas que el público recibía de la conmoción de sus sentimientos se llamaban «patéticas»[173], y en ellas estribaba el poder de la elocuencia, según Quintiliano[174]. El estilo, en definitiva, terminaba siendo producto de la adaptación del orador al espectador, y los diferentes tipos de discurso surgían de las distintas naturalezas tanto de hablantes como de oyentes, en cada lugar y tiempo[175].
Resulta innecesario ponderar la trascendencia que el tercer nivel del decorum revestiría para la predicación desde tiempos medievales. Santo Tomás de Aquino identificaba decoro con «acomodación», un vocablo contemplado en términos tanto sociales como intelectuales. No sólo todos los estados y condiciones debían ser tenidos en cuenta por el orador, sino que éste tenía que asegurarse de «manifestar convenientemente al auditorio las cosas que concibe»[176]. Aquellas cosas medidas «con balanzas corrientes» de las que a veces había que convencer a un público indocto –o, al menos, localista o de formación parcial–, que considerara Cicerón, también preocuparían, inevitablemente, en el Renacimiento hispánico. En un largo capítulo dedicado al decoro de su De ratione dicendi, Vives aconsejaba como uno de los mejores modos para llegar a captar al auditorio que se le hablara con palabras usuales para ellos y de los asuntos de su interés[177]. Antes y después de él, apenas hay preceptista de oratoria en España, sea sacra o profana, que no dedique un capítulo o sección de sus escritos a la cuestión del decoro, en términos muy semejantes.
El emparejamiento decorum/dignitas para la oratoria es característico de preceptistas postridentinos como Arias Montano[178], fray Luis de Granada[179] o fray Diego Valadés, un mestizo franciscano nacido en Tlaxcala (México) y transferido a Italia que sacó a la luz en Perusa, en 1579, el que sería el primer libro publicado de un autor americano de nacimiento: la Retórica cristiana[180]. En el terreno de los paralelismos con la pintura, que son los que más nos incumben, disponemos de algunos testimonios de famosos predicadores de oficio. El dominico fray Juan de Segovia dedicó al duque del Infantado Cuatro libros sobre la predicación evangélica (Alcalá de Henares, 1573), una obra en la que llama la atención el conocimiento profuso de su autor de todo lo producido a nivel europeo en torno a los debates y conclusiones del Concilio de Trento. Por si fuera poco para demostrar su adscripción contrarreformista, baste decir que el P. Segovia redactó originalmente su tratado en castellano y que, temiendo que tan importante materia pudiese caer en manos de los «vulgares», se decidió a traducirlo al latín, justo al revés que los reformadores, a los que se oponía frontalmente[181]. Esta breve presentación nos permitirá comprender mejor el sentido del decorum y su interpretación ética dentro de la teoría del arte posconciliar. Segovia identificaba el decoro en la predicación con la belleza moral de la pintura honesta, con el delectare mediante lo agradable, lo suave o lo gracioso, aunque sin olvidar las otras dos funciones del predicador (enseñar y mover la voluntad):
Y el pintor otorga la mayor belleza posible a la imagen que pinta para que los ojos del hombre, cautivados por su belleza, la miren más gustosamente. [...] Y así igualmente en otras cosas tanto naturales como artificiales aparece esparcido este decoro y belleza [obsérvese la agrupación de términos] para que todas ellas se hagan agradables y amables a los hombres. Por tanto, siendo esto así en las cosas humanas, no está fuera del fin y el propósito de predicar que los oyentes de la palabra divina exijan y deseen esto mismo en las cosas divinas; es decir, que el predicador, en las verdades que debe enseñar, inserte gracia y suavidad en el modo de hablar para que mueva a los oyentes a recibirlas de buen grado, y por el deleite que de allí reciben, recuperen la voluntad de pedir la ejecución de las mismas[182].
Por supuesto, ello no quería decir que lo principal del decoro fuera el deleite visivo, sino la adecuación a la grave materia de la que trataba la oratoria sagrada y «à acomodarse à la capacidad de su oyente»[183], más que el atender a componentes pictóricos como la gracia o la valentía, y no digamos el descuido o la afectación. Paravicino, quizá contraviniendo sus gustos personales, así lo postulaba:
No escuso de advertir por mayor cuanto deseo la puntualidad debida en las pinturas sagradas, aunque no cuadre a las atenciones del arte tanto. Porque como es, entre las demás excelencias suyas, tan fiel testigo, sino igual compañero de la tradición, más importa en ella la puntualidad que la gracia, y más que la valentía. [...] Pero no es bien que el descuido ni la afectación sean achaques de tan grande arte, y así, cuando tropiece en esto el pueblo de los pintores que hay harto de él, y debe de ser gran mortificación de los insignes. Ellos, a lo menos, no deben caer, sino tender a toda la propiedad y decoro [repárese una vez más en el significativo emparejamiento], que es cosa de que la iglesia mucho suele valerse[184].
Fuera del ámbito estrictamente retórico, uno de los primeros tratadistas del arte en formular una definición del decorum después de Alberti fue Francisco de Holanda. Como sería habitual a lo largo de los siglos XVI y XVII, en vez de proponer una enunciación comprehensiva, volvió a tratar de explicar lo general a partir de lo particular:
Pero, propriamente lo que yo llamo decoro en la Pintura, es que aquella figura o imagen que pintamos si ha de ser triste o agraviada que no tenga alrededor de sí jardines pintados, ni cazas, ni otras gracias y alegrías, sino antes que parezca que hasta las piedras y los árboles y los animales y los hombre sienten y ayudan más a su tristeza; y que no haya alguna cosa sensible ni insensible alrededor de la persona triste y agraviada, que no agrave y haga condoler más de ella a los ojos que la miran[185].
Aunque con esta opinión acaso Holanda estaba siendo portavoz de las ideas miguelangelescas sobre el decoro, lo cierto es que Buonarroti ha pasado a la historia del arte como uno de los creadores más indecorosos de todos los tiempos. Estas críticas, que se harían muy comunes frente a la pintura manierista[186], tuvieron su inicio en los ataques oportunistas de Dolce[187] y sobre todo de Gilio[188] contra el Juicio Final de Miguel Ángel. Dentro del ámbito hispánico fue particularmente influyente un capítulo del Libro II del Discurso de Paleotti dedicado a las pinturas «ineptas e indecorosas» y a la definición del decorum/prepon a partir de Aristóteles y de El orador ciceroniano[189]. Un cuadro podía pecar de falta de decoro o caer en el abuso si resultaba directamente falso o inverosímil en algún aspecto o circunstancia de tiempo, lugar, modo o cualquier otro, o por ser desproporcionado o inepto (en el sentido de «necio»). El decoro no equivalía a la verosimilitud per se, quede claro, sino más bien a la dignidad en la representación de los personajes, de modo que sus acciones, vestimentas o afectos habían de adecuarse a su calidad, género o edad. Finalmente se apuntaban algunos ejemplos, todos pedagógicamente concretados en la Virgen María.
El carácter sistemático y constante de la tensión patética como función primordial del arte religioso distinguió la teoría pictórica posterior a Trento de doctrinas anteriores relativas al decoro[190]. Si la imitación de la naturaleza había sido el fin último de la pintura para la preceptiva del siglo XV y del Alto Renacimiento, los tratadistas de la segunda mitad del quinientos y el Barroco hasta 1630-1650 atribuirán al pintor sacro las mismas funciones del predicador: docere, delectare y movere[191]. No era poca la emulación que tenía la pintura con la retórica, según confirmaba Gutiérrez de los Ríos al elucidar con gran facundia el problema del decoro:
Porque si para ser perfectos los Oradores han de estar diestros y experimentados en el estilo del decir, grave, mediano, humilde, y mixto, correspondiendo siempre a la materia que se trata: de una manera en las cartas, de otra en las historias, de otra en los razonamientos, oraciones y sermones públicos: de una manera en las cosas de prudencia, de otra en las cosas de doctrina: Si deben asimismo demostrar todo género de afectos de ira, misericordia, temor, o amor, y pasarlos a los oyentes, para poder persuadir e inclinarlos a lo que se dice: también tiene necesidad de saber todas estas cosas el que ha de ser perfecto artífice en estas artes del dibujo, y las debe guardar con gran puntualidad, pintando a cada figura conforme a lo que representa, de varias maneras y modos: que rústica, que plebeya, que noble, grave, mediana, humilde, honesta, deshonesta, soberbia, airada, alegre, temerosa, atrevida: Dando a entender (si así se puede decir) todo lo que tienen encerrado en los ánimos, con varias y graciosas posturas, sombras, y colores, que son en estas artes, como en la Retórica. De donde no sin causa Quintiliano, para declarar la variedad de los géneros y formas del decir que han tenido los Oradores, declara primero (para que se entienda mejor) las varias y graciosas formas que en su estilo han tenido los escultores y pintores famosos[192].
Adviértase que Gutiérrez de los Ríos aplica a la pintura, de pasada aunque con toda claridad, el significado que «estilo» tenía en la retórica, con el mismo sentido que lo utilizaría Carducho[193]. Las tres funciones del arte pictórico, según este último, también eran «enseñar, mover […] y deleitar siempre y con todos generos de gente», y «declarar a todos el hecho sustancial, con la mayor claridad, reverencia, decencia y autoridad que le fuere posible, que […] es hablar a cada uno en lenguaje de su tierra, y de su tiempo, mas no se escusa, que el modo siempre sea con realce de gravedad y decoro, para que venga a conseguir el fin católico y decente que se pretende, como lo hacen los Predicadores»[194]. Pacheco, traduciendo como Carducho a Paleotti, hablaba asimismo de estas propiedades retóricas de la imagen: la pintura permitía hallar «admirable enseñanza» en el conocimiento de las cosas, al igual que «deleite y gusto» por la imitación, la variedad y hermosura del colorido y otros efectos. Pero su mayor poder radicaba en sus virtudes narrativas, que equiparaban la pintura con los libros, «para que, viniendo por esta vía a su conocimiento, se inflamasen los ánimos a estimar las imágenes y figuras, y multiplicarlas en sus pueblos»[195]. Incluso llegaba algo más lejos que Paleotti al discernir entre las impropiedades (leves faltas a la propiedad o decoro) y los errores o abusos[196]; de todo ello ponía ejemplos y aportaba esta sustanciosa definición, una de las mejores y más aquilatadas del término, que recoge los elementos principales de la controversia en unas pocas líneas:
Esto supuesto, una de las cosas más importantes al buen pintor es la propiedad, conveniencia y decoro en las historias o figuras, atendiendo al tiempo, a la razón, al lugar, al efecto y afecto de las cosas que pinta, para que la pintura, con la verdad posible, represente con claridad lo que pretende[197].
Artifex. El pintor, docto en artes liberales y amigo de poetas y retóricos
El orador como sophos y conocedor del arte de la pintura
El rétor de la Antigüedad romana debía poder disertar sobre cualquier cosa que se le propusiera de una manera apropiada, elegante y copiosa[198]. Su capacidad de improvisación ante el auditorio dependía de la vastedad de su cultura, de modo que tenía que conocer la ciencia de la que hablaba –es decir, dominar el contenido del discurso–, aunque tal materia no fuera propia de su oficio[199]. Este conocimiento era un minimum exigible al orador ciceroniano[200]. Nadie que no se hubiera refinado «en esas artes que son dignas de un hombre libre» había de ser tenido por un retórico. Aunque no se hiciera uso expreso en la alocución de dicha competencia, se transparentaría si el orador era bisoño en el tema o lo dominaba, igual que «no es difícil colegir si quienes se dedican a la escultura saben pintar o no, aun cuando no hagan uso de la pintura»[201]. Sólo el adiestramiento continuado en las artes liberales podía afianzar el grado necesario de preparación[202].
Ante la opinión de que el orador tenía que ser un experto en todas las artes, y de que era su obligación hablar de todos los objetos, Quintiliano se daba por satisfecho con que el rétor conociera muy bien la materia de la que debía ocuparse en cada caso concreto. Como era imposible que tuviera conocimiento de todas las causas, pero al mismo tiempo debía ser capaz de hablar de cualquier asunto que se le encomendara, el orador estaba obligado a informarse perfectamente con anticipación al caso. Entretanto, aprendería «aquellas artes, de las que estará obligado a hablar, y hablará de las que hubiera aprendido»[203]. Para ello servía «la lectura de muchas obras, de las que se sacan ejemplos de la realidad en los historiadores y del arte de hablar en los oradores, así como conceptos de filósofos […] si queremos leer obras llenas de utilidad»[204]. Además de la poesía, la historia y la filosofía[205], el currículo del orador comprendería la música y la geometría[206].
Repárese en que, a pesar de lo colindante de estas disciplinas con las bellas artes, en ningún momento se pide para el orador una pericia mínima en pintura o escultura; ni siquiera se pretende que pueda estar capacitado para formular juicios estéticos. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que sucedía en el mundo griego, en la sociedad y en la política romanas se consideraba inapropiado exhibir demasiado interés en el arte, una actividad frívola y secundaria en comparación con la política o la vida militar. Una cosa era la arquitectura –seria y funcional, una mezcla perfecta de utilitas y decorum– y otra las artes visuales, que se veían como un oficio mecánico de origen helénico y cuyos admiradores (al menos en público) eran tachados de diletantes, lo cual disuadía a los rétores a mostrarse demasiado entendidos en el tema[207]. En el mejor de los casos, la pintura disfrutó de un favor superior a la escultura entre los romanos, ya que ésta siempre fue considerada un arte griego y, por tanto, extranjero, mientras que la escultura la practicaron los propios romanos. Por esta razón, la mayor parte de las opiniones artísticas de Cicerón y Quintiliano aluden preferentemente a la pintura y demuestran incluso un singular conocimiento de su técnica.
A pesar de que los oradores contaban entre sus ejercicios formativos con la descripción de obras de arte y aun siendo las analogías con las artes visuales comunes en la crítica literaria (es sumamente significativo que los pasajes referidos a la pintura y a la escultura en la obra de Cicerón aparezcan casi exclusivamente en sus escritos de retórica)[208], la inclusión de las artes plásticas como parte de los conocimientos estimables del orador fue un fenómeno tardío en la preceptiva retórica altomoderna. Hay que esperar al último tercio del siglo XVI para encontrar alguna disposición en esta línea dentro de los tratados españoles de oratoria, en una coincidencia nada casual con las afinidades que los teóricos contrarreformistas del arte querían por entonces ver entre el pintor de temas religiosos y el predicador. El Manual sobre ambas invenciones, la oratoria y la dialéctica, del zaragozano Juan Costa y Beltrán, publicado en Pamplona en 1570, fue uno de los primeros textos de retórica donde se cuestionaba la distribución tradicional de las artes liberales según los principios escolásticos derivados de la Antigüedad latina, y se reclamaba para la pintura un lugar entre ellas:

