Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de Oro
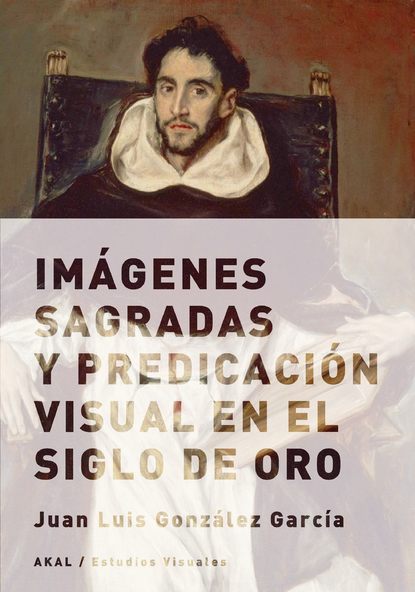
- -
- 100%
- +
La verdadera elocuencia, sin embargo, según la preceptiva del Siglo de Oro, sólo podía derivar de la unión armónica entre sabiduría y estilo, para conducir a los hombres hacia la virtud y hacia objetivos que valieran la pena, no para engañarlos por razones depravadas o insustanciales. En consecuencia, lo que los estudios actuales deberían perseguir en su aproximación a la teoría artística y literaria de la época es analizar la retórica en su contexto temporal, y no hacerlo a partir de aquello que los prejuicios del siglo XXI podrían hacer pensar que fue[44]. Las censuras que la historiografía en general ha emitido sobre la predicación áurea necesitan de una revisión a la luz de la filología moderna. Para deshacer esta idea, es preciso empezar por valorar estéticamente el género y por recomponer la preceptiva oratoria en lo que a sus fines y características concierne. Será, pues, obligado iniciar dicha reconsideración por la causa primera de su presente desdicha historiográfica: el ataque de Platón a la retórica y su posterior rehabilitación.
Filosofía vs retórica: los sofistas y la persuasión
El ataque de Platón
Para los griegos, la retórica representaba la fuente de la vida civilizada, aquello que distinguía a los seres humanos de los animales. En las ciudades democráticas, la persuasión, más que la fuerza bruta, era el ideal, y el funcionamiento armonioso de la sociedad dependía en todos sus aspectos de la elocuencia. Asimismo, como cualquiera que haya leído los textos clásicos sabe bien, la eficacia de la retórica derivaba de su poder sobre las emociones. Durante la Antigüedad, si alguien quería triunfar en la política o en la abogacía, tenía que dominar la habilidad de conducir las pasiones de quienes le escucharan. El estudio y uso de la elocuencia facultaban al orador a producir una convicción genuina en el espectador, incluso a impulsarle a seguir sus órdenes. Una vez conmovidos los afectos, también el juicio se sentía estimulado a actuar y a cambiar de mentalidad.
La retórica confería poder, un poder distinto y superior al de la imposición física; quienes supieran desvelar sus secretos a otros, se arrogaban dicho poder[45]. Los sofistas, oradores brillantes y cultos, cumplían la función de servir a la paideia con la palabra. Maestros ambulantes de sabiduría –de ahí su nombre–, estaban más interesados por la vida práctica que por las teorías filosóficas[46]. El caso es que, a la par que la sofística, y gracias a ella, cobró gran pujanza la retórica griega. Hacia el 395 a.C., alarmado por el creciente éxito de la oratoria entre la sociedad ateniense y molesto por la presencia desafiante de los sofistas, Platón impugnó la elocuencia por engañosa[47]. La acusó de ser un atechnos tribe («práctica carente de arte»), no una techne ni una ciencia (episteme), pues temía que la retórica, que se declaraba un sistema educativo completo en sí mismo, suplantara a la dialéctica socrática o la hiciese pasar a un segundo plano. Para Platón lo deplorable, claro está, es que semejante influencia la ejerciera el rétor y no el filósofo. En el Gorgias trató por todos los medios de convertir al orador en un mero declamador, para que no hubiera peligro de que aquél consiguiera hacerse con el alumnado. Sin embargo, aunque el propósito de este diálogo era disuadir a los estudiantes de seguir a los sofistas, Platón, con su elocuente defensa, estaba irónicamente probando el gran valor de la oratoria[48].
La descalificación más o menos radical de la retórica es una constante en los diálogos platónicos. Aparte de en Fedro, del cual nos ocupamos en el primer capítulo, en Eutidemo se compara al orador con el encantador de serpientes, tarántulas, escorpiones y otras bestias[49], y en Teeteto se le acusa de persuadir sin enseñar toda la verdad, transmitiendo sólo las opiniones que quiere[50]. De Platón, según estudiaremos, también arrancan y derivan las principales críticas moralistas contra la retórica y lo retórico en la plástica, como la reprobación de las capacidades miméticas del color; del estilo oratorio florido o de la gestualidad, o la condena de las imágenes y de los artistas. ¡A tenor de todo ello, resulta difícil conceder, con Diógenes Laercio, que Platón ejerciera alguna vez la pintura[51]!
La rehabilitación del orador-filósofo
Fue Aristóteles, profesor de elocuencia en su propia escuela, el Peripatos o Lyceum –que fundó para rivalizar con Isócrates–, quien primero rehabilitó la oratoria de los ataques de su maestro[52]. Pese a que al principio pensaba como Platón, reelaboró sus creencias hasta considerar paralelas la retórica y la dialéctica, y transformar la primera en un auténtico arte. Su Rhetorica (ca. 330 a.C.), que en el Corpus Aristotelicum sigue a la Política y precede a la Poética, es el tratado completo sobre el tema más antiguo que nos ha llegado. El Estagirita se propuso demostrar que la retórica podía ser tan útil[53] como la dialéctica, la ciencia suprema para Platón. Los perjuicios que éste quiso hallar en la disciplina no estaban ligados al arte o a la facultad oratoria sino, en todo caso, a la intención moral del orador; esto es, lo malo no era el «arte» en sí sino la actitud de determinados artífices. Como todas las herramientas puestas al alcance del hombre, estaba sujeta a abusos: la naturaleza heurística de la elocuencia permitía acusar al rétor de oportunista, pues para alcanzar sus objetivos podía valerse de cualquier medio, moral o inmoral. Con el fin de ganar la adhesión del público, existían tres tipos de pruebas persuasivas o pisteis: logos, ethos y pathos. El logos estaba constituido por argumentos que dependían del discurso mismo; el ethos entrañaba convencer con el carácter del orador, y el pathos persuadía a través de las pasiones suscitadas en el oyente. A la tradición latina esta tríada pasó como docere, delectare y movere.
Cicerón recuperó el ideal isocrático del orador-filósofo al servicio del Estado[54]. Según Plutarco, Cicerón pedía a sus amigos que le llamaran «filósofo» y no «orador», pues había hecho de la filosofía su profesión y de la oratoria sólo un instrumento útil en la carrera política[55]. Sin sabiduría, la elocuencia carecía de utilidad para la patria y podía llegar a ser perjudicial. El ejercicio de la palabra debía complementarse con el estudio noble y digno de la filosofía y la moral[56]. Ninguna otra cosa era la elocuencia, sino sabiduría que habla copiosamente[57].
El orador ideal, conforme a Cicerón, es aquel en el que confluyen los ríos de la filosofía y la retórica[58]. Alguien así puede erigirse en guía de la sociedad civilizada. Nada más digno que ser capaz de controlar el espíritu del público, atraerse sus simpatías e impulsarlo a voluntad. ¿Qué hay más poderoso y magnífico «que el estado de ánimo del pueblo, los escrúpulos de los jueces o todo el peso del senado pueda cambiar de dirección con el discurso de uno solo»[59]? Quien sabe inflamar las mentes de sus oyentes puede moverles en la dirección que el caso precise. El orador lleva al público a donde le place; influye en su ánimo; le arrastra y arrebata adonde se propone[60]. Por eso –reconoce el Arpinate– esta facultad ha de estar unida a la honradez y a la prudencia: «Pues si les proporcionáramos técnicas oratorias a quienes carecen de estas virtudes, a la postre no los habríamos hecho oradores, sino que les habríamos dado armas a unos locos»[61].
Filosofía y retórica, vinculadas por naturaleza, crecieron unidas por su común campo de actuación, de suerte que sabios y elocuentes venían a ser lo mismo: sofistas. Quintiliano lamentaba cómo tan pronto empezó a ser la lengua una fuente de ganancias, se hizo costumbre el empleo torcido de los bienes de la elocuencia, y aquellos considerados buenos oradores abandonaron el cuidado de su conducta. De ahí que el orador que Aristóteles, Cicerón y él mismo preconizaban, hubiera de ser tan digno que pudiese verdaderamente llamarse sabio[62]. De cara al futuro, la retórica se propuso satisfacer por sí sola todas las necesidades culturales que antes habían estado a cargo de la filosofía[63]. El humanismo haría todo lo posible porque así fuera.
Alcance cultural de la retórica en el Renacimiento
La rhetorica recepta y el descubrimiento de los manuscritos
Durante la Edad Media, las fuentes básicas para la teoría general de la retórica fueron De inventione y Ad Herennium, acaso los escritos latinos más ampliamente usados de todos los tiempos. Ambos principian lo que se ha denominado rhetorica recepta[64] o corpus «autorizado» de oratoria clásica, formado por estas dos obras junto con los discursos de Cicerón y las Institutionis oratoriae de Quintiliano –desde el siglo VI difundidas solamente a través de resúmenes, extractos o copias mutiladas–. La invención retórica y la Retórica a Herenio constituían parte del currículo básico del trívium en las escuelas y academias medievales. Cicerón era entonces conocido casi exclusivamente en su faceta moralizadora (i. e., De officiis); sus escritos retóricos de madurez no fueron glosados ni comentados, mientras que sus discursos recibieron sólo una atención marginal, principalmente a través de antiguos scholia[65]. Todavía menos circularon las fuentes de oratoria griega, salvo la Retórica de Aristóteles –hasta finales del siglo XIV tenida por apéndice de la Poética y leída como un texto de ética y psicología–, y la pseudo-aristotélica Rhetorica ad Alexandrum.
Reducida a cuestiones lingüísticas y enciclopédicas, la retórica clásica pervivió como rama auxiliar de la gramática y materia de aprendizaje en las escuelas monásticas. Simplificada y cristianizada, sufrió una parcelación en campos discursivos muy concretos (ars poeticae, ars dictaminis, ars praedicandi), ramificándose y apenas logrando entidad como objeto unitario de estudio. A partir de los siglos XI-XII, las artes praedicandi, una adaptación práctica de la elocuencia grecolatina a las nuevas necesidades del clero regular, renovaron y reconectaron la retórica con los saberes grecorromanos. Los monasterios dejaron paso a las universidades, donde se valoraba un conocimiento más profundo de la técnica oratoria para defender o atacar tesis con agudos razonamientos dialécticos.
Con los inicios del humanismo resurgió la antigua disputa entre retórica y filosofía. La elocuencia se oponía a la intelectualidad abstracta de la escolástica, a la que se criticaba por no poder comunicar verdades importantes con un efecto persuasivo. A diferencia de ésta, carente de consecuencias útiles, la retórica tenía un efecto determinante en los sucesos, en el comportamiento de la gente, y presuponía un conocimiento global de los asuntos concernientes al hombre en la política y en otros campos de decisión, en la «vida real», tal como griegos y romanos habían observado[66]. Hubo humanistas que, comenzando por Francesco Petrarca, encontraron y debatieron problemas genuinamente filosóficos ligados a su función de retóricos. En un capítulo del De remediis utriusque fortunae (ca. 1360-1366) –su más extenso manifiesto artístico y el de mayor longitud de todo el Trecento– titulado «De la eloquencia», proponía conjugar la filosofía con la retórica: «ninguno puede ser verdadero orador […] sino es varon perfecto: y en siendo esto luego es sabio»[67]. Petrarca admiraba enormemente a Cicerón, a quien consideraba «el gran padre de la elocuencia romana»[68]. Para él personalizaba el ideal del rhetor-filósofo, el pensador y el hombre de acción, el orador eficaz y, por tanto, el «ciudadano eficaz». «Tenía –afirmará en 1350– los corazones de los hombres en sus manos; gobernaba su auditorio como un rey»[69]. El propio estudioso contribuyó a la difusión de las obras de Tulio con su hallazgo del manuscrito del Pro Archia poeta en Lieja (1333) y varias epístolas familiares en Verona (1345).
El (re)descubrimiento de los manuscritos «perdidos» de Cicerón y Quintiliano configura uno de los episodios fundacionales del Renacimiento. Aunque el texto íntegro de la obra quintilianea sólo fue localizado y estudiado en el siglo XV, existen fundadas sospechas de que, a finales de la centuria precedente, en España ya se disponía de una versión completa de las Instituciones en algunos ambientes eruditos[70]. Sea como fuere, la identificación del tratado de Quintiliano por parte del secretario papal Poggio Bracciolini en 1416, en la abadía suiza de San Galo –que siguió a varios discursos ciceronianos encontrados por él un año antes en el monasterio de Cluny–, no pudo producirse en un momento más oportuno. La excitación que le supuso el descubrimiento, de la cual hay testimonios, parece real y no un recurso literario, y dio satisfacción a un interés que arrancaba de Petrarca y Giovanni Boccaccio[71]. A finales del cuatrocientos, Nebrija o Juan del Encina no dudaban ya en apelar a las autorizadas opiniones del viejo paisano de Calahorra, que enseguida se convertirían en la fuente principal de la pedagogía renacentista. Respecto a Cicerón, en 1421 Gherardo Landriani, obispo de Lodi (cerca de Milán), descubrió en el archivo de su catedral un manuscrito con el De oratore –hasta entonces sólo conocido en codices mutili–, el Brutus y el Orator, que fue rápidamente diseminado en copias[72].
Occidente accedió al corpus de la literatura retórica griega sobre todo a través de traducciones. Los humanistas conocieron así no sólo a Hermógenes de Tarso, auténtico pilar de la oratoria bizantina, sino también al Pseudo-Longino, a Dionisio de Halicarnaso y a otros autores menores, y, lo que es más importante, la Retórica de Aristóteles comenzó a ser apreciada y estudiada más como obra de elocuencia que de filosofía moral. La principal aportación de la retórica helenística a la Europa del humanismo fue una preocupación mayor por las cuestiones del estilo. A los anteriores tratados se añadieron los discursos: todos los oradores áticos –especialmente Lisias, Isócrates y Demóstenes– y algunos rétores tardíos, como Dión de Prusa, fueron asimismo traducidos, leídos e imitados[73].
Sólo en el Renacimiento europeo se cuentan unos seiscientos autores de textos de retórica entre ediciones, comentarios y obras nuevas. Se publicaron en torno a dos mil títulos entre 1453 –edición de la Biblia de Gutenberg– y 1700, y de cada uno se hicieron tiradas de entre doscientos cincuenta y mil ejemplares: un vasto y casi inexplorado tesoro de información. En incunables pueden cifrarse más de mil. Si cada copia fue leída por entre uno o varias docenas de lectores (que lo empleasen, por ejemplo, como manual en las escuelas o en la universidad), en la Europa de la Edad Moderna debió haber varios millones de personas con conocimientos reales de retórica. Entre éstos se contaron muchos de reyes, príncipes y nobles; papas, cardenales, obispos, frailes y clérigos ordinarios; profesores y maestros, estudiantes, escribanos, abogados, historiadores, poetas, dramaturgos y artistas[74].
Retórica y educación en España: el foco precursor complutense
Hace mucho que la oratoria dejó de ser materia pedagógica corriente en el mundo occidental, pero durante más de dos mil años enseñó a producir literatura culta oral y escrita. El sistema didáctico grecolatino es la causa de que el arte literario descansara sobre la retórica escolar hasta las postrimerías de la Edad Moderna. En el Alto Imperio floreció el estudio teórico de la oratoria. La práctica se adquiría en el foro, lugar de aprendizaje de las leyes y la administración de justicia; llegar a ser abogado era el deseo de todo ciudadano que ansiara el honor. Los maestros que adiestraban en retórica gozaban de gran estima, y lo mejor de la juventud romana frecuentaba sus aulas. Este entusiasmo por el aprendizaje de las artes liberales pasó a los territorios romanizados. Los oradores españoles –Marco Porcio Catón, Lucio Anneo Séneca y Quintiliano– llegaron a formar escuela y su estilo, un tanto enfático, se impuso en la misma Roma.
La eloquentia llegó a ser considerada en la Antigüedad clásica como el ideal supremo al que debía aspirar toda persona en su desarrollo educativo con miras a situarse ventajosamente en sociedad. Parafraseando a Cicerón, igual que los seres humanos eran superiores a los animales por la posesión de la palabra, así unos hombres superaban a otros por su mejor y más persuasivo uso del lenguaje[75]. Ha quedado testimonio de esta formación en tratados puramente técnicos como la Retórica de Aristóteles, De inventione o Ad Herennium, entre otros. Pero la obra cumbre que reúne dicho pensamiento en una dimensión grandiosa son las Instituciones de Quintiliano, un programa de educación total del perfecto ciudadano desde su infancia hasta su retirada de la vida activa, que buscaba aunar elocuencia, sabiduría y bondad en el orator ideal.
En el Renacimiento, la exaltación de la retórica supuso todo un plan de transformación intelectual. Los humanistas revolucionaron la concepción utilitarista de la oratoria del Medievo e hicieron renacer las líneas pedagógicas grecorromanas, junto con su patrón de la eloquentia como eje de un nuevo método de adoctrinamiento a la clásica. Durante el siglo XVI, los estudios primarios de retórica, modelados sobre un trívium renovado, se cursaban en colegios de humanidades, previos a la educación universitaria. Todos los que entonces accedieron a una enseñanza media, incluso no universitaria, recibieron, por tanto, alguna clase de instrucción en oratoria. La transmisión pedagógica de la doctrina retórica siguió en la época dos vías fundamentales: la primera, más restringida y abstracta –aunque también más creativa y polémica–, en tratados de reflexión teórica a la manera helenístico-bizantina; la segunda, más propiamente didáctica, en un notable número de manuales universitarios basados en modelos latinos[76]. Esta clase de manuales de enseñanza siempre demostró un grado de innovación bastante limitado con respecto a la rhetorica recepta, si bien la reutilización de materiales ajenos era, como sabemos, un procedimiento más que habitual.
El corpus retórico era, además de amplio, muy complejo, pues en cuanto uno comparaba las obras de Aristóteles con las de Cicerón o Quintiliano, o incluso los distintos escritos ciceronianos entre sí, se daba cuenta de que sus enseñanzas resultaban desestructuradas y hasta contradictorias. Por añadidura, el material aparecía disperso en libros de diferente naturaleza. No todo eran Instituciones (i. e., instrucciones fundamentales) como las quintilianeas, sino que también había tratados estilísticos, como el de Hermógenes, o doctrinas sobre la formación del orador –el Orator o el libro XII de Quintiliano–, o textos sobre aspectos concretos del arte, al modo del De inventione. Todo este material, más que de una verdadera revisión crítica, fue objeto de diversos esfuerzos de organización y sistematización en artes metódicas que lo hicieran compatible con la docencia universitaria.
En los cuarenta primeros años del siglo XVI vieron la luz en España únicamente dos tratados de retórica, impresos en Alcalá por iniciativa del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros para uso de los estudiantes, y con una distancia de sólo cuatro años entre uno y otro. Ambos brotaron de una rivalidad universitaria entre dos escuelas de oratoria, la griega y la romana, y entre dos traductores o antólogos, más que auctores en este caso. El más temprano tratado de oratoria llevado a las prensas complutenses fueron los Rhetoricorum libri quinque (1470) de Jorge de Trebisonda, anotados por Fernando (o Hernando) Alonso de Herrera en 1511[77]. El Trapezuntio, filósofo y humanista de origen bizantino, había fallecido en Italia en 1486 tras una vida dedicada a la enseñanza y a la traducción, en la que dio clases de latín y retórica a algunos de los humanistas más señalados del siglo XV, como Alfonso de Palencia. Tuvo fama de elocuente e introdujo las formas griegas (léase hermogenianas) de la retórica en Europa occidental. Herrera († 1527), discípulo de Nebrija, llevaba de profesor de retórica y gramática en Alcalá desde 1509, y allí seguiría hasta principios de 1513, pasando en 1518 a Salamanca. Se puso a la tarea de anotar y editar la obra de Trebisonda porque estimaba que Ad Herennium no era lo suficientemente flexible como texto único para los estudiantes. Desaconsejaba también el De oratore y el Orator, excepto para los alumnos avanzados, y creía que Quintiliano era demasiado prolijo. Desde luego, la Retórica a Herenio no valía como texto básico –carecía de material preliminar, no era lo bastante concisa y sí muy repetitiva– y La invención retórica estaba, evidentemente, incompleta. Así que, antes de la llegada de Nebrija a Alcalá de Henares (1513), la Opus absolutissimum trapezuntina sería el texto oficial de la universidad[78].
Al poco de regentar la cátedra, y a petición de Cisneros –que le exhortó a redactar un manual para ella–, Nebrija compuso una Artis rhetoricae compendiosa coaptatio ex Aristotele, Cicerone et Quintiliano (1515). Ya septuagenario, se limitó a confeccionar una antología (compendiosa coaptatio) en vez de una obra original. Además de las esperables proclamas de modestia –ni creía poder añadir nada tras las cumbres de Quintiliano y Cicerón, ni quería alimentar falsas expectativas–, decía hacerlo «para que en esta tarea no me ocurra como en aquellas Introducciones (pues hubo quienes decían que yo no había aportado nada valioso, salvo en las cuestiones que había tomado de otros, pero que en lo demás me había equivocado), no añadiré nada que sea fruto de mi talento, salvo, si acaso, para unir entre sí los preceptos del arte, con el fin de que nadie pueda acusarme de vender, como nuevo y propio, lo que es viejo y de otros»[79]. Su fuerte era la filología y no la retórica y sólo por dar gusto al cardenal se había comprometido a escribir una obra que, por bien que saliese, no tendría la aceptación que habían disfrutado las Introducciones y los Vocabularios. A este respecto, la historiografía duda entre considerar a Nebrija un puro escoliasta –que, como sus pupilos, se aplicó a redactar glosas sobre originalia reelaborados de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano–, o tener su antología por el primer manual de retórica renacentista de cuño español.
Vives fue el primer español que trató de sacar a las artes en general, y a la retórica en particular, del estado de postración en que se hallaban, y el primero que compuso, en 1533, una obra plenamente personal sobre oratoria: Del arte de hablar[80]. Siempre a la búsqueda de ideas y métodos nuevos de enseñanza, Vives puede considerarse el gran pedagogo del Renacimiento hispánico. En la Península le sucedieron docentes universitarios paradigmáticos como el Brocense o Palmireno, si bien su influencia alcanzó a toda la Europa del siglo XVI. El humanista valenciano situó la retórica en lo más alto de su sistema educativo, en coincidencia con el De ratione studii (1511-1512) de Erasmo[81]. En De disciplinis (1531), Vives describía la retórica como la más prominente de las artes, necesaria para todas las ocupaciones de la vida, ya que ninguna actividad humana puede realizarse sin el auxilio verbal. También comentaba la función educativa de la oratoria; gracias a la persuasión que ejerce, los hombres buenos e inteligentes podían alejar a otros de los errores y los delitos, e interesarlos por la virtud.
Si De las disciplinas es un análisis crítico de las causas por las que las artes se hallaban en un estado de decadencia del que habían de salir, De ratione dicendi intenta exponer la parte «constructiva» complementaria, con la recomendación de la lectura de Cicerón, Quintiliano, Hermógenes, Demetrio y Dionisio de Halicarnaso. Obsérvese que nada se dice a favor de los manuales de Herrera y de Nebrija, que habían quedado caducos por basarse poco en la práctica real de la elocuencia. En el futuro, el modelo de rétor humanista sería el erasmiano, encarnado por Furió o el Brocense[82]. Para el primero, la universalidad de la retórica no quería decir que ésta englobara las demás artes, sino que ellas dependían de la retórica en cuanto que debían comprenderse, explicarse y organizarse dentro de un discurso[83]. Sánchez de las Brozas se sumará a estas ideas expresando su profunda fe en el poder de la palabra, culminación de los studia humanitatis[84].
En época de Carlos V, el castellano se vio favorecido por circunstancias históricas, culturales y económicas irrepetibles. Unido a la literatura, fue propulsado hasta convertirse no sólo en la lengua de los cortesanos y los ingenios, sino en idioma vehicular de Europa. A mediados del quinientos comenzaron a aparecer en distintos países las primeras retóricas en vulgar, aunque perduró y predominó la costumbre de abordar la elocuencia en latín. La Rhetorica en lengua castellana (1541) del jerónimo fray Miguel de Salinas, de nuevo impresa en Alcalá, supuso el tercer tratado de oratoria renacentista publicado en España, y el primero en hacerlo en romance. El salto cualitativo que significó poder leer una retórica en español manifiesta un reconocimiento implícito del castellano como instrumento cultural –para una materia, además, que hasta entonces había pertenecido en exclusiva al latín[85]– y un signo de madurez de la lengua vernácula, la cual iniciaría una tradición fecunda de preceptivas castellanas, tales como las del agustino Rodrigo Espinosa de Santayana (1578) o las de Juan de Guzmán, Jiménez Patón y Baltasar de Céspedes, esta última de 1607, que quedó manuscrita[86].

