Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de Oro
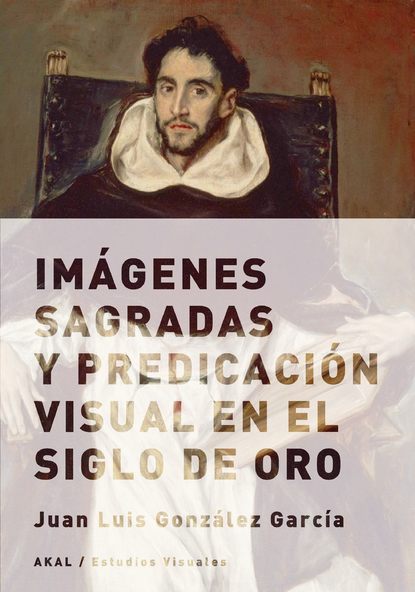
- -
- 100%
- +
José de Sigüenza, cronista de la orden jerónima, apunta que Salinas profesó en el monasterio zaragozano de Santa Engracia[87]. Allí coincidieron entonces dos estilos de predicar bien opuestos: el del erudito prior fray Pedro de la Vega, general de los jerónimos y notable traductor de Tito Livio, y el más deliberadamente simplista de fray Juan Regla, predicador y confesor de Carlos V. Fray Miguel se inscribirá en esta segunda tendencia, que cultivaba una expresión llana y elegante, presidida por el buen gusto. Concibe la retórica como un medio para aproximar las teorías antiguas y modernas a la práctica diaria en el uso del idioma. Se ajusta, por tanto, al ideal que expresara por aquellos años Juan de Valdés en su Diálogo de la lengua y también a las teorías erasmianas del estilo. La faceta práctica más importante de la retórica en el Siglo de Oro fue la predicación, y a ella vinculó su Rhetorica nuestro fraile. Partiendo de la aplicación de la oratoria al campo judicial[88], se refiere enseguida, por vía de ejemplos, a las letras sagradas, para extenderse luego a toda la oralidad cotidiana. Fiel a su temperamento y formación, Salinas recoge la herencia erasmista de enseñar sin dar reglas fıjas y apelando a los factores que han de condicionar la praxis. Los préstamos de Cicerón, como primer gran maestro de la retórica, son confesados reiteradamente; con mucha frecuencia traduce y adapta a Quintiliano, a los padres de la Iglesia y a Erasmo; añade, por último, ciertas referencias a Hermógenes –vía Jorge de Trebisonda– y no pocas a Nebrija[89].
En 1548 se editó la Ratione dicendi de Alfonso García Matamoros, la cuarta retórica de autor hispano que alumbró la imprenta complutense y la última que comentaremos en esta introducción a la didáctica de la oratoria en el Renacimiento español, pues antecede a la multiplicación exponencial de preceptivas que se produjo en la Península al mediar el siglo XVI. Matamoros, formado en Sevilla y Valencia, en 1542 obtuvo la cátedra de retórica en Alcalá, sucediendo a los profesores Juan Ramírez de Toledo, Juan Fernando Hispalense y Juan Petreyo[90], y preparando el camino a Alfonso de Torres y a Ambrosio de Morales. Hasta su muerte en 1572, se dedicó a la docencia en esta universidad, y en ella publicó todas sus obras[91]. La obra teórica de García Matamoros tiene una gran cohesión y una fuerte unidad. De hecho, se puede considerar como un tratado completo que aborda las tres aproximaciones predilectas de la elocuencia renacentista: un manual genérico (De ratione dicendi), y, en 1570, unas reglas de predicación (De methodo concionandi) más un análisis pormenorizado de la teoría de los estilos (De tribus dicendi generibus), siempre madurados bajo la luz de Cicerón. En cuanto a la práctica académica, sus técnicas pedagógicas eran sumamente innovadoras y participativas. Nada más entrar en clase, declamaba a los alumnos desde la cátedra un texto clásico, animando luego a todos a intervenir. Oída la señal, sin importarles la disputa personal con el profesor, todos se lanzaban al debate. Él se iba moviendo de un lado a otro e interpelaba a los jóvenes, alababa su disposición natural, o su agudeza, o lo ameno de sus palabras. Tan convencido estaba de lo apropiado de su método que se preciaba de obtener con éste, en poco tiempo, poco más o menos que otros Cicerones y Quintilianos[92].
Gracias a la voluntad metódica y didáctica del humanismo, el sistema educativo de la universidad española tomaría un nuevo rumbo a mediados de la centuria. Las reformas tendieron, entre otras medidas, a eliminar lacras tales como los dictata, o dictado de apuntes por parte del profesor, en favor de las lecciones preparadas por cada titular de la materia correspondiente. En este sentido, García Matamoros puede ser considerado un pionero por su singular método de enseñanza, el cual, como él mismo atestigua, le llevó en ocasiones a un éxito tal con los estudiantes que tuvo que «pactar» treguas para que le permitieran preparar algunos de sus libros. El modelo complutense se adaptó, total o parcialmente, a las universidades de Salamanca, Valencia, Barcelona o Zaragoza. Se trataba de conseguir clases menos doctrinarias y más focalizadas en el uso. Las preceptivas permitieron la modernización de las fuentes clásicas, sustituyendo los anacronismos relacionados con el género judicial con abundantes ejemplos cristianizados, según veremos en próximos capítulos, y se concentraron en las tipologías discursivas que con mayor probabilidad se habría de encontrar el alumnado en su futura vida profesional.
La retórica y la crítica de arte humanística
La retórica proporciona la clave para el humanismo, la mentalidad y la civilización del Renacimiento. Una explicación de ese interés por la retórica clásica nos la ofrece la popularidad que adquirieron las obras latinas de Petrarca y Boccaccio. El reconocimiento de los logros estilísticos de estos dos autores y que ellos mismos se enorgullecieran de su deuda hacia los antiguos, estimularían el sentimiento de que, mediante la imitación de la elocuencia romana, era posible alcanzar un estilo literario superior e incluso levantarse a la altura de los veteres. Lo singular del humanismo no fue tanto el descubrimiento de las fuentes latinas sino su reinterpretación. Según los humanistas, eran ellos los que, con su emulación, recuperaron la sabiduría de la Antigüedad, sepultada durante siglos. Se veían como herederos de los antiguos oradores romanos, de Cicerón y Quintiliano y, a imagen de éstos, se comunicaban entre sí con el latín; un latín «neoclásico», por supuesto.
Según O´Malley, si hay algo demostrado es que, de una forma u otra, el humanismo está relacionado íntimamente, incluso esencialmente, con la recuperación de la retórica clásica. Un humanista que no hiciera profesión de la retórica no era un humanista en absoluto[93]. Antes de que la palabra «humanista» fuera de uso común a finales del siglo XV y comienzos del XVI, los humanistas se referían a sí mismos como «oradores» o, en menor medida, «retóricos»[94]. Con esto no querían decir que su ocupación fuera la enseñanza o la práctica escénica de la retórica latina, sino que deseaban ser conocidos como hombres elocuentes[95]. Los humanistas del Renacimiento, como rhetores profesionales, atribuían el máximo valor a la elocuencia y reivindicaban la combinación de oratoria y sabiduría que se había escapado a sus predecesores escolásticos. Incluso un humanista de primer nivel como Lorenzo Valla situaba a la retórica por encima de la filosofía[96]. A lo largo del siglo XV se cayó en la cuenta de que el estudio de la retórica clásica podía ser un fin en sí mismo y no sólo una forma de acceder a los distintos campos del saber. La retórica, «reina de las artes», unificaba las ciencias; era el código fundamental a partir del cual se generaba cada texto, al punto de establecer muchos de los preceptos básicos de la producción literaria y artística. En general, puede afirmarse que el esfuerzo por vincular las artes liberales con la retórica representa una tendencia explícitamente humanística. Uno de los puntos de contacto donde se demostró más fértil dicha propensión fue en el terreno de la teoría y la crítica de las artes visuales[97]. Dado que a ello consagramos íntegramente el capítulo segundo de nuestro libro, no daremos aquí más que alguna nota introductoria.
La retórica grecolatina se sirvió de metáforas visuales, de comparaciones artísticas utilizadas por Cicerón, Quintiliano y otros al escribir sobre estilística literaria, y que los humanistas rehabilitaron en el Renacimiento a medida que iban descubriéndolas. Muchos optaron por no crear metáforas nuevas y se atuvieron a los clásicos, alternando y renovando las comparaciones que los antiguos habían utilizado. La gran autoridad de estas convenciones prestó al pensamiento humanista unas vías aceptables en lo referente a la pintura y la escultura, pero sin duda esas mismas auctoritates reprimieron la inventiva de los intelectuales. Tópicos y metáforas sirvieron de reservas de material comparativo, para confirmar teorías propias o fundamentar prácticas reales, y configuraron algunos de los recursos críticos más eficaces de la doctrina artística. Gran parte de los logros de Leon Battista Alberti en De pictura se deben a ello, y la conciencia humanista de que el avance en todas las ciencias corría paralelo a la recuperación de la retórica –de la cual es exponente la cita con la que abríamos este Exordium– fue asimismo producto de analogías semejantes. Filarete estableció una muy hermosa entre retórica y edificatoria, dentro del Libro VIII de su Trattato d’architettura (ca. 1460-1464):
Con respecto al modo de construir antiguo y moderno, yo pongo el ejemplo de las letras de Tulio y Virgilio comparadas con las que se usaban hace treinta o cuarenta años: hoy se ha mejorado la escritura en prosa con bella elocuencia, en relación con la que se usaba en tiempos pasados desde hacía siglos; y esto ha sido sólo posible porque se ha seguido la manera antigua de Tulio y de los otros hombres sabios. Y esto lo comparo con la arquitectura; porque quien sigue la práctica antigua, se pone al nivel que antes he dicho, es decir, al de las letras tulianas y virgilianas en comparación con las antedichas[98].
Líneas previas de investigación y estado de la cuestión
La recuperación internacional de los estudios sobre la retórica no va más allá de finales de la década de 1970[99], y puede considerarse iniciada en 1977 con la fundación de la International Society for the History of Rhetoric, a iniciativa de Fumaroli[100]. Hasta entonces, y sólo desde bien entrado el siglo XX, algunos de los mayores estudiosos en humanidades venían insistiendo en la importancia de la retórica como clave para comprender la literatura, las artes visuales, la arquitectura o la música. Muy distinguidos historiadores del arte y filólogos de la escuela alemana así lo hicieron, recordando el papel secular que tuvo la elocuencia como sistema de comunicación para dar forma a la creación artística y textual[101]. Y, sin embargo, ¿cómo apreciar completamente el efecto de la retórica sobre la plástica cuando apenas estaba desbrozada su influencia sobre otros campos tan obvios como la educación, la diplomacia o la historia?
Los primeros estudios partieron de la historiografía estadounidense y se centraron en demostrar los fundamentos retóricos –que no poéticos– de la teoría renacentista del arte[102]. Tomando como base De pictura de Alberti, espejo de toda la tratadística posterior, Gilbert (1945)[103] y Spencer (1957)[104] ofrecieron una alternativa rompedora a las muy influyentes hipótesis de Lee (1940), que infravaloraban la repercusión de los preceptistas clásicos de oratoria sobre la doctrina artística del Renacimiento[105]. De todos modos, sus correlaciones entre la retórica antigua y la crítica humanística pecaban de ser demasiado terminológicas y literales, y habría que esperar varias décadas hasta ver crecer sus frutos[106]. Entretanto, el catálogo de tratadistas estudiados bajo esta óptica «elocuente» se extendió discretamente a Giorgio Vasari[107], a Lodovico Dolce[108] o a ambos, a título comparativo[109].
En 1954, Argan pronunció una conferencia sobre la retórica y el arte barroco[110] que llevaría a ampliar el radio de acción del método a los artistas-teóricos[111] y a los ideólogos[112] del siglo XVII. Frente a este impulso acometido por historiadores del ámbito italiano y francés, tradicionalmente más atraídos por el seiscientos que la corriente anglosajona, desde ésta se perseveró en una doble vía que ahondaba en las premisas de Gilbert y Spencer, hacia atrás (Trecento) y hacia delante (Cinquecento) en el tiempo. Respecto a lo primero, entre 1971[113] y 1972[114] Baxandall desarrolló formas radicalmente nuevas para un entendimiento más fructífero de la adaptación de las ideas retóricas clásicas a las necesidades de la crítica histórico-artística, y fue responsable, casi en solitario, del giro «lingüístico» que adoptaron muchos estudios en historia del arte durante las décadas de 1970-1980. Summers, tras un par de ensayos decisivos (1972 y 1977) sobre problemas formales del Alto Renacimiento y del Manierismo que marcaron brillantemente el tono de la aplicación de la teoría de los tropos y figuras retóricas a las artes visuales[115], publicó dos libros en 1981 y 1987 que desplegaron, a escala monumental, las posibilidades resultantes de estudiar cuestiones de la trascendencia de Miguel Ángel[116] o el naturalismo renacentista[117] desde, sin ir más lejos, los escritos de oratoria de Cicerón o san Agustín. Por desgracia, también la polisemia del término «figura», el valor semántico que le otorga la retórica, «ha propiciado el establecimiento de analogías interdisciplinares de las que han hecho uso –y aun abuso– filólogos, semiólogos e historiadores del arte»[118].
La escuela francesa ha mantenido una tendencia particular orientada hacia las dos principales vertientes del movere en la retórica visual: el colorido y la gestualidad. Acerca de estos puntos, los estudios interdisciplinares de Lichtenstein sobre la elocuencia del color en Francia e Italia[119], de Schmitt con relación al gesto significante en el Medievo[120] y de Chastel sobre la actio renacentista[121] son referencias ineludibles. Es en el país vecino donde hallamos algunos trabajos de interés alusivos a las conexiones entre arte y retórica, ambos impresos en 1994: un texto de Michel, más bien de iniciación, resumen de aportaciones anteriores que apenas son referenciadas al pie de página[122], y las actas, editadas por Bonfait, de un coloquio dedicado específicamente al tema de «pintura y retórica», donde se contienen importantes ensayos[123]. Por último, destacaremos de Italia las cruciales contribuciones de Ledda (1982-1990) sobre la visualidad de la oratoria sacra española[124], las de Bolzoni (1995) respecto del ars memorativa como pars rhetorica dotada de iconocidad[125], y algunos señalados textos sobre gestualidad retórica de Gentili[126].
Lamentamos constatar que, desde comienzos del siglo XXI, El panorama internacional se halla en lo que podríamos denominar un «impasse científico». Aunque se ha hecho patrimonio común, casi popular, la expresión «retórica de la imagen»[127], el verdadero análisis del fenómeno en una época determinada, empleando las herramientas de la filología y de la historia del arte, apenas se ha acometido. Ha habido meritorias aproximaciones venidas de campos tan dispares como la musicología[128] y la teoría de la arquitectura[129], que no pasan de ser síntesis, más o menos apresuradas y sazonadas con nuevos ejemplos musicales y arquitectónicos, de terrenos ya muy hollados referidos a autores «híper-retóricos» (Alberti, Castiglione, Vasari, Lomazzo, Junius, Poussin)[130]. En general, se continúa orbitando en torno a elementos que señalamos al comienzo de nuestro capítulo segundo y a una parte muy pequeña de lo que concedemos a la pronuntiatio en los capítulos tercero y cuarto. Es decir, lo más obviamente retórico de la pintura: los componentes textuales tomados sin apenas modificación de los tratados de oratoria grecorromana y acomodados a la teoría pictórica, y todo aquello conexo con la expresión gestual codificada del rétor.
Tradicionalmente, los estudios españoles de retórica solían lamentarse del descuido y, en bastantes casos, del desinterés algo menos que absoluto de que venía adoleciendo dicho campo de investigación. Dentro de los análisis interartísticos, podemos afirmar que, aún en nuestros días, las relaciones entre pintura y oratoria apenas han abandonado su condición marginal. A esta enraizada falta de interés por la oratoria española del Siglo de Oro como género de valor estético contribuyó uno de los responsables de su redescubrimiento en el ámbito académico mundial: el eminente hispanista norteamericano Ticknor. Fue el primero que demarcó positivamente y en su integridad una Historia de la literatura española en 1849, y a quien, además, se debe el término mismo de «Siglo de Oro» para denotar la creación literaria española comprendida entre 1492 y 1665. La versión castellana, traducida y adicionada con notas críticas por Gayangos y Vedia entre 1851-1857, difundió en tierras peninsulares muchos de sus escrúpulos, y no pocos errores. Sin duda llevado por ideas preconcebidas, y despreciando la lectura misma de los originales, Ticknor despachó la retórica española con la cita exigua a Luis de León y Luis de Granada, sin dar remota noticia de nadie más, aseverando que en España la religión ha sido siempre un oscuro «conjunto de misterios, formas y penitencias, de manera que rara vez, y nunca con gran éxito, se han empleado aquellos medios de mover el entendimiento y el corazón que se usaron en Francia o Inglaterra»[131].
Entre 1876 y 1883, mientras investigaba en los fondos bibliográficos pertinentes para escribir la Historia de los heterodoxos, Menéndez y Pelayo trazó el plan de la Historia de las ideas estéticas, que publicó entre 1883 y 1891. Según el plan originario, habría de tratar de la historia de la poética y de la retórica en España[132]. Cuando trabajaba en ella, el polígrafo aprovechó la información recogida en bibliotecas extranjeras y escribió una historia de las ideas estéticas en Europa. Así, pudo situar a España entre las naciones más cultas del continente, al mostrar lo esencial de la historia común en las concepciones artísticas y al comparar literatura y estética en los dos ámbitos, hispano y paneuropeo. Un siglo más tarde, la percepción que de la retórica española se tenía fuera de nuestras fronteras seguiría ofreciendo una impresión más bien desalentadora, esta vez no por prejuicios decimonónicos, sino por pura falta de accesibilidad a las obras originales. En 1983, Murphy insinuaba la dificultad de acceder al listado de obras –ni mucho menos completo– citado por Menéndez y Pelayo, cuyos ejemplares no veía en bibliotecas de Europa o Estados Unidos, preguntándose ingenuamente: «¿Se habrán perdido en guerras y revoluciones? Si no es posible localizarlos, ¿podemos estar totalmente seguros de que comprendemos el curso real de la retórica española?»[133]. Evidentemente no, responderían a coro nuestros pioneros en el estudio de la oratoria hispana.
Se ha convertido en tradicional, y en casi obligatorio, comenzar cualquier trabajo general que tenga que ver con la oratoria sagrada del Siglo de Oro con el discurso preliminar que Mir, académico presbítero y exjesuita, utilizó como pórtico a la edición de los sermones de fray Alonso de Cabrera (1906): «La historia de nuestra elocuencia sagrada es el mayor vacío que hay en nuestra literatura. Hay en ésta partes muy desconocidas, pero que han sido en alguna manera estudiadas, de suerte que de ellas se puede formar idea siquiera aproximada. En lo tocante a nuestra elocuencia se puede decir que se ignora todo». Estas palabras las dieron por vigentes, en 1942, Herrero García[134] y, en 1971, Herrero Salgado[135]. Para 1993, Cerdan, citando también las frases sobredichas, seguía teniéndolo por «el capítulo peor tratado de toda la historia de la literatura española, en especial del siglo XVII», y, aunque ya se habían publicado «unas cuantas aportaciones recientes muy valiosas», el panorama quedaba aún «muy pobre»[136].
Si hicieron falta casi noventa años para empezar a superar el estado de abandono del estudio de nuestra elocuencia, hoy podemos declarar su buena salud, la cual ha posibilitado el planteamiento de análisis interdisciplinares. Los textos de preceptiva oratoria sacra y profana no gozaron de la atención espontánea de los filólogos españoles hasta la década de 1970 y, sobre todo, de 1980[137]. Se dilucidaban como una simple copia o regesta de las piezas grecorromanas y se desdeñaba el peso de la retórica medieval; ni siquiera podían leerse (y no digamos comentarse) sin entorpecimiento, por tratarse de obras redactadas en su mayor parte en latín. Ni la filosofía clásica ni la hispánica atendían a esta producción neolatina, aparentemente fuera del alcance de ambas disciplinas. Desde la última década del siglo XX, empero, se ha verificado un pujante afán por la investigación en temas de retórica española del Siglo de Oro. Muchos filólogos clásicos se dedican cada vez más a los textos neolatinos y trabajan junto a especialistas en filología hispánica y teoría de la literatura. Sin sus ediciones críticas, estudios y traducciones castellanas –por las que sólo podemos expresar un sincero agradecimiento–, nuestro libro habría sido prácticamente inviable[138].
Creemos, no obstante, que el impacto colectivo que ejerció la retórica en la vida intelectual del Siglo de Oro y el prestigio e influencia alcanzados por los oradores admiten y merecen acercamientos ajenos al coto de la filología o de la historia de la literatura. Predicación y artes visuales, juntos o por separado, eran manifestaciones que afectaban a todos los estamentos de la sociedad, con una viveza e intensidad que sólo pálidamente podemos intuir. No conviene olvidar que en la oratoria, como en el teatro, «lo que nos queda son cenizas, literatura al fin, muerta, que fue viva sólo con el aliento de la palabra hablada, el garbo y el arreo de los gestos y ademanes del orador»[139]. Palabras melancólicas de Alonso que ayudan a resaltar el inmenso valor documental que, para toda clase de investigaciones históricas sobre la Edad Moderna española, cobran hoy los numerosos modi concionandi o tratados de predicación, así como el vasto caudal de sermones llegados hasta nosotros. Sólo cuando se lleven a efecto los deseos de González Olmedo (1954) –tan ampulosa como genuinamente expresados– de examinar a fondo la relación de la predicación con las demás ramas de nuestra cultura, «aparecerá en toda su grandeza esa inundación de ciencia divina que se desbordó sobre España en el siglo XVI, y cuyas avenidas, como las del diluvio, cubrieron los montes más altos de la elocuencia española»[140]. Entonces dejaremos de subrayar la sempiterna incomunicación «que en verdad existe entre las disciplinas relativas a la historia del arte y aquellas que se ocupan del campo filológico», y, con R. de la Flor (1999), veremos proliferar los análisis que nos permitirán comprender, «de modo fehaciente y puntual cómo […] prácticamente toda la pintura […] del Siglo de Oro, se concibe en función ilustradora, iluminadora, de la oculta palabra de Dios revelada mediante el sermón»[141].
En un memorable artículo de 1996, Portús hacía recapitulación de varias antologías de sermones agrupados en función de su relevancia histórico-artística. Aunque los calificaba de «destacados intentos de recuperar lo más valioso de este material», reconocía «lejos de agotarse las posibilidades que los sermones ofrecen para el historiador del arte, pues en ellos se alude a muchos de los tópicos relacionados con la creación artística que circulaban en la España del Siglo de Oro»[142].
Por benévolamente que juzguemos tales repertorios, lo cierto es que, si la voluntad acrítica de Herrero García[143] podía ser hasta cierto punto disculpable en 1943, se hace difícilmente comprensible en Los sermones y el arte de Dávila Fernández (1980), tesis doctoral cuya presentación, a cargo de Martín González, excusa ulterior comentario: «Con la publicación de esta obra, pretendemos seguir la pauta marcada por Sánchez Cantón[144] y Miguel Herrero García, es decir, acopiar material de consulta, sin intentar finalidad interpretativa»[145].
Las frecuentes alusiones a pintores, pinturas o conceptos pictóricos en la predicación del Siglo de Oro han sido tenidas en cuenta por filólogos e historiadores de la literatura, pero casi nunca por historiadores del arte, a pesar de las formidables posibilidades que brindan para estudiar la creación, recepción e interpretación de las artes de la época. Orozco Díaz dejó una huella perdurable con sus publicaciones sobre la teatralización del templo barroco, la pronuntiatio actoral y la retórica visiva de los predicadores españoles[146]. En nuestros días, R. de la Flor ha llevado más lejos estos precedentes[147] y ha sumado su propia autoridad en el locus de la memoria artificial, tema sobre el cual ha escrito páginas insoslayables[148]. Con relación a terrenos más concretos, Manero Sorolla[149] y Pineda González[150] han dejado importantes ensayos sobre retóricas y poéticas italo-españolas de la imagen en los siglos XVI y XVII, y acerca de la teoría artística de Pacheco, el ambiente sevillano del Barroco y sus relaciones con la retórica contemporánea, respectivamente.
Contados –contadísimos– son los especialistas en literatura española que han explorado las relaciones entre pintura y retórica, pero la nómina de historiadores del arte es incluso más limitada. Entre 1967 y 1970, Caamaño Martínez dedicó tres artículos[151], justamente muy citados, a Paravicino, epítome de predicador cortesano aficionado a la pintura y frecuentador de metáforas plásticas, y quizá, por todo ello, el orador más conocido y reconocido entre nuestra historiografía[152]. Portús, aparte de en el ensayo mencionado más arriba, también centrado en fray Hortensio, ha señalado la necesidad de profundizar en las investigaciones relacionales entre arte y oratoria[153], algo también implícito en los estudios de Falomir sobre el retrato renacentista[154]. Ambos han sondeado modélicamente algunos de los procedimientos retóricos de uso, funcionalidad y recepción de la pintura en la España del Siglo de Oro, y con ellos concluiremos este estado de la cuestión[155], del cual voluntariamente nos hemos excluido, si bien nuestras propias aportaciones se citan en la bibliografía final.

