Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de Oro
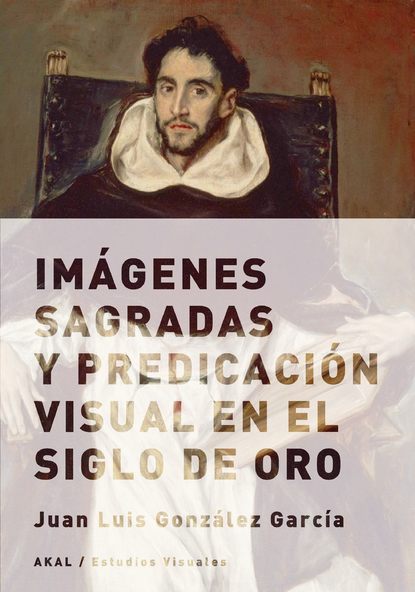
- -
- 100%
- +
Agradecimientos
Aun a riesgo de olvidar no pocos nombres, ni podemos ni hemos querido eludir este epígrafe. El ideario de este libro tiene su origen en nuestra tesis doctoral y, más lejanamente, en un curso de doctorado impartido en la Universidad Complutense de Madrid por Fernando Checa Cremades titulado «Pintura del Renacimiento: problemas y nuevas aproximaciones». Aquellas semanas nos brindaron una oportunidad única para la iniciación metodológica y bibliográfica en nuestros temas de interés, y allí pudimos leer y comentar algunos de los textos fundacionales de la presente obra: Baxandall, Belting, Białostocki, Freedberg, Gilbert, Gombrich, Panofsky, Ringbom, Roskill, Shearman, Summers, Warburg. A esta dirección inicial, y a la codirección ulterior de Miguel Morán Turina, debemos, por tanto, nuestros primeros pasos en esta investigación.
Una empresa como ésta, que –como hemos señalado en las páginas anteriores– apenas tiene precedentes de los que partir, necesariamente revelará abundantes carencias e imperfecciones. Algo de esto hemos podido soslayar, o al menos amortiguar sus efectos, gracias a las personas que nos han acompañado en distintos momentos de nuestra trayectoria académica. Una Beca Predoctoral Complutense para la Formación de Personal Investigador, recibida en 1999, nos permitió disfrutar de sendas Estancias Breves de Investigación en el Extranjero. La primera, llevada a cabo en 2001 en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, D. F., hubiera sido imposible de gestionar sin el auxilio de Mónica Riaza de los Mozos. Un tercio del capítulo 4 y parte del 5 deben mucho a la experta tutela del que fue nuestro director de investigación allí, Alejandro González Acosta. En 2002 acudimos a The Warburg Institute (Londres), donde configuramos en gran medida el «núcleo científico» y el índice general de este empeño. De nuestro paso por allí queremos recordar a Javier López Martín y a Matilde Miquel Juan, sin olvidar a Charles Hope, responsable de dicha estancia.
Algunas secciones del libro, según declaramos en la notación correspondiente y en la bibliografía final, han sido anticipadas y puestas a prueba en varias publicaciones y foros internacionales. Con el título de «Painting, Prayer and Sermons: the Visual and Verbal Rhetoric of Royal Private Piety in Renaissance Spain», en 2006 presentamos una ponencia al Symposium Soul of Empire: Visualising Religion in the Early Modern Hispanic World, que tuvo lugar en The National Gallery-King’s College de Londres. En 2007 abundamos en esta línea investigadora –reflejada en el capítulo 6 del libro– con una nueva propuesta defendida en el Premier Colloque International Mémoire monarchique et construction de l’Europe, celebrado en el Zamek Krolewski na Wawelu de Cracovia. Partes del capítulo 5 fueron presentadas en la International Conference The Habsburgs and their Courts in Europe, 1400-1700. Between Cosmopolitism and Regionalism, celebrada en 2011 en la Österreichische Akademie der Wissenschaften (Viena), y en el Robert H. Smith Renaissance Sculpture Programme Symposium Simulacra and Seriality: Spanish Renaissance Sculpture 1400-1600, que el Victoria and Albert Museum de Londres albergó en 2014. En este último año fuimos invitados al International Symposium Changing Hearts: Performing Jesuit Emotions between Europe, Asia and the Americas, celebrado en Trinity College, Cambridge. Lo que allí titulamos «Jesuit Visual Preaching and the Stirring of the Emotions in Iberian Popular Missions» es aquí parte del tercer epígrafe del capítulo 4.
Desde la defensa de la tesis doctoral hasta esta publicación hemos podido revisar y actualizar nuestro trabajo gracias a la generosidad de The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies (Villa I Tatti, Florencia), que nos concedió una Mellon Visiting Fellowship en 2011, y a The Warburg Institute, donde disfrutamos de una Frances A. Yates Fellowship a finales de 2012. El capítulo 4 se ha visto particularmente beneficiado de distintas estancias en América Latina entre 2012 y 2014: Buenos Aires (Universidad Nacional de San Martín), Río de Janeiro (UERJ), Bogotá (Universidad de Los Andes), Puerto Rico (UPR-Río Piedras) y Quito (USFQ). Maria Berbara, Laura Bravo López, Carmen Fernández Salvador y Patricia Zalamea Fajardo han sido nuestras pacientes anfitrionas allí.
Debemos aportaciones y referencias –y en ocasiones obsequios bibliográficos– a Luisa Elena Alcalá Donegani, María Cruz de Carlos Varona, Jaime Cuadriello, David García López, Ana González Mozo, Matteo Mancini, Fernando Marías Franco, Ramón Mujica Pinilla, José Riello y Andrzej Witko. Por último, queremos manifestar la más fervorosa gratitud hacia aquellos profesores encargados de evaluar la que fue nuestra tesis doctoral, por sus estimulantes sugerencias y sus exageradamente benévolos comentarios: Diego Suárez Quevedo –informador interno–, Miguel Falomir Faus –informador externo–, además de Olivier Bonfait y Margarita Torrione, informadores extranjeros. Y, por supuesto, a los miembros del tribunal propuesto en su día: Antonio Bonet Correa, Beatriz Blasco Esquivias, Javier Portús Pérez, Fernando R. de la Flor, Karin Hellwig, Antonio Manuel González Rodríguez, María Ángeles Toajas Roger, Miguel Falomir Faus, María Victoria Pineda González y Rosemarie Mulcahy (†).
Este libro está dedicado a la memoria de José María Carrascal Muñoz, magister rhetoricus, y a la presencia constante e incondicional de Sara Fuentes Lázaro.
[1] A. Chastel, «The Artist», en E. Garin (ed.), Renaissance Characters, Chicago, University of Chicago Press, 1991, p. 201.
[2] Quintiliano, Inst. Orat. III, ii, 3. Cit. Sobre la formación del orador, ed. A. Ortega Carmona, vol. 1, Salamanca, Universidad Pontificia, 1996, p. 323.
[3] Aristóteles, Rhet. 1355b10-34. Cit. Retórica, ed. Q. Racionero, Madrid, Gredos, 1990, pp. 172-174.
[4] Quintiliano, Inst. Orat. II, xv, 4, op. cit., vol. 1, p. 259.
[5] E. de Bruyne, Estudios de estética medieval, vol. 1, Madrid, Gredos, 1959, p. 62.
[6] Ad Her. I, ii, 2. Cit. Retórica a Herenio, ed. S. Núñez, Madrid, Gredos, 1997, p. 70.
[7] Cicerón, De inv. I, v, 6. Cit. La invención retórica, ed. S. Núñez, Madrid, Gredos, 1997, p. 93.
[8] Id., De orat. I, 31, 138. Cit. Sobre el orador, ed. J. J. Iso, Madrid, Gredos, 2002, p. 140.
[9] Id., De inv. I, vii, cit., p. 97.
[10] Id., De orat. I, 31, 142, cit., p. 141.
[11] Quintiliano, Inst. Orat. III, iii, 1-2, op. cit., vol. 1, p. 327.
[12] Ibid.
[13] Véase al respecto J. Monfasani, «Episodes of Anti-Quintilianism in the Italian Renaissance: Quarrels on the Orator as a Vir Bonus and Rhetoric as the Scientia Bene Dicendi», Rhetorica 10, 2 (1992), pp. 119-138.
[14] W. J. Kennedy, Rhetorical Norms in Renaissance Literature, New Haven-Londres, Yale University Press, 1978, p. 14.
[15] C. Vasoli, La Dialettica e la retorica dell’umanesimo, Milán, Feltrinelli, 1968, pp. 30-33.
[16] El orador perfecto sobresale en la elocución, aunque domine el resto de las partes orationis. Por eso recibe el nombre de rhetor (lat. eloquens). Cfr. Cicerón, Orator 61. Cit. El orador, ed. E. Sánchez Salor, 1.ª reimp., Madrid, Alianza Editorial, 1997, p. 60. Orator es, por lo demás, un tratado dedicado en sus tres cuartas partes a la elocutio, al poder del movere.
[17] M. Á. Díez Coronado, Retórica y representación: historia y teoría de la actio, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2003, pp. 170-172.
[18] P. Barbeito Díez, «¿El Brocense o Pedro Juan Núñez? Sobre la introducción en España de la dialéctica ramista», en J. M. Maestre Maestre, J. Pascual Barea y L. Charlo Brea (eds.), Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al Profesor Luis Gil, vol. II.2, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1997, pp. 735-746.
[19] B. Jiménez Patón, Elocuencia española en arte, ed. G. C. Marras, Madrid, El Crotalón, p. 67: «sus partes [las de la retórica] son dos, elocución y ación. En esto a avido varias opiniones y los que menos dixeron, cinco, aunque agora de los modernos no a faltado quien dixese ser quatro; mas lo cierto es ser dos, porque la invención y disposición son partes de la Dialéctica y no de la Rhetórica».
[20] E. A. de Nebrija, Artis rhetoricae compendiosa coaptatio ex Aristotele, Cicerone et Quintiliano XXVI, 20-28. Cit. Retórica, ed. J. Lorenzo, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2006, p. 135: «Todos los autores se muestran de acuerdo en que, de las cinco partes de la retórica, la elocución es la más difícil. [...] Y M. Tulio cree que la invención y la disposición son propias del hombre sabio, mientras que la elocuencia lo es del orador». Nebrija alude aquí a Cicerón, De orat. I, 21, 94, cit., p. 125.
[21] C. Suárez, De arte rhetorica libri tres, ed. F. Romo Feito en M. Á. Garrido Gallardo (ed.), Retóricas españolas del siglo XVI escritas en latín, ed. digital, Madrid, CSIC-Fundación Larramendi, 2004, lib. 3, cap. 1: «Y por esto Marco Tulio piensa que la invención sin duda y la disposición son del hombre prudente, la elocuencia del orador».
[22] J. L. Vives, De disc. I, iv, 2. Cit. De las disciplinas, en Obras completas, ed. L. Riber, vol. 2, Madrid, Aguilar, 1948, p. 459.
[23] L. Merino Jerez, Retórica y artes de memoria en el humanismo renacentista: Jorge de Trebisonda, Pedro de Rávena y Francisco Sánchez de las Brozas, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2007, pp. 181-225.
[24] J. de Guzmán, Primera parte de la rhetorica (Alcalá de Henares, 1589), ed. B. Periñán, vol. 2, Pisa, Giardini Editori, 1993, pp. 341-353.
[25] Jiménez Patón, op. cit., pp. 169-170.
[26] L. Merino Jerez, «El Brocense en la Rhetórica de Juan de Guzmán (Alcalá de Henares, 1589)», Anuario de Estudios Filológicos 25 (2002), pp. 305-307.
[27] J. L. Palmireno, Tertia & vltima pars rhetoricae... in qua de memoria & actione disputatur, Valencia, 1566 [1567], Joan Mey, pp. 17-30.
[28] L. de Granada, Retórica Eclesiástica I (Libros 1-3), ed. A. Huerga, Madrid, FUE-Dominicos de Andalucía, 1999, p. 31.
[29] C. Chaparro Gómez, «La retórica ramista: principios y métodos», en Maestre Maestre, Pascual Barea y Charlo Brea (eds.), op. cit., vol. II.2, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1997, esp. pp. 703-708.
[30] B. Arias Montano, Tractatus de figuris rhetoricis cum exemplis ex sacra scriptura petitis, ed. L. Gómez Canseco y M. Á. Márquez Guerrero, Huelva, Universidad de Huelva, 1995, pp. 69-79.
[31] T. Albaladejo, «Retórica y elocutio: Juan Luis Vives», Edad de Oro 19 (2000), p. 14.
[32] P. J. Núñez, Oratio de cavsis obscuritatis Aristoteleae, & de illarum remedijs, Valencia, Joan Mey, 1554, f. 84v. Se trata éste de un texto de crítica filológica que conoció sendas reediciones en el siglo XVII. Véase J. Barbeito Díez, «Impresos de Pedro Juan Núñez: estudio bibliográfico», Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos 18 (2000), p. 336.
[33] F. Furió Ceriol, Institutionum Rhetoricarum libri tres, Lovaina, Stephani Gualtheri y Ioannis Batheni, 1554, pp. 101-104. Véase D. Puerta Garrido, Estudio de las figuras de dicción en la Retórica de Fadrique Furió Ceriol con especial atención al problema de sus fuentes, Tesis Doctoral, Madrid, Universidad Complutense, 1997, pp. 61-67.
[34] B. Mortara Garavelli, Manual de retórica, Madrid, Cátedra, 21996, p. 52.
[35] M. Batllori, «La Agudeza de Gracián y la retórica jesuítica», en Cultura e finanze. Studi sulla storia dei gesuiti da S. Ignazio al Vaticano II, Roma, Storia e Letteratura, 1983, pp. 232-235.
[36] J. Jurado, «El Fray Gerundio y la oratoria sagrada barroca», Edad de Oro 8 (1989), pp. 97-105.
[37] B. J. Feijoo, Theatro critico universal o discursos varios en todo genero de materias, para desengaño de errores comunes, vol. 4, Madrid, Viuda de Francisco del Hierro, 1730, pp. 386-388.
[38] Id., Cartas eruditas, y curiosas, en que, por la mayor parte, se continua el designio del Theatro critico universal, impugnando, ò reduciendo à dudosas, varias opiniones comunes, vol. 5, Madrid, Herederos de Francisco del Hierro, 1760, pp. 163-178.
[39] B. Gaudeau, Les prêcheurs burlesques en Espagne au XVIIIe siècle. Étude sur le P. Isla, París, Retaux-Bray, 1891, pp. 331-339.
[40] P. O. Kristeller, «Philosophy and Rhetoric From Antiquity to the Renaissance», en Renaissance Thought and Its Sources, ed. M. Mooney, Nueva York, Columbia University Press, 1979, pp. 213-215.
[41] Ibid., pp. 255-256.
[42] Como, p. e., –son muestras tomadas casi al azar– en P. Valesio, Novantiqua: Rhetorics as Contemporary Theory, Bloomington, Indiana University Press, 1980, o J. S. Nelson, A. Megill y D. N. McCloskey (eds.), The Rhetoric of the Human Sciences: Language and Argument in Scholarship and Public Affairs, Madison, University of Wisconsin Press, 1987.
[43] L. Stefanini, «Retorica, Barocco e personalismo», en E. Castelli (ed.), Retorica e Barocco. Atti del III Congresso Internazionale di Studi Umanistici. Venezia 15-18 giugno 1954, Roma, Fratelli Bocca, 1955, p. 219.
[44] W. S. Howell, «Poetics, Rhetoric, and Logic in Renaissance Criticism», en R. R. Bolgar (ed.), Classical Influences on European Culture A. D. 1500-1700, Cambridge, Cambridge University Press, 1976, p. 161.
[45] Platón, Phil. 58a-b. Cit. Diálogos, vol. 6, ed. M. A. Durán, Barcelona, Círculo de Lectores, 2007, p. 105.
[46] Id., Rep. II, 365d. Cit. Diálogos, vol. 4, ed. C. Eggers Lan, Barcelona, Círculo de Lectores, 2007, p. 117.
[47] Sobre esta invectiva de Platón contra la oratoria véase el consistente análisis de B. Vickers, «Plato’s Attack on Rhetoric», en In Defence of Rhetoric, Oxford, Clarendon Press, 1988, pp. 83-147.
[48] Algo explícitamente reconocido por Cicerón, De orat. I, 11, 47, cit., p. 108.
[49] Platón, Euth. 290a. Cit. Diálogos, vol. 2, ed. J. Calonge Ruiz et al., Barcelona, Círculo de Lectores, 2007, p. 238.
[50] Id., Theæt. 201a-b. Cit. Diálogos, vol. 5, ed. A. Vallejo Campos, Barcelona, Círculo de Lectores, 2007, p. 289.
[51] Diógenes Laercio, De vitis… philosophorum III, 3. Cit. Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, ed. J. Ortiz y Sanz, vol. 1, Madrid, Luis Navarro, 1887, p. 185. Cfr. L. B. Alberti, De pict. II, 27. Cit. De la pintura y otros escritos sobre arte, ed. R. de la Villa, Madrid, Tecnos, 1999, p. 91, que trae la cita del historiador griego como autoridad.
[52] E. L. Hunt, «Plato and Aristotle on Rhetoric and Rhetoricians», en Studies in Rhetoric and Public Speaking in Honor of James Albert Winans, reimp., Nueva York, Russell & Russell, 1962, pp. 49-59.
[53] Aristóteles, Rhet. 1355a21-22, cit., p. 169.
[54] A. Michel, «La théorie de la rhétorique chez Cicéron : éloquence et philosophie», en L. Ludwig (ed.), Éloquence et rhétorique chez Cicéron. Sept exposés suivis de discussions, Ginebra, Fondation Hardt, 1982, esp. pp. 120-121 ; 138-139.
[55] Plutarco, Vit. Cic. XXXII. Cit. Vidas paralelas: Demóstenes y Cicerón - Demetrio y Antonio, ed. A. Ranz Romanillos, Madrid, Espasa-Calpe, 1972, p. 63.
[56] Cicerón, De inv. I, i, 1, cit., p. 86.
[57] Id., De part. orat. XXIII, 79. Cit. De la partición oratoria, ed. B. Reyes Coria, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 22000, p. 30.
[58] Id., De orat. III, 19, 69-72, cit., pp. 405-407.
[59] Id., De orat. I, 8, 30-31, cit., pp. 98-99.
[60] Id., De orat. II, 41, 176, cit., p. 280. Asimismo id., De orat. I, 46, 202-203, cit., pp. 170-171, e id., De part. orat. II, 5, cit., p. 2.
[61] Id., De orat. III, 14, 55, cit., p. 397.
[62] Quintiliano, Inst. Orat. Proem. 13-20, cit., vol. 1, pp. 19-21.
[63] A. Alberte González, «Cicerón y Quintiliano ante la retórica. Distintas actitudes adoptadas», Helmantica 34, 103-105 (1983), pp. 254-266.
[64] T. Albaladejo, Retórica, Madrid, Síntesis, 1989, p. 29, en cierta coincidencia con J. O. Ward, «Los comentaristas de la retórica ciceroniana en el Renacimiento», en J. J. Murphy (ed.), La elocuencia en el Renacimiento. Estudios sobre la teoría y la práctica de la retórica renacentista, Madrid, Visor, 1999, esp. p. 157, n. 1.
[65] G. Lopetegui Semperena, M. Muñoz García de Iturrospe y E. Redondo Moyano (eds.), Antología de textos sobre retórica (ss. IV-IX), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2007, pp. 40-43.
[66] Véase al respecto S. Ijsseling, Rhetoric and Philosophy in Conflict. An Historical Survey, La Haya, Nijhoff, 1976, y J. Mitscherling, «The ancient and current quarrels between philosophy and rhetoric», European Legacy 10, 4 (2004), pp. 271-282.
[67] F. Petrarca, De rem. utr. fort. I, ix. Cit. De los remedios contra prospera e aduersa fortuna, Salamanca, Juan Varela, 1516, ff. 7-7v. Véase L. Sozzi, «Retorica e umanesimo», en C. Vivanti (ed.), Storia d’Italia. Annali 4. Intellettuali e potere, Turín, Einaudi, 1981, pp. 57-59.
[68] J. E. Seigel, «Ideals of Eloquence and Silence in Petrarch», en W. J. Connell (ed.), Renaissance Essays II, Nueva York, University of Rochester Press, 1993, pp. 2-3. No obstante su admiración por Cicerón como orador, Petrarca se sintió decepcionado por su calidad humana, por su falta de adecuación a la idea de rétor que él mismo propugnaba –el vir bonus dicendi peritus–; así lo juzga W. Rüegg, «Cicero und der Humanismus Petrarcas» en K. Büchner (ed.), Das neue Cicerobild, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971, pp. 65-128.
[69] F. Petrarca, Rerum memorandarum libri II, 17, 6. Cit. Rerum memorandarum libri, ed. G. Billanovich, Florencia, Sansoni, 1943, p. 53: «corda hominum in manibus habuit, regnum inter audientes exercuit».
[70] O. Di Camillo, El Humanismo Castellano del Siglo XV, Valencia, Fernando Torres, 1976, pp. 23-24.
[71] F. Murru, «Poggio Bracciolini e la riscoperta dell’Institutio Oratoria di Quintiliano (1416)», Critica Storica 20 (1983), pp. 621-626.
[72] J. O. Ward, «From Antiquity to the Renaissance: Glosses and Commentaries on Cicero’s Rhetorica», en J. J. Murphy (ed.), Medieval Eloquence, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1979, pp. 25-67.
[73] J. Monfasani, «La tradición retórica bizantina y el Renacimiento», en Murphy (ed.), La elocuencia en el Renacimiento, cit., pp. 220-221.
[74] J. J. Murphy, Renaissance Rhetoric. A Short-Title Catalogue of Works on Rhetorical Theory from the Beginning of Printing to A. D. 1700, with Special Attention to the Holdings of the Bodleian Library, Oxford. With a Selected Basic Bibliography of Secondary Works on Renaissance Rhetoric, Nueva York, Garland, 1981.
[75] Cicerón, De orat. I, 8, 33, cit., p. 100. De esta manera concluye su peroración F. Furió Ceriol, Institutionum, cit., p. 280.
[76] A. Martín Jiménez, Retórica y literatura en el siglo XVI. El Brocense, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1997, pp. 51-60.
[77] H. A. de Herrera, Opus Absolutissimum rhetoricorum Georgii Trapezuntii cum additionibus Herrariensis, Alcalá de Henares, Arnao Guillén de Brocar, 1511.
[78] A. Ruiz Castellanos, «Hernando Alonso de Herrera: semblanza intelectual y metodología lingüística», en J. M. Maestre Maestre y J. Pascual Barea (coords.), Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Actas del I Simposio sobre humanismo y pervivencia del mundo clásico (Alcañiz, 8 al 11 de mayo de 1990), Cádiz, Universidad de Cádiz, 1993, vol. I.2, pp. 965-968.
[79] Nebrija, Artis rhetoricae, Prol., cit., p. 49.
[80] D. Abbott, «La retórica y el Renacimiento: una perspectiva de la teoría española», en Murphy (ed.), La elocuencia en el Renacimiento, cit., pp. 122-125.
[81] W. H. Woodward, Studies in Education during the Age of the Renaissance 1400-1600, Cambridge, Cambridge University Press, 1906, pp. 202-203.
[82] R. F. Howes, Historical Studies of Rhetoric and Rhetoricians, Nueva York, Cornell University Press, 1965, p. 8.
[83] Furió Ceriol, Institutionum, cit., p. 110. Véase D. Bleznick, «Las Institutiones Rhetoricae de Fadrique Furió Ceriol», Nueva Revista de Filología Hispánica 13 (1959), p. 335.
[84] F. Sánchez de las Brozas, El arte de hablar (1556), ed. L. Merino Jerez, Alcañiz-Madrid, IEH-CSIC, 2007, pp. XXV-XXVIII.
[85] E. García Dini (ed.), Antología en defensa de la lengua y la literatura españolas (siglos XVI y XVII), Madrid, Cátedra, 2007, p. 44.
[86] Biblioteca Nacional de España (en adelante BNE), Mss. 8075.
[87] J. de Sigüenza, Historia de la Orden de San Jerónimo, ed. A. Weruaga Prieto, vol. 2, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2000, pp. 371-372.
[88] M. Salinas, Retórica en lengua castellana, en E. Casas (ed.), La retórica en España, Madrid, Editora Nacional, 1980, pp. 88-106.
[89] E. Sánchez García, «Nebrija y Erasmo en la Rhetórica en lengua castellana de Miguel de Salinas», Edad de Oro 19 (2000), pp. 295-298.
[90] Véase J. I. Guglieri, «Humanismo y Cátedra: Rétores complutenses», en M. Pérez González (coord.), Congreso Internacional sobre Humanismo y Renacimiento, vol. 1, León, Universidad de León, 1998, pp. 413-419.
[91] Sobre la retórica en la universidad de Alcalá de Henares, véase L. Alburquerque García, El arte de hablar en público. Seis retóricas famosas del siglo XVI (Nebrija, Salinas, G. Matamoros, Suárez, Segura y Guzmán), Madrid, Visor, 1995.
[92] A. García Matamoros, Apologia «pro adserenda hispanorum eruditione», ed. J. López de Toro, Madrid, CSIC, 1943, pp. 29-30.
[93] J. O’Malley, Praise and Blame in Renaissance Rome: Rhetoric, Doctrine and Reform in the Sacred Orators of the Papal Court, c. 1450-1521, Durham, NC, Duke University Press, 1979, p. 5.
[94] M. Baxandall, Giotto y los oradores. La visión de la pintura en los humanistas italianos y el descubrimiento de la composición pictórica 1350-1450, Madrid, Visor, 1996, pp. 17-26.
[95] H. H. Gray, «Renaissance Humanism: The Pursuit of Eloquence», en P. O. Kristeller y P. P. Wiener (eds.), Renaissance Essays, Nueva York, University of Rochester Press, 1992, pp. 200-202.
[96] Véase H. B. Gerl, Rhetorik als Philosophie: Lorenzo Valla, Munich, W. Fink, 1974.
[97] T. C. P. Zimmermann, «Paolo Giovio and the evolution of Renaissance art criticism», en C. H. Clough, Cultural aspects of the Italian Renaissance. Essays in honour of Paul Oskar Kristeller, Manchester, Manchester University Press, 1976, pp. 412-415.
[98] A. Averlino «Filarete», Tratado de Arquitectura, ed. P. Pedraza, Vitoria, Ephialte, 1990, p. 148.
[99] Véase el estado de la cuestión entonces en C. Trinkaus, «Humanism, Religion, Society: Concepts and Motivations of Some Recent Studies», Renaissance Quarterly 29 (1976), pp. 694-699.
[100] Véase M. Fumaroli, L’âge de l’éloquence. Rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de l’époque classique, Ginebra, Droz, 1980, a pesar de que dedica unas mínimas alusiones a la retórica en España, mencionando únicamente a fray Luis de Granada y a Juan Huarte de San Juan.
[101] Comenzando en 1924 con E. Panofsky, Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte, Madrid, Cátedra, 91998. En el terreno de la filología, la importancia de E. R. Curtius, Literatura europea y Edad Media Latina, vol. 1, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1989 (1.ª ed. 1948), en la revalorización de la retórica en nuestra época no necesita mayor encarecimiento. Su legado fue acrecido por su discípulo H. Lausberg, cuyas concordancias retóricas (Elementos de retórica literaria, 1949; Manual de retórica literaria, 1960), traducidas a todas las lenguas cultas, son un instrumento fundamental para el estudio de la disciplina.
[102] Véase J. Lichtenstein, «Contre l’Ut pictura poesis: une conception rhétorique de la peinture», Word & Image 4, 1 (1988), pp. 99-104.
[103] C. E. Gilbert, «Antique Frameworks for Renaissance Art Theory: Alberti and Pino», Marsyas 3 (1943-1945), pp. 87-106.
[104] J. R. Spencer, «Ut Rhetorica Pictura. A study in Quattrocento Theory of Painting», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 20 (1957), pp. 26-44.
[105] R. W. Lee, Ut Pictura poesis. La teoría humanística de la pintura, Madrid, Cátedra, 1982.
[106] D. R. E. Wright, «Alberti’s De Pictura: Its Literary Structure and Purpose», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 47 (1984), pp. 52-71.

