Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de Oro
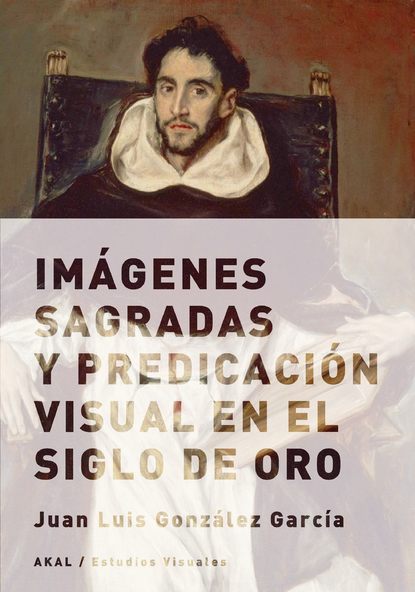
- -
- 100%
- +
[107] E. H. Gombrich, «Vasari’s Lives and Cicero’s Brutus», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 23 (1960), pp. 309-311, una de las bases de la lectura retórica de Vasari que plantea P. L. Rubin, Giorgio Vasari. Art and History, New Haven-Londres, Yale University Press, 1995.
[108] D. R. E. Wright, «Structure and Significance in Dolce’s L’Aretino», Journal of Aesthetics and Art Criticism 45, 3 (1987), pp. 273-283.
[109] C. Goldstein, «Rhetoric and Art History in the Italian Renaissance and Baroque», Art Bulletin 73, 4 (1991), pp. 641-652.
[110] G. C. Argan, «La “Rettorica” e l’arte barocca», en Castelli (ed.), op. cit., pp. 9-14.
[111] J. Białostocki, «El problema del “modo” en las artes plásticas. Sobre la prehistoria y para la supervivencia de la “Carta del modo”, de Nicolas Poussin», en Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes, Barcelona, Barral, 1973, pp. 13-38, un texto de una ambición científica extraordinaria a pesar de su título, engañosamente modesto.
[112] Destacamos aquí C. Nativel, «La rhétorique au service de l’art: éducation oratoire et éducation de l’artiste selon Franciscus Junius», XVIIe Siècle 157 (1987), pp. 385-394, entre muchos otros artículos de la autora sobre Junius y la oratoria clásica, aplicables a otros grandes teóricos del Barroco.
[113] Baxandall, Giotto, cit.
[114] Id., Pintura y vida cotidiana en el renacimiento, Barcelona, Gustavo Gili, 42000.
[115] D. Summers, «Maniera and Movement: The Figura Serpentinata», Art Quarterly 35 (1972), pp. 269-301; id., «Contrapposto: Style and Meaning in Renaissance Art», Art Bulletin 59, 3 (1977), pp. 336-361.
[116] Id., Michelangelo and the Language of Art, Princeton, Princeton University Press, 1981.
[117] Id., The Judgement of Sense. Renaissance Naturalism and the Rise of Aesthetics, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
[118] J. M.ª Caamaño Martínez, «La universalidad de lo icónico», en B. Piquero López (dir.) y A. Ruibal Rodríguez (coord.), La iconografía en la enseñanza de la Historia del Arte, Madrid, MECD, 2001.
[119] J. Lichtenstein, The eloquence of color: rhetoric and painting in the French Classical Age, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1993, que siguió a una primera aproximación publicada como: id., «Eloquence du coloris: rhétorique et mimésis dans les conceptions coloristes au XVIe siècle en Italie et au XVIIe en France», en D. Arasse (ed.), Symboles de la Renaissance, vol. 2, París, Presses de l’École Normale Supérieure, 1982, pp. 169-184. Si los textos anteriores responden a una orientación basada en la filología francesa, la literatura inglesa es el punto de partida de W. Steiner, The Colors of Rhetoric: Problems in the Relation between Modern Literature and Painting, Chicago-Londres, University of Chicago Press, 1982, una obra muy sugestiva pero de título doblemente falaz, pues ni versa acerca del color ni trata de la retórica (!).
[120] J. C. Schmitt, «Gestus-Gesticulatio. Contribution à l’étude du vocabulaire latin médieval des gestes», en Y. Lefevre (ed.), La Lexicographie du latin médiéval et ses rapports avec les recherches actuelles sur la civilisation du Moyen Age, Actes du colloques internationaux CNRS, París, 18-21 oct. 1978, París, CNRS, 1981, pp. 377-390. A este artículo debe añadirse su edición del primer volumen de History and Anthropology, dedicado a Gestures (1984), y sobre todo J. C. Schmitt, La raison des gestes dans l’Occident médiéval, Mayenne, Gallimard, 1990.
[121] Reunidos en A. Chastel, El gesto en el arte, Madrid, Siruela, 2004.
[122] A. Michel, La parole et la beauté. Rhétorique et esthétique dans la tradition occidentale, París, Albin Michel, 21994, esp. pp. 209-262.
[123] O. Bonfait (dir.), Peinture et rhétorique, Actes du colloque de l’Académie de France à Rome 10-11 juin 1993, París, Réunion des Musées Nationaux, 1994.
[124] Convenientemente recogidas en G. Ledda, La parola e l’immagine. Strategia della persuasione religiosa nella Spagna secentesca, Pisa, ETS, 2003, salvo su «Forme e modi di teatralità nell’oratoria sacra del Seicento», en G. Caravaggi et al. (eds.), Studi Ispanici, Pisa, Giardini, 1982, pp. 87-107.
[125] Sobre todo L. Bolzoni, La estancia de la memoria. Modelos literarios e iconográficos en la época de la imprenta, Madrid, Cátedra, 2007.
[126] A. Gentili, «Il gesto, l’abito, il monaco», Studi Tizianeschi 3 (2005), pp. 46-56, e id., «Elementi di retorica nella pittura religiosa veneziana del secondo Cinquecento», en M. G. Di Monte (ed.), Immagine e scrittura. Atti del Convegno (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, febbraio 2003), Roma, Meltemi, 2006, pp. 156-186.
[127] A partir de la cita fundacional –por muchos reverenciada– de R. Barthes, «Rhétorique de l’image», Communications 4 (1964), pp. 48-51, donde una página publicitaria de Panzani dedicada a un guiso de «arroz y atún con champiñones» (sic) da pie al autor para lanzarse a un estrambótico análisis «semiológico» tan embrollado como risible. Un desarrollo de esta noción en Groupe µ, «Iconique et plastique: sur un fondement de la rhétorique visuelle», Revue d’esthétique 1-2 (1979), pp. 173-192.
[128] G. LeCoat, The Rhetoric of The Arts, 1550-1650, Fráncfort, Peter Lang, 1975.
[129] C. van Eck, Classical Rhetoric and the Visual Arts in Early Modern Europe, Nueva York, Cambridge University Press, 2007. También con esa «mirada arquitectónica» está concebido el sucinto libro de C. Montes Serrano, Cicerón y la cultura artística del Renacimiento, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2006, que presenta no pocas concomitancias con las tesis de Van Eck.
[130] Así G. Pochat, «Rhetorik und bildende Kunst in der Renaissance», en H. F. Plett (ed.), Renaissance-Rhetorik, Berlín, W. de Gruyter, 1993, pp. 266-284, y de éste último, como autor individual, el capítulo titulado «Pictura Rhetorica» de su Rhetoric and Renaissance Culture, Berlín-Nueva York, W. de Gruyter, 2004, pp. 297-364. Véase también V. Knape, «Rhetoric der Künste / Rhetoric and the arts», en U. Fix, A. Gardt y V. Knape (eds.), Rhetorik und Stilistik / Rhetoric and Stylistics: Ein internationales Handbuch historischer und systematischer Forschung / An International Handbook of Historical and Systematic Research, vol. 1, Berlín-Nueva York, W. de Gruyter, 2008, pp. 894-927.
[131] G. Ticknor, Historia de la literatura española, ed. P. de Gayangos y E. de Vedia, vol. 3, Madrid, Rivadeneyra, 1854, p. 360.
[132] M. Menéndez y Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España, vol. 1, Madrid, CSIC, 41974, pp. 623-673, sobre las preceptivas retóricas españolas de los siglos XVI y XVII.
[133] J. J. Murphy, «Mil autores olvidados: panorama e importancia de la retórica en el Renacimiento», en id. (ed.), La elocuencia en el Renacimiento, cit., p. 46.
[134] M. Herrero García, Sermonario Clásico, Madrid-Buenos Aires, Escelicer, 1942, p. VII.
[135] F. Herrero Salgado, Aportación bibliográfica a la oratoria sagrada española, Madrid, CSIC, 1971, p. 2.
[136] F. Cerdan, «La emergencia del estilo culto en la oratoria sagrada del siglo XVII», Criticón 58 (1993), p. 62.
[137] Para una revisión crítica, muy exhaustiva, véase id., «Historia de la Oratoria Sagrada española en el Siglo de Oro. Introducción crítica y bibliográfica», Criticón 32 (1985), pp. 55-107; «Actualidad de los estudios sobre oratoria sagrada del Siglo de Oro (1985-2002). Balances y perspectivas», Criticón 84-85 (2002), pp. 9-42. Un panorama complementario en F. Herrero Salgado, La oratoria sagrada en los siglos XVI y XVII, Madrid, FUE, 1996, pp. 29-66.
[138] De entre el amplio número de textos manejados –que citamos puntualmente en la bibliografía final–, sólo reseñaremos aquí, por aglutinar a un buen número de los mejores especialistas en la materia, el imprescindible proyecto dirigido por Garrido Gallardo (ed.), op. cit., anticipado en id. et al., «Retóricas españolas del siglo XVI en la Biblioteca Nacional de Madrid», Revista de Filología Española 78, 3-4 (1998), pp. 327-351.
[139] D. Alonso, «Predicadores ensonetados. La Oratoria Sagrada, hecho social apasionante en el siglo XVII», en Del Siglo de Oro a este siglo de siglas (notas y artículos a través de 350 años de letras españolas), Madrid, Gredos, 21968, p. 95.
[140] Herrero Salgado, La oratoria sagrada, cit., p. 46.
[141] F. R. de la Flor, «El cuerpo elocuente. Anfiteatro anatómico-fisiológico del orador sagrado», en La península metafísica. Arte, literatura y pensamiento en la España de la Contrarreforma, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, p. 318.
[142] J. Portús Pérez, «Fray Hortensio Paravicino: La Academia de San Lucas, las pinturas lascivas y el arte de mirar», Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII - Historia del Arte 9 (1996), p. 80.
[143] M. Herrero García, Contribución de la literatura a la historia del arte, Madrid, Aguirre, 1943.
[144] Se refiere a F. J. Sánchez Cantón, Fuentes literarias para la Historia del Arte español, 5 vols., Madrid, CSIC, 1923-1941.
[145] M. P. Dávila Fernández, Los sermones y el arte, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1980, p. 8. La cursiva es nuestra.
[146] Especialmente E. Orozco Díaz, El Teatro y la teatralidad del Barroco (Ensayo de introducción al tema), Barcelona, Planeta, 1969, pp. 123-136 y 143-148; Manierismo y Barroco, Madrid, Cátedra, 1975, pp. 101-134; «Sobre la teatralización del templo y la función religiosa en el Barroco: el predicador y el comediante», en Introducción al Barroco, ed. J. Lara Garrido, vol. 1, Granada, Universidad de Granada, 1988, pp. 269-294.
[147] F. R. de la Flor, «La oratoria sagrada del Siglo de Oro y el dominio corporal», en J. M. Díez Borque (coord.), Culturas en la Edad de Oro, Madrid, Universidad Complutense, 1995, pp. 123-147; «El cuerpo elocuente», cit., pp. 307-345; id. y L Báez Rubí (col.), «Retórica y conquista. La nueva lógica de la dominación “humanista”», en F. R. de la Flor, Barroco. Representación e ideología en el mundo hispánico (1580-1680), Madrid, Cátedra, 2002, pp. 301-331.
[148] F. R. de la Flor, «El “Palacio de la memoria”: las “Confesiones” (X, 8) agustinianas y la tradición retórica española», Cuadernos salmantinos de filosofía 13 (1986), pp. 113-122; Teatro de la memoria, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1988; «La imagen leída: retórica, Arte de la Memoria y sistema de representación», Lecturas de Historia del Arte. Ephialte 2 (1990), pp. 102-115; «“Tecnologías” de la imagen en el Siglo de Oro: del arte de la memoria a la emblemática (pasando por la “composición de lugar” ignaciana)», Cuadernos de Arte e Iconografía 6, 12 (1993), pp. 180-186; «Estudio introductorio», en J. Velázquez de Acevedo, Fénix de Minerva o Arte de memoria, ed. A. Esmeralda Torres y S. G. Mateo, Valencia, Tératos, 2002, pp. VII-LIII; «Plutosofía. La memoria (artificial) del hombre de letras barroco», en I. Arellano y M. Vitse (coords.), Modelos de vida en la España del Siglo de Oro, vol. 2 (El sabio y el santo), Pamplona, Universidad de Navarra-Iberoamericana-Vervuert, 2007, pp. 253-272.
[149] M. P. Manero Sorolla, «La imagen poética y las retóricas renacentistas en Italia y en España», Anuario de filología 10 (1984), pp. 185-208; «El precepto horaciano de la relación “fraterna” entre pintura y poesía y las poéticas italo-españolas durante los siglos XVI, XVII y XVIII», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo 64 (1988), pp. 171-191; «Los tratados retóricos barrocos y la exaltación de la imagen», Revista de Literatura 53, 106 (1991), pp. 445-483.
[150] M. V. Pineda González, «Retórica y literatura artística de Francisco Pacheco», Archivo Hispalense. Revista histórica, literaria y artística 75, 230 (1992), pp. 81-93; «Renacimiento italiano y Barroco español (El desarrollo de la teoría artística, de la palabra a la imagen)», Anuario de Estudios Filológicos 19 (1996), pp. 397-415; «“Dum viguit eloquentia, viguit pictura” (De literatura artística y arte literario, con ejemplos del libro segundo de Pacheco)», en I. Arellano et al. (eds.), Studia aurea. Actas del III Congreso de la AISO (Toulouse, 1993), vol. 1, Pamplona, GRISO-LEMSO, 1996, pp. 191-198. Véase también, aunque se refiere a un ejemplo tardío para nuestro estudio, id., «Pintura y elocuencia en el Hospital de la Caridad de Sevilla», Criticón 84-85 (2002), pp. 247-256.
[151] J. M. Caamaño Martínez, «Fray Simón de Rojas visto por Paravicino y por Pitti», Homenaje al Excmo. Sr. Dr. D. Emilio Alarcos García, vol. 2, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1965-1967, pp. 867-888; «Iconografía mariana y Hércules cristianado, en los textos de Paravicino», Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología 33 (1967), pp. 211-220; «Paravicino», Revista de Ideas Estéticas 28, 110 (1970), pp. 147-167. Según reconoce el autor, esta sustancial serie de ensayos parte del estudio monográfico de E. Alarcos García, «Los sermones de Paravicino», Revista de Filología Española 24 (1937), pp. 162-197; 249-314.
[152] Véanse, entre otros, F. Cerdan (ed.),«La Pasión según Fray Hortensio: Paravicino entre San Ignacio de Loyola y El Greco», Criticón 5 (1978), pp. 1-27, y J. Lara Garrido, «Los retratos de Prometeo (crisis de la demiurgia pictórica en Paravicino y Góngora)», Edad de Oro 6 (1987), pp. 133-147.
[153] Véanse sus estudios dispersos compendiados en M. Morán Turina y J. Portús Pérez, El arte de mirar. La pintura y su público en la España de Velázquez, Madrid, Istmo, 1997, entre otros ensayos y libros editados por él que traemos en la bibliografía final.
[154] Remitimos a la bibliografía de M. Falomir Faus (ed.), El retrato del Renacimiento, cat. exp., Madrid, Museo Nacional del Prado, 2008.
[155] Fuera de estas sólidas líneas de investigación, sólo nos queda referir el libro de A. Carrere y J. Saborit, Retórica de la pintura, Madrid, Cátedra, 2000, de corte semiótico-estilístico y focalizado en la utilización taxonómica de conceptos tomados de la elocutio.
1
UT PICTURA POESIS / UT PICTURA RHETORICA
La gloria de Lisipo reside en cincelar estatuas llenas de vida;
Cálamis causa admiración por lo acabado de sus caballos;
Apeles exige para sí la cumbre por su cuadro de Venus;
Parrasio reclama un puesto de honor con sus cuadros pequeños;
[...] el Júpiter de Fidias se adorna en una estatua de marfil;
el mármol de su misma ciudad proclama a Praxíteles.
Propercio[1]
Ut pictura poesis
Muta poesis
La primera aportación al tópico[2] de que la poesía es una pintura parlante y la pintura una especie de poesía muda es la frase atribuida al inventor de la mnemotecnia, Simónides de Ceos (556-468 a.C.), recogida por Plutarco hacia el siglo I d.C.:
Simónides, sin embargo, llama a la pintura poesía silenciosa (muta poesis) y a la poesía pintura parlante (pictura loquens). Pues las hazañas que los pintores muestran como si estuvieran sucediendo, las palabras las narran y describen como sucedidas. Y si unos con figuras y colores, y otros con palabras y frases representan lo mismo, difieren en la materia y en formas de imitación, pero un único fin subyace en ambos[3].
El punctum de Simónides, presentado normativamente fuera de su contexto, se refería de hecho a una cuestión de fidelidad mimética en las artes, tanto verbales como plásticas, resaltando que ambas debían estar al servicio del Estado (Atenas, en este caso) o, al menos, prestarse a su glorificación. En realidad, Simónides después afirmaba que las artes visuales tenían algo de lo que carecía la literatura, y que ésta mejoraba cuando tomaba efectos descriptivos de la representación visual[4]. El comentario de Plutarco confirma esta lectura, ya que, si bien reconocía las diferencias en los medios de ambas artes (palabras y colores) y en el modo de la imitación (la pintura mostrando una acción que sucede y la poesía narrando una acción ya sucedida), minimizaba tales discrepancias y sugería una vaga identidad de propósito entre poesía y pintura: la viveza imitativa[5].
En gran medida, el desarrollo del aforismo de Simónides en la Edad Media[6] y el Renacimiento fue una polémica antagonista avivada por los letterati contra los pintores (i. e., contra su creciente ascenso social y proximidad al poder, espacio privilegiado que hasta entonces ocupaban los escritores en solitario): una controversia para la cual Mirollo ha acuñado el elocuente término de «iconinvidia»[7]. Dicha comparación, descontextualizada, resultaría inevitablemente ofensiva para artistas-teóricos como Leonardo da Vinci[8] o Francisco de Holanda, quien tantas veces se declararía «español de Portugal» y cuya obra fue traducida al castellano en 1563. Cuando a Holanda le pidieron que defendiese la pintura frente a la poesía, replicó con sarcasmo que él «con su poco ingenio, como discípulo de una Maestra sin lengua», tenía «aún por mayor la potencia de la Pintura que la de la Poesía y causar mayores efectos, y tener mucha mayor fuerza y vehemencia, ansí para conmover al espíritu y al alma a alegría y regocijo, como a tristeza y lágrimas con más eficaz elocuencia»[9]. Tanto Miguel Ángel como los demás contertulios citados en De la Pintura antigua (1548) aseveraban la superioridad de la pintura sobre la poesía, y uno de ellos (Lactancio/Lattanzio Tolomei) decía incluso que los poetas no tenían otro objeto que ilustrar los principios de la pintura e imitar un buen cuadro:
Acuérdaseme que el príncipe de ellos, Vergilio, se echa a dormir al pie de una haya como tiene con letras pintado y pone la hechura de dos vasos que había hecho Alcimedonte[10] […] Después pinta a Troya ardiendo, después pinta unas fiestas en Sicilia y aliende la parte de Cumas, un camino del infierno con mil monstros y quimeras y un pasar de Aqueronte muchas almas. Después un campo Elissio, el ejército de los Beatos, la pena y tormento de los impíos; después unas armas de Vulcano hechas de sobre mano […] Pinta las rotas de las batallas, muchas muertes fuertes de varones insignes, muchos despojos y triunfos. Leed a todo Vergilio, que otra cosa no hallaréis que hace sino el oficio de un Micael Angelo. Lucano (sic: Luciano) despende cien hojas en pintar una encantadora[11] […] Ovidio no es otra cosa todo, sino un retablo: Stacio la casa pinta del sueño y la muralla de la gran ciudad de Tebas[12][…] y los trágicos y cómicos ¿hacen otra cosa, sino pintar razonablemente?, y esto que digo yo, no se lo levanto, que cada uno de ellos mismos confiesa que pinta, y llaman a la pintura Poesía muda[13].
La crítica al topos de la muta poesis según los planteamientos de Leonardo u Holanda no alcanzó a los tratadistas de arte de la península Ibérica, incapaces de advertir el sutil agravio que la comparación suponía para los pintores, a quienes la polémica con los literatos no parecía preocuparles en absoluto. Por el contrario, los humanistas, poetas, dramaturgos y oradores no dejaron de valerse del símil siempre que les convino. Entre los numerosos casos del siglo XVI que podrían recogerse, citaremos algunos. El primero procede de El scholástico de Cristóbal de Villalón (ca. 1538-1542). Este diálogo ciceroniano, que representa las conversaciones ficticias mantenidas en Alba de Tormes en junio de 1528 por doce personajes relacionados con la Universidad de Salamanca, refiere en sus últimos folios un capítulo dedicado a la pintura, en el que, como era de esperar, resurge el topos de Simónides, aunque en una comparación enriquecida con el paralelo triple entre pintura, poesía y retórica:
Hallaréis que la pintura tiene gran conveniencia con la poesía y oratoria, porque los vivos y naturales que había de representar el orador los muestra la pintura con el pinçel, y así dezía Simónides, poeta famoso, que la pintura era poesía sin lengua y que la poesía era pintura hablada[14].
En cuanto a los poetas, el épico portugués Luís de Camões también definía la pintura en Os Lusíadas como poesía muda:
Feitos dos homens que, em retrato breve,
A muda poesia ali descreve[15].
Casi coetáneas son las Anotaciones de Fernando de Herrera a Garcilaso (1580): «Debió ver –dice refiriéndose al propio Garcilaso– la pintura de Ícaro y Faetón, o sea la pintura o la historia, porque la poesía es pintura que habla, como la pintura poesía muda, según dijo Simónides. Y hace su argumento con la semejanza e igualdad del caso de ellos al suyo»[16]. Un cuarto ejemplo, muy notorio, está tomado de un certamen que disputan la Pintura y la Poesía en el Canto V de La Angélica (1602) de Lope de Vega:
Bien es verdad que llaman la Poesía
pintura que habla, y llaman la Pintura
muda pintura que exceder porfía
lo que la viva voz mostrar procura;
pero para mover la fantasía
con más velocidad y más blandura
venciera a Homero Apeles, porque, en suma,
retrata el alma la divina pluma[17].
La preceptiva literaria del Renacimiento hispánico más interesada por la pronunciación que por otras partes del discurso retórico también se hizo eco del lugar común gestado por Simónides/Plutarco. «“Un poema”, dice Plutarco “es una pintura que habla”»[18], afirmaba el valenciano Juan Luis Vives en su De ratione dicendi (1533), uno de los primeros tratados de retórica de autor español en la Edad Moderna. Francisco Galés, profesor de oratoria en la Universidad de Valencia, publicó allí su Epítome de tropos y esquemas tanto de gramáticos como de oradores. Este elenco de figuras, dedicado, por tanto, todo él a la elocución, en su último capítulo se centra en los «Esquemas de tercer orden», y expresa una sentencia muy semejante a las anteriores a manera de exemplum: «Commutación […] es cuando una sentencia se invierte por la contraria. Como […] “Si el poema es una pintura que habla, la pintura debe ser un poema tácito”»[19]. En 1576, el famoso dominico fray Luis de Granada repetiría el aforismo también como ejemplo de conmutación, sin duda por seguir a Galés y por ser ya un tópico sumamente difundido[20]. El médico Alonso López Pinciano, traductor de Tucídices y autor de la primera poética española no reducida a simple técnica versificatoria[21], abundaba en 1596 en términos similares: «la pintura es poesía muda, y la poesía, pintura que habla; y pintores y poetas siempre andan hermanados, como artífices que tienen vna misma arte»[22]. Un tercio de siglo después vio la luz en Salamanca el Templo de la Elocuencia castellana del doctor Benito Carlos Quintero, seguidor del ideal de la oratoria de Cicerón, Quintiliano y san Agustín, y también interesado preferentemente, al igual que Galés, por la elocutio clásica[23]:
Es arte la poesia que consiste, como la pintura, en la imitacion; y asi es hermana suia; y importa, que no solo se valga para su vso de las voces y transsaciones comunes, sino que con nuevos colores entretenga, y deleite: de donde naciò, que a la pintura la llamasen los cuerdos, Poesia callada, y a la Poesia, pintura con voz[24].
Resulta enormemente significativo que los pintores españoles del Siglo de Oro no hicieran uso, ni positivo ni negativo, del tópico de la muta poesis, salvo cuando escribían poesía elegíaca (i. e., cuando se comportaban como poetas y no actuaban en defensa de su oficio)[25]. Aunque creemos que las razones que justifican esto son obvias, no estará de más recordar que en la península Ibérica la defensa de la nobleza y dignidad de la pintura no operó por rivalidad con su «hermana» la poesía, cuya estimación era incontestable, sino apoyándose en ella mediante analogías de fines y medios. De ahí que este lugar común hallase fortuna entre literatos y retóricos, pero no entre pintores, que prefirieron el más inteligible y enaltecedor apotegma horaciano «Como la pintura, la poesía» para defender su causa ante la sociedad de su época, en lugar en enfangarse en una competencia de resultados previsiblemente adversos con aquellos que, las más de las veces, estuvieron de su lado como valedores –pensemos en Lope de Vega o Quevedo– ante el poder civil o religioso.
Ver de cerca y ver de lejos. Contexto visual y sentido retórico de Ut pictura poesis
Históricamente, el lugar común de Simónides, no obstante su alcance[26], estuvo siempre subordinado a un tópico heredero suyo y mucho más memorable si cabe: el de Ut pictura poesis, perteneciente a la Epístola a los Pisones (ca. 16 a.C.), cuyo nombre de Ars Poetica se debe precisamente a Quintiliano[27]. Simplificando mucho sus celebérrimos perfiles, este dictum, de origen alejandrino[28], dio lugar a toda una teoría basada en la idea de que tanto la poesía como la pintura imitan a la naturaleza, y en cómo los lectores y los observadores de la Antigüedad y del Renacimiento respondieron a esa imitación[29].

