Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de Oro
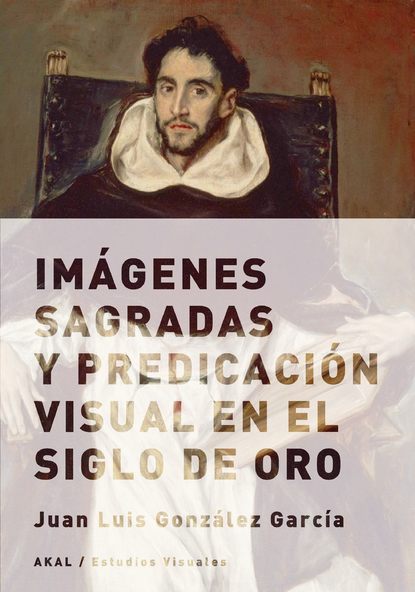
- -
- 100%
- +
La lectura retórica que los humanistas hicieron de la Poética de Horacio permitió fijar esas concordancias[30]. De hecho, esta obra fue juzgada como una aproximación esencialmente retórica al arte de la poesía[31]. Horacio no sólo bebió de la Poética de Aristóteles, sino también de su Retórica y, sobre todo, de Cicerón, pues aplicó a la poesía y al drama muchos de los preceptos tradicionalmente adscritos a los oradores. Su poema está ordenado conforme a la tríada retórica de elementa (contenido de la poética, vv. 1-130), ars (formas o tipos de poesía, vv. 131-294) y artifex (el poeta, vv. 295-476), y hace comentarios a los procesos retóricos de inventio, dispositio y elocutio, a la teoría del decorum[32] e incluso a los officia oratoris ciceronianos[33]. Además, su argumento central es que la poesía está fundamentalmente determinada por la audiencia para la cual ha sido escrita; es decir, su fin es persuasivo. En definitiva, puede concluirse que Ut pictura poesis, el dictum más famoso sobre la relación entre pintura y literatura, proviene de un texto que es una fusión de teoría retórica y poética, y así lo acentuaron sus comentaristas sucesivos[34].
El Arte poética se inicia con varias comparaciones entre la poesía y las artes visuales (grutescos, tablillas votivas, cerámica, estatuaria en bronce) para ilustrar el decoro estructural que todas las obras bien unificadas deben compartir, más que para sugerir conexiones intrínsecas entre lo verbal y lo visual, como ha interpretado la mayor parte de la crítica histórico-artística[35]. Seguidamente desarrolla una analogía más amplia entre pintura y poesía (presentada por la frase Ut pictura poesis) para explicar la naturaleza de la coherencia estilística que se necesita para agradar al espectador[36]. Los dos primeros versos revisten una gran importancia, ya que suponen la justificación clásica de la llamada «pintura de manchas», según se argumentará sobre todo en la primera mitad del siglo XVII:
Como la pintura, la poesía: la habrá que te cautive más,
cuanto más te acerques, y otra cuanto más lejos te retires.
Una gusta de la penumbra, otra querrá ser vista a plena luz,
la que no teme la penetrante mirada del crítico.
Ésta gustó una vez; aquélla gustará cuantas veces se mire[37].
En el platónico Teeteto aparece por primera vez el término skiagraphia (= «pintura de sombras» o «pintura al claroscuro»), hecha para ser contemplada de lejos[38]. En la República, contemporáneo del anterior, Platón aplicaba connotaciones positivas a ese «ver de lejos» y tocaba de paso los principios de decoro y de unidad orgánica[39]. Como último precedente a Horacio, Aristóteles, en un epígrafe de su Retórica, hacía corresponder las distintas clases de expresión con los géneros oratorios, equiparables a su vez con la pintura ejecutada para ser vista de lejos o de cerca. Cuanto más elevado fuera el genus, más semejante resultaría a la «pintura borrosa» traída por Platón[40]. El género deliberativo o político, que comprende la persuasión y la disuasión, se asimilaría entonces a una skiagraphia, mientras que el judicial, por sus exigencias de minuciosidad, tendría su paralelo en una skenographia[41].
Las palabras horacianas que suceden al tópico Ut pictura poesis tienen, por tanto, un fundamento filosófico y retórico. El poeta establecía aquí una comparación libre, observando que las condiciones para la recepción óptima de determinados poemas o pinturas pueden ser variables[42]. Lo que el autor pretendía decir, como se evidencia al analizar la frase en su contexto, es que, como ciertas pinturas, algunos poemas agradan una sola vez, mientras otros pueden soportar lecturas repetidas y un análisis más profundo. Así sucede con la pintura, de manera que algunos cuadros de una galería sólo gustan en la distancia y a la sombra, mientras que otros aguantan una mirada escrutadora bajo la luz del día[43]. Por esta razón contextual encontramos justificado analizar en este capítulo el topos de Ut pictura poesis bajo la estricta delimitación filológica del «ver de cerca y ver de lejos», y no en razón de interpolaciones o lecturas a posteriori, por difundidas que éstas hayan sido en la Europa del siglo XVII[44]. Dentro de los márgenes aquí fijados se encuentran las Anotaciones de Herrera, que empleaban términos semejantes para tratar de la claridad u oscuridad poética –consecuencia de la acumulación de metáforas– y de la proximidad o lejanía de los términos comparativos (real y figurado) de los tropos: si la claridad era una virtud de la dicción, no era menos digno el uso de palabras enigmáticas[45]. Contra esta clase de aserciones, muy traídas en la defensa de los grandes poemas gongorinos a lo largo del seiscientos, polemizaría el franciscano Quintero: «La Poesia clara, y buena, no cansa por facil, ni deja de agradar, aunque se lea mil veces; pero la mala apetece obscuridades, como la pintura descuidada, para no obligarse à sacar los colores que no tiene al rostro de su verguença»[46].
En su transliteración ciceroniana, si la gran poesía épica, como la homérica o la Eneida, necesitaba ser apreciada desde la distancia en su conjunto, más que de cerca –como la refinada poesía alejandrina– para extraer sus detalles, por idénticas razones una pintura de pequeño tamaño, de dibujo intrincado y delicados colores, debía examinarse desde mucho más cerca que otra pintada a base de manchas sobre un gran soporte[47]. La amplitud de la poesía épica clásica cumplía mejor la función de atrapar por más tiempo el interés del público que las sofisticaciones del Helenismo tardío[48]. También la poesía, como la pintura, tenía que agradar no sólo al principio, sino a lo largo de su desarrollo para evitar perder la atención del espectador.
La pintura hecha para verse de cerca gusta «de la penumbra», y ha de apartarse del brillo del sol y acondicionarse en una sala o galería especialmente diseñada para ello. Sin embargo, la pintura hecha para verse de lejos no teme la luz clara ni la penetrante mirada del crítico[49]. Cicerón recordaba que, en pintura, «a unos les gusta lo oscuro, descuidado y opaco, y a otros lo brillante, alegre y luminoso»[50], y que César, al fundir con la «elegante corrección de su latín –la cual es necesaria, aunque uno no sea un orador, sino tan sólo un ciudadano romano libre– los ornamentos del lenguaje oratorio», parecía como si colocara «en buena luz los cuadros bien pintados», haciendo un juego de palabras entre lumen en sentido propio y en el sentido figurado de «ornamento retórico»[51].
Tal observación, analizada en términos histórico-artísticos, explica adicionalmente la razón última, traída por Plinio[52], de que Apeles aplicase a sus obras una capa final de atramentum (una tintura negra, muy diluida en agua, hecha con resina y pez, y sólo visible a corta distancia), empleada para apagar de manera imperceptible los colores demasiado claros o vivos, y evitar que se perdiera la impresión armónica del conjunto cuando éste se contemplaba a distancia[53]. Francisco Pacheco recogió este lugar en el Arte de la pintura (1649) a fin de exponer la encarnación de esculturas al temple y su lustre posterior con barnices o gomas resinosas para oscurecer la candidez de los pigmentos claros, algo que Plinio consideraba insuperable en el pintor griego: «Una cosa no se pudo imitar de Apeles, que acabada la tabla, la bañaba con cierto atramento, o barniz, que lucía a los ojos y la conservaba contra el polvo y otros daños; pero, de tal manera, que el resplandor no ofendiese la vista y […] daba oculta gravedad a los colores floridos»[54]. Obras así, hechas con gran exactitud y sutileza, perdían su atractivo vistas a distancia o bajo una luz intensa[55].
Pacheco, en este y otros pasajes, comenta noticias y circunstancias más propias de la década de 1610-1622 –fecha de la publicación de su folleto A los profesores de la arte de la pintura– que de 1649 –año de impresión de su Arte de la Pintura, que debió de concluir entre 1634-1638–. Además de en el Arte, la idea horaciana de que unas pinturas gustan vistas de cerca y otras de lejos se reflejó en mucho de lo escrito en España durante la primera mitad del siglo XVII sobre la distancia del observador con respecto a la obra. En el origen de esta argumentación subyacía el famoso juicio de Giorgio Vasari sobre las pinturas del último Tiziano, ante las cuales el espectador se convertía en intérprete activo de las pinceladas deshechas del artista, fundiéndolas mentalmente y haciéndolas inteligibles con su participación visual[56]:
En estos cuadros, Tiziano observó un método completamente diferente del que había seguido en su juventud. Sus primeras producciones se distinguen por un acabado increíble [una certa fineza e diligenza incredibile], que permite apreciarlas de cerca o de lejos. Sus últimas obras, por lo contrario, están realizadas a grandes pinceladas [condotte di colpi, tirate via di grosso e con macchie], de modo que es necesario alejarse para apreciarlas en su perfección. Muchos artistas, para parecer hábiles, han querido imitar esta manera, pero sólo han obtenido deplorables resultados [hanno fatto di goffe pitture] porque pensaron que el Tiziano trabajaba con rapidez y sin encontrar dificultades. Se han engañado, pues bien se sabe que el artista retocaba muchas veces las primeras pinceladas. Este método, que consiste en disimular las dificultades y en imprimir a cada objeto el verdadero carácter de su naturaleza, es tan sabio como sorprendente [E questo modo sí fatto è giudizioso, bello e stupendo, perché fa parere vive le pitture e fatte con grande arte, nascondendo le fatiche][57].
Fray José de Sigüenza, predicador de El Escorial, un admirador declarado de Tiziano e imitador inconfeso de Vasari, fue pionero (1605), junto con el pintor y humanista cordobés Pablo de Céspedes[58], en la crítica del exceso de acabado en la pintura de gusto español. Y hábilmente, en sólo aparente paradoja –pues sus intenciones eran nítidas–, la aplicó sobre el más tizianesco de los pintores españoles que tuvo oportunidad de conocer, Juan Fernández de Navarrete «el Mudo», lo cual le permitía ejemplificar con un émulo del máximo exponente de la pintura «de lejos» los defectos achacables al carácter nacional de los españoles, «que aman dulzura y lisura en los colores»[59]. Al tratar del lienzo de San Jerónimo en el desierto, uno de los ocho grandes cuadros que ejecutó Navarrete para el claustro alto principal del monasterio de El Escorial, se detenía a apreciar los «paisajes de mucha frescura y arboleda» del contorno, «que no sé yo haya hecho flamenco cosa tan acabada y de tanta paciencia. Y esta sola falta tiene, que en estar tan acabado no parece de hombre valiente». Este reproche se debía a haber seguido el Mudo su natural aprecio «español» por lo pintado para admirarse a corta distancia, por lo pulido y aballado, es decir, lo difuminado «como debajo de una niebla o de velo, cobardía sin duda en el arte –pues permitía disimular defectos–, no siéndolo en la nación»[60]. Concluía Sigüenza, entonces, que en éste y otros cuadros tempranos, como el Bautismo de Cristo que ofreció como presentación a Felipe II, Navarrete «se dejó llevar del ingenio nativo, que se ve era labrar muy hermoso y acabado, para que se pudiese llegar a los ojos y gozar cuan de cerca quisiesen, propio gusto de los españoles en la pintura»[61]. También Juan Gómez, que pintó para uno de los testeros laterales de la basílica un Martirio de santa Úrsula y las Once Mil Vírgenes a partir de un dibujo de Tibaldi, se decantaría por un estilo de pareja «dulzura y lisura en los colores», no sólo en razón de su origen español, sino sobre todo aherrojado por su más que discreta calidad[62].
El orador sacro más celebrado en la Corte durante el primer tercio del siglo XVII, fray Hortensio Félix Paravicino –poeta, dramaturgo ocasional, amigo de literatos y pintores[63], entendido en arte, catedrático de retórica en Salamanca (1601) y predicador real (desde 1617) de Felipe III y Felipe IV–, dedicó parte de un culterano Sermón del glorioso Apóstol San Pedro a parafrasear las opiniones vasarianas sobre Tiziano y a vincularlas con los versos de Horacio sobre la «plena luz» bajo la cual debe contemplarse la pintura de manchas, que rivaliza con la realidad:
Que en las pinturas, saben los que desta cultura adolescen, que importa el mirarla a su luz, no solo para juzgarla, sino aun para verla. Pues no mirada a su luz vna tabla de Ticiano, no es mas que vna batalla de borrones, vn golpe de arreboles mal assombrados. Y vista a la luz que se pintò, es vna admirable, y valiente vnion de colores, vna animosa pintura, que aun sobre autos de vista de ojos, pone pleytos a la verdad[64].
Y en otro punto análogo describe la costumbre de los pintores de alejarse del lienzo para advertir el efecto de conjunto, algo que habían imitado los «miradores», guiados por el gusto particular:
Pónese un gran pintor a hacer un retrato, o cualquier lienzo valiente, por fuerza ha de llegar con el yeso a hacer el dibujo, y con el pincel a meter colores, pero veréisle que estando sobre el lienzo pintado, se aparta a ver el efecto que hace, y no se asegura del golpe que dio, cerca, hasta que le llega a examinar de lejos; cosa que ha introducido en los aficionados a este gran arte mirar y juzgar en las distancias las valentías. Pues los artífices, cuando pintan se llegan, pero cuando se aseguran, se apartan[65].
En una comedia titulada Gridonia, o Cielo de amor vengado, escrita por Paravicino entre 1621-1633 para su representación ante los monarcas, homenajeaba a otro gran venecianista, su amigo Dominico Greco[66], quien «en sombras bastó a hurtar sus esplendores», en cuya pintura veía el vulgo «borrones» incomprensibles. Como parte de la obra actúa un príncipe que afirma hizo pintar su palacio de Miraflores a
un Griego, de quien las vidas
andaban a hurtar colores.
Amagos eran de Dios
cuantos miraba borrones
el pueblo, que aun el mirar,
hay con ojos quien lo ignore[67].
Hasta las sátiras dirigidas contra el predicador trinitario abundaban en esta terminología, indicativa de un gusto bien definido: «Mi Padre, su pensar illuminado / adornado de Escorços y de lejos, / bien podrá lexos ser, pero tan lexos / ninguno fue que no bolvió cansado»[68]. Fuera de sonetos de este jaez, la opinión de Sigüenza o Paravicino era compartida por otros religiosos afectos a la Corte de este primer cuarto del siglo XVII, como el primero capellán de las Descalzas Reales, después patriarca de las Indias y por fin cardenal arzobispo de Sevilla, Diego de Guzmán y Haro. El también limosnero de la reina Margarita, esposa de Felipe III, poseía auténticos conocimientos de técnica pictórica –repárese en el uso abundante de los términos «imprimación [en yeso]», «diseño», «golpes [de pincel]», como se advierte en esta comparación entre la distancia óptima de contemplación de un lienzo y la necesidad de que los cristianos se amen los unos a los otros aun en la lejanía, a partir de un comentario de san Gregorio:
La pintura se quiere ver siempre con distancia, que aunque un gran artifice para cualquier retrato aya menester señalar con el yesso la emprimacion, para el diseño, o dibujo con el lapiz y despues meter colores con el pinzel hasta los golpes ultimos, a quien deve la tabla lo parecido, todavia a menester apartarse, para juzgar lo que pinta, y no se fia del golpe que dio en el lienzo cerca, hasta que se devia, registrale de lexos; reparad pues que no dize San Gregorio que se amen, como los pintores pintan sus lienzos, sino como los miran[69].
El modelo a imitar, según críticos como Sigüenza o aficionados como Paravicino y Guzmán, no era el característicamente «español», derivado del flamenco, sino el propuesto por Tiziano a partir de su madurez y, en general, el ligado a la escuela veneciana. Lope de Vega, en cuyos textos son frecuentes los símiles inspirados en la pintura, refrendaba la idea en sus famosos versos de La corona merecida (1603), en alabanza de un pintor anónimo:
¡O, ymagen de pintor diestro
que de cerca es vn borrón!
O en los del Mirad a quién alabáis (1620), en loor de otro:
¿Cómo a pocas pinceladas
se levanta por ser cerca
y desde lejos advierte
lo que acierta o lo que yerra?[70]
En el epílogo de El vergonzoso en palacio (ca. 1611, reimp. en 1621), Tirso de Molina utiliza este aspecto de la pintura para defender el sistema dramático lopista. De la misma manera que a la pintura se le permite representar la profundidad en el espacio, a la comedia se le debe permitir abarcar la profundidad en el tiempo, «que no en vano se llamó la poesía pintura viva, pues imitando a la muerta –Tirso invierte el tópico habitual y barre para su «casa literaria»–, ésta, en el breve espacio de vara y media de lienzo, pinta lejos y distancias que persuaden a la vista a lo que significan, y no es justo que se niegue la licencia, que conceden al pincel, a la pluma…»[71].
Queda claro, pues, que en la Corte madrileña, a comienzos del siglo XVII, la pintura preferida era la de técnica veneciana. La Corte quiere lejos, parecía corroborar el pintor-poeta antequerano Pedro de Espinosa, amigo de Francisco Pacheco y de Antonio Mohedano, en el elogio en prosa que escribió en 1625 en loor del retrato de su señor, don Manuel Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia: «La Corte, donde toda la vida es corta, quiere lejos, como pintura de El Greco, si bien no tanto que enfríe, mas ni tan cerca que abrase»[72]. Un año después de que hubiese recibido con suntuosidad incomparable a Felipe IV y a Olivares en Doñana, don Manuel era objeto de esta alabanza por haber heredado la corona ducal y retirarse a sus estados en Sanlúcar, ya que para los grandes de España el alejamiento voluntario de la Corte era un reflejo directo de su propio poder, que le había permitido reunir una rica galería de pintura con «espléndidos originales[73] del Basano, Carducho, Ticiano, Rafael, Tintoreto, Parmesano, Zúcaro y Barocio»[74]. Esa lejanía física y pictórica, por tanto, podía quedar magníficamente alegorizada y resumida por un pintor venecianista «de lejos» –aunque sólo temporalmente pictor regis– como Dominico Greco.
En ningún caso el paradigma cortesano estaba representado por Federico Zuccaro y otros pintores toscano-romanos. Sobre este criterio no deja ninguna duda el comentario que Sigüenza dedicó a la venida de Zuccaro a España y a las obras que realizó, dentro del discurso referente a la fábrica y partes del colegio y seminario escurialenses. El artista había concebido sus dos últimos lienzos aquí concluidos –la Natividad y la Epifanía–, originariamente destinados a la basílica, para «estar al lado de la custodia en el altar mayor y muy a los ojos», a diferencia de las otras pinturas de los cuerpos superiores del retablo, que «como les había dado tanta fuerza, para que relevasen de lejos, no serían tan apacibles mirándose de cerca». Zuccaro, creyendo haber satisfecho a la vez las necesidades decorosas del emplazamiento y los gustos estéticos de Felipe II, se las enseñó al rey diciéndole «con harta confianza: “Señor, esto es donde puede llegar el arte, y éstas están para de cerca y de lejos”». Sin embargo, el monarca le respondió con el silencio, y, cuando el pintor partió de vuelta a Italia, ordenó quitar ambas telas del retablo –«que son para de cerca y de lejos, como dijo su autor», repetiría después Sigüenza con mordacidad– y las mandó poner entre las dos aulas del colegio[75].
Vicente Carducho, a pesar de su origen florentino –apriorísticamente contrario a la pintura veneciana–, en sus Diálogos de la Pintura declaraba la misma opinión que Sigüenza, si bien distinguiendo entre el acabado diligente, propio de pintores sabios como Zuccaro, maestro de su hermano Bartolomé Carducho, y el estilo relamido y fatigoso, el finito (frente al nonfinito) de la crítica posterior: «Los doctos, que pintan acabadisimo, y perfilado, obran con cuidado y razon todas las cosas, y Ticiano fue uno dellos en su principio, siguiendo a Iuan Belino su primero Maestro, y despues con borrones hizo cosas admirables, y por este modo de bizarro y osado pintó despues toda la escuela veneciana, que algunas pinturas de cerca apenas se dan a conocer, si bien apartandose a distancia conveniente, se descubre con agradable vista el arte del que la hizo: y si este disfraz se haze con prudencia […], no es de menor estimacion, sino de mucho mas que esotro lamido, y acabado, aunque sea del que reconoce el cabello desde su nacimiento a la punta»[76]. Eso otro «lamido, y acabado», además de español, era tan consonante con la «suma diligencia» de la escuela alemana como con el «inmenso trabajo» puesto en algunas pinturas de Flandes[77].
En la prudencia «valiente» descolló Pacheco, con «aquellos borrones que honraron las naciones» –a pesar de ser borrones dibujados, pues se aludía aquí al Libro de descripción de verdaderos retratos[78]– y, sobre todo, Velázquez «con las manchas distantes, que son de verdad en él, no semejantes», a las que se refería Quevedo en su célebre silva El pincel (1629)[79], y fracasó Eugenio Cajés, a quien el literato compró un cuadro –del que nada más se sabe– para darse cuenta al revenderlo del mal negocio que había hecho. Quevedo aquí emplea irónicamente los tópicos del Deus pictor y del retrato vivo para evocar una repugnante «borrasca de colores» que entremezcla las bajas cualidades del pintor y su mal producto. Si en El pincel esos loci le sirven para celebrar al artífice, capaz de igualar a la naturaleza creadora, en este caso se emplean para elaborar una vituperatio del pintor:
Si la ballena vomitó a Jonás,
a los dos juntos vomitó Cajés:
borrasca es de colores la que ves;
el dinero se pierde aquí no más.
Si a Nínive por orden de Dios vas,
¿por qué veniste [sic] a dar en mí al través?
Tan mal pescado el que te almuerza es,
que de comido dél vomitarás.
A Jonás la ballena le tragó;
y pues los cuatrocientos por él di,
Jonás y la ballena tragué yo.
Y por sesenta y siete que perdí,
a los tres nos tragó quien la pagó,
y otra ballena se dolió de mí[80].
Menos conocidas que esta afición de Quevedo por el coleccionismo de cuadros, o incluso por la lectura de la Retórica de Aristóteles (ed. Lyon, 1547)[81] o de tratados italianos de poética y de artes visuales[82], son sus tímidas tentativas pictóricas, que debió de suspender al poco de iniciarlas ante la burla de sus enemigos. El único testimonio que nos ha llegado al respecto es este soneto, atribuido a Góngora, que parodia los lugares literarios asociados a los pintores-poetas sobre los cuales versa este capítulo:
¿Quién se podrà poner contigo en quintas,
después que de pintar, Quevedo, tratas?
Tù escriviendo ni atas, ni desatas,
i assi haces lo mismo quanto pintas.
Poesia i pintura son distintas
i ambas cosas en ti son poco gratas,
pidiendo tuertos ojos, cojas patas,
satiras varias y diversas tintas.
Imita al mismo Ovidio, al mismo Apeles;
tu pintura sera qual tu poesía:
bajos los versos, tristes los colores.
Veremos en tus tablas i papeles
ser igual el poder i la osadía
de los malos Poetas i pintores[83].
Así, en Quevedo poesía y pintura no se asemejan salvo en su pobre calidad; nada puede lograr el escritor imitando a Ovidio o a Apeles, pues sus colores son tan tristes como bajos sus versos; su atrevimiento, en fin, sólo iguala al de los peores artífices. Benito Arias Montano, discípulo de Pedro Mexía y Alfonso García Matamoros[84], además de experto en arte e intermediario de compras de pintura en Amberes para su envío a España, hubiera coincidido con Quevedo –y con sus venenosos críticos– en que virtudes como el acabado o la calidad eran proporcionales a la maestría del autor y, por tanto, al coste de sus cuadros, «porque conforme al precio es la perfeción dellos», los de buena mano se podían «ver de cerca y de lejos, los de menos precio parecen bien de lejos»[85].
De entre los teóricos españoles formados en el Renacimiento, sólo dos citaron el dictum horaciano de Ut pictura poesis en su versión completa («Ut pictura poesis, erit»): el jurista Gaspar Gutiérrez de los Ríos y Pacheco. El primero lo recogía a la letra en 1600: «Como la pintura ha de ser la poesía, unas cosas te darán más gusto, si estás más cerca, y otras si te apartas más lejos de ellas»[86]. Pacheco fue más lejos que Gutiérrez –lectura recomendada, por cierto, en su Arte[87]– y no sólo citó el aforismo entero, sino que también explicó su sentido real. Lo ideal para él era que la obra pictórica fuera «semejante a lo natural, acabadísima de cerca, y de lexos relevada, y que se salga del cuadro: y lexos y cerca paresca viva, y que se mueve. Porque si una pintura engaña de lexos, y otra de lexos y cerca, será ésta mejor que la otra, pues le lleva aquella parte tan principal de ventaja»[88]. Como ejemplo de tal anhelo, y ante la previsible objeción de que «la pintura a borrones, hecha para de lexos, tiene su particular artificio y acuerdo, en los que la exercitan bien; y tiene mayor fuerza y relievo que la acabada y suave», la cual solía apuntarse a favor de la pintura de manchas, replicaba que no había causa con la que tal afirmación pudiera probarse, «porque, el que labra puede dar a su pintura toda la fuerza que quisiere, como se ve en la pinturas de Leonardo da Vinci, de Rafael de Urbino, que son acabadísimas, y en las de nuestro Mase [sic] Pedro Campaña, dicípulo [sic] del mismo Rafael, que no sólo de lexos, pero de cerca, nos sucede pensar que es relievo siendo pintura»[89]. Así fue «el modo de pintar de Apeles, Protógenes, Parrasio, Zeuxis y los demás», «acabado como lo es el natural, pues los engaños que de la vista de sus obras sucedieron fueron de cerca y no de lejos; y que no eran sus pinturas a borrones ni confusas»[90], toda una paráfrasis/apropiación de los dos primeros versos del Ut pictura poesis. No obstante, y al igual que hiciera Carducho, para Pacheco semejante defensa del finito y de la contemplación cercana no implicaba una apología del detalle minucioso hasta el extremo; no era lo mismo el acabado que el trabajo dificultoso y arduo sobre la superficie pictórica. Los flamencos habían sido excelentes en esta «manera de dulzura y asiento de colores, que con grande suavidad y limpieza se ven en el cuadro de pintura, y partes muy determinadas en las figuras, que de cerca y de lejos deleita, alegra y entretiene». Muy lejos quedaban los imitadores locales de la manera de los Países Bajos, tan sólo apreciados por los indoctos. Muchos de ellos, como Luis de Morales, si bien pintaron «dulcemente, y para muy cerca», carecían de «lo mejor de l’arte y el estudio del debuxo y aunque han tenido nombre, no ha sido entre los hombres que saben»[91].

