Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de Oro
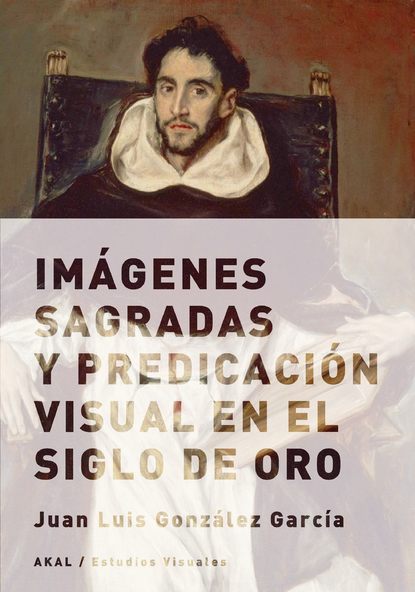
- -
- 100%
- +
Variaciones hermenéuticas sobre el Ars poetica de Horacio y la pintura
En realidad, la máxima horaciana pretendía comparar la poesía con la pintura (la poesía es como la pintura); al fin y al cabo, Horacio estaba escribiendo una epístola sobre la poesía[92]. El tópico en la Edad Moderna fue alterado para comparar –o más bien para identificar– pintura con poesía al escribir sobre pintura (la pintura es como la poesía)[93]. De este modo poesía y pintura, más que hermanas, pasaron a ser hermanas gemelas. Los significados posteriores a veces obedecieron a cambios en la sintaxis o en la puntuación en el verso donde aparecía la frase, leyéndose preferentemente como «Ut pictura poesis erit». Dicho paralelo tuvo dos expresiones interesadas y a menudo simultáneas: una para servir a la consideración de la pintura como arte liberal, y la otra para equiparar pintura y poesía en tanto artes imitativas.
Entre Horacio y El Bosco: pintura y poesía como artes liberales
Las cuatro ramas de la educación en la Grecia clásica eran la gramática –esto es, leer y escribir, pero también la memorización y el estudio de los poetas– y el dibujo, ambas «útiles para la vida y de múltiples usos», junto con la gimnasia, «porque conduce al valor», y la música, por ser placentera. Este carácter deleitoso de la música también concernía al dibujo, cuyo conocimiento no sólo tenía la mencionada vertiente utilitaria, sino una del mayor interés para el arte: «saber contemplar la belleza de los cuerpos», es decir, tener un juicio estético[94]. Dentro de la Política aristotélica no hay la menor alusión a la poética como disciplina pedagógica autónoma, como tampoco existe en el único esquema completo de las artes liberales conservado de la latinidad tardía, debido al retórico Marciano Capella (fl. 430) y del cual derivan los medievales Trivium (formado por la gramática, la retórica y la dialéctica) y Quadrivium fijados por san Isidoro y por Casiodoro en las Institutiones divinarum et humanorum lectionum (550-562).
El Libro V de Las bodas de Filología y Mercurio comienza con la aparición de la Retórica ante los dioses entre el resonar de las trompetas. Viste yelmo y coraza y agita sus armas como el trueno; sus ropas están cubiertas de lumina y colores, en referencia a los términos alusivos a los tropos y figuras del discurso[95]. El origen de esta iconografía se halla en las alegorías griegas de la Persuasión (gr. Peitho). Dicha personificación, en atención a su capacidad seductora, formaba parte de la corte de Afrodita, junto con las Gracias y las Horai (o Estaciones), y como símbolo de la representatividad de la oratoria dentro de la vida política de las ciudades griegas adornó algunos importantes lugares de la Grecia clásica descritos por Pausanias, como el templo de Afrodita en Mégara[96] o la base de la estatua fidiaca de Zeus en Olimpia[97]. En esa esfera pública, la Persuasión solía vincularse a otras deidades distintas de Afrodita o Eros, fundamentalmente a Atenea, diosa de la polis por antonomasia, y a Hermes Logios, patrón de los ladrones y los oradores. La armadura de Atenea y el caduceo de Mercurio pasarían así, por vía de asociación, a la Retórica de Marciano Capella y de ahí a la Edad Media.
A partir del siglo XII, y hasta el Renacimiento, en Italia y España es común ver, junto a la Retórica, una representación de los más famosos oradores griegos y romanos, encabezados por Demóstenes y Cicerón. Así aparece en la capilla de los Españoles, pintada por Andrea da Firenze para Santa Maria Novella (1365)[98]; entre las siete artes liberales en la bóveda de la biblioteca de la Universidad de Salamanca, pintada hacia 1480 por Fernando Gallego[99]; en las entalladuras de la Visión deleitable de Alfonso de la Torre (primera edición, 1485)[100], muy influyente sobre la Arcadia de Lope y la Filosofía secreta de Pérez de Moya; en la Escuela de Atenas de Rafael (1509-1510), personificada como un guerrero armado según el texto de Capella, con quien debate un gesticulante Sócrates y otros oradores[101], o en la de la biblioteca de El Escorial, obra de Pellegrino Tibaldi en colaboración con Bartolomé Carducho ejecutada entre 1590 y 1592, donde a la personificación femenina de la Retórica acompañan Demóstenes, Isócrates, Cicerón y Quintiliano[102].
Sigüenza, al describir la biblioteca escurialense, no olvidó esta alegoría, «una hermosa y valiente figura de mujer, con extraño aderezo de ropas y más extraña postura y escorzo. En la mano derecha tiene el caduceo de Mercurio, llamábanle los antiguos el dios de la elocuencia […] Tiene un león al lado para significar que con la elocuencia y con la fuerza del bien hablar se amansan los ánimos más feroces»[103], efectos éstos de la retórica que, en la paráfrasis del jerónimo a cargo de Pacheco, no alcanzaba menos gloriosamente la pintura[104]. En 1561, Pedro Mexía había escrito una Historia de los emperadores desde Julio César hasta Carlos V (ampliación de otra anterior suya de 1545 que llegaba a Maximiliano), dedicada al futuro Felipe II. En ella enfatizaba la labor protectora de los grandes emperadores del pasado hacia los retóricos y los maestros griegos y latinos de elocuencia –como había hecho Vespasiano– o la erudición misma de los propios soberanos, a imagen de Septimio Severo, versado en letras y gran orador[105]. Al incluir la Retórica dentro de un conjunto mixto de artes liberales sacralizadas por la presencia de la Teología –del que están ausentes la pintura, la escultura e incluso la arquitectura como «nuevas» artes liberales–, la iconografía escurialense aprobada por Felipe II se integraba en el espíritu contrarreformista del pintor y teórico Giovanni Battista Armenini (1587), quien proponía fusionar la imagen de la Iglesia con las siete artes liberales, con sus «afectos y ánimos llenos de doctrina», disponiendo cada una de ellas cerca de los armarios donde se contenían los libros de las materias correspondientes[106].
Si bien Capella se ocupó de la gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la música, la geometría y la astronomía, nada expuso acerca de la poética o de las artes plásticas, que sí contemplara Aristóteles[107]. Según Horacio, «pintores y poetas gozaron siempre de pareja libertad para osarlo todo»[108], lo cual repetía Luciano como «un antiguo refrán»[109]. Unos y otros tenían igual capacidad inventiva o «licencia poética»[110]. Eso permitía que, mediante la asociación de la pintura con un arte liberal, aquélla fuera valorada por encima de la práctica manual; en suma, implicaba el ennoblecimiento de la pintura. Dicha teoría fue reelaborada en la Edad Media –por Guillermo Durando de Mende (ca. 1280-1286) en su Rationale divinorum officiorum, la más completa síntesis de la liturgia medieval[111]– y en los siglos XIV[112] y XV[113] por autores que optaron por tomar la pluma para alabar el pincel, como se decía en una metáfora contemporánea: una paradójica dificultad esa de tener que escribir para defender la supremacía del pintar, de usar por fuerza medios poéticos para celebrar la superioridad de lo pictórico ante la cual ciertos artistas, que no nos han dejado un legado escrito con sus ideas sobre la pintura, se rebelarían afirmando la preeminencia de su arte a través del mismo, como harían Annibale Carracci en sus autorretratos[114] o Velázquez en Las Meninas[115].
Las consecuencias de la doctrina sobre la ingenuidad de la pintura, que alcanzarían un valor táctico y programático enorme para los teóricos del arte y los pintores del Siglo de Oro, son de sobra conocidas[116]. Lo que lo pintores españoles deseaban no era demostrar que la pintura era igual o mejor que la poesía o las demás artes liberales, sino equipararse a los caballeros, que estaban tradicionalmente exentos de pechar y de obligaciones militares, y demostrar así que sus profesores no eran gente de oficio, ni sus talleres eran tiendas ni vendían mercaderías. Sin duda, los empobrecidos reinados de Felipe III y Felipe IV fueron años en los que se presionó a los oficios y gremios a contribuir con su parte a toda costa, lo que se traducía en que aquellos oficios bien organizados tenían una mejor disposición de pagar los impuestos entre sus miembros y distribuir las cargas fiscales de manera más equitativa. Para ahorrarse impuestos, eludir las levas y pleitear con los talleres de otros oficios, los pintores recurrieron a juristas profesionales a fin de que les representaran legalmente ante las autoridades y defendiesen eficazmente sus derechos, tales como el citado Gutiérrez de los Ríos, Francisco Arias[117] o Juan Alonso de Butrón, de quienes volveremos a tratar más tarde, los cuales suponen un caso inédito en la defensa de la liberalidad de la pintura en el primer cuarto del siglo XVII. Este aspecto «práctico» de la literatura artística española es uno de los elementos diferenciadores de la teoría italiana coetánea[118], aunque no de las costumbres judiciales concernientes a los artistas, pues en Italia, «en pleitos del Arte», también tenían «los pintores tribunal aparte con vn assessor», como bien nos recuerda Carducho[119]. Al mismo tiempo, la participación de los juristas en el debate público supuso la introducción de un importantísimo acervo de retórica clásica –una formación habitual en los abogados– dentro de los tratados de Carducho y Pacheco, que leyeron, frecuentaron y ponderaron a sus letrados predecesores.
Cennino Cennini, autor del más temprano tratado moderno de pintura, El Libro del Arte, fechable a finales del siglo XIV, ponía la pintura y la poesía justo debajo de la ciencia, la cual juzgaba la más digna entre las artes, y decía que el pintor, como el poeta, podía crear cualquier cosa «según su fantasía», ya se tratara de «una figura erguida, sentada, mitad hombre y mitad caballo», tal como le placiera[120]. Para pintar convenía, en definitiva, «tener fantasía y destreza de mano, para captar cosas no vistas, haciéndolas parecer naturales y apresándolas con la mano, consiguiendo así que sea aquello que no es»[121]. Leonardo, de quien tanto se valió Pacheco en otras ocasiones, hizo suyas las ideas de Horacio, filtradas por Cennini: «Si tan libre es el poeta en su invención cual lo es el pintor, sus ficciones nos dan tan gran satisfacción a los hombres cual las del pintor, pues si la poesía consigue describir con sus palabras formas, hechos y lugares, el pintor es capaz de fingir las exactas imágenes de esas mismas cosas»[122], mientras que Holanda puso en boca de Miguel Ángel la máxima horaciana sobre la libertad creativa casi sin modificación alguna: «Poetas y Pintores tienen poder para osar, digo para osar lo que les pluguiere y tuvieren por bien»[123]. En los últimos años del quinientos se convertiría en un argumento básico para sustentar la liberalidad del arte de la pintura entre los teóricos contrarreformistas[124]; en la práctica, quizá el caso más conocido a la hora de reclamar la autonomía de su arte sea el del Veronés, quien ante la denuncia inquisitorial que recibió en julio de 1573 por los detalles inapropiados que había introducido en una Santa Cena se justificó diciendo que los pintores podían tomarse las mismas libertades que los poetas y los locos, y en lugar de aceptar los repintes sugeridos por el tribunal, más allá de algunos detalles, decidió cambiarle pragmáticamente el título por el más «profano» (y decoroso en términos de invención argumental) de las Bodas de Caná[125].
El famoso tópico sobre la inventiva común de pintores y poetas, apenas referido, según veremos, por los teóricos nacionales, tiene un hito en el Renacimiento español con las referencias críticas de Felipe de Guevara, Ambrosio de Morales y Sigüenza a El Bosco, epítome de pintor-inventor de temas raros y monstruosos[126]. Para estos teóricos, las criaturas de El Bosco respondían, no obstante, a la lógica de la imitación de lo real y al decoro, a una figuración poética con carácter de acertijo o de paradoja grotesca, pero también moralizante[127]. El erudito gentilhombre Felipe de Guevara, historiador, numismático y coleccionista de arte y antigüedades, en sus manuscritos Comentarios de la pintura (1560) aludía a El Bosco justo después de proponer la apelación de «grilo» para la pintura burlesca o ridícula[128]. El humanista no niega que Hieronymus pintase extrañas efigies de cosas admirables, pero, si así fue, lo hizo siempre con buen juicio, mientras sus émulos se quedaron en figurar imágenes desvariadas y ajenas al natural[129]; por eso lo más censurable para él, evocando a Vitruvio[130], eran los grutescos, contrarios a la mimesis de la naturaleza por cuestionar las leyes físicas[131], y los «matachines» –derivado del italiano mattaccini, bufones imitadores de danzas y poses militares–, alusión a las figuras vestidas a la romana, con celadas y coseletes, que se retorcían como elementos ornamentales en ciertas pinturas y esculturas manieristas, al estilo de las de Alonso Berruguete[132]. Sorprendentemente, las premisas de Guevara en contra de este tipo de pintura decorativa se parecían demasiado a las traídas en apoyo de El Bosco; ello probablemente responda a razones de gusto personal, recibido de su padre Diego de Guevara y derivado de su origen bruselense, y a otras que retomaremos más abajo al hilo del P. Sigüenza, pero también a la confusión de géneros que existía en España durante la segunda mitad del siglo XVI, de la cual da cuenta Sebastián de Covarrubias en el Tesoro de la lengua castellana (1611). Allí, bajo la definición de «grutesco», se ejemplifica lo descrito con una pintura bosquiana: «Este género de pintura se hace con unos compartimentos, listones y follajes, figuras de medio sierpes medio hombres, sirenas, esfinges, minotauros, al modo de la pintura del famoso pintor Jerónimo Bosco»[133]. Dicha mistificación entre el grutesco y El Bosco fue uno de los argumentos traídos a favor de la liberalidad creativa de la que se suponía disfrutaban poetas y pintores, y por esta razón discutiremos tal asunto en esta parte del libro.
En un volumen editado en Córdoba en 1586 en que se recogen varias obras de Ambrosio de Morales y otras de su tío, Fernán Pérez de Oliva –conocedor de la arquitectura y aficionado a la pintura–, el cronista de Felipe II vinculaba la doctrina del filósofo Cebes con el tríptico de El Bosco que hoy conocemos como El carro de heno[134]. La llamada Tabla de Cebes fue atribuida a un filósofo tebano del siglo V a.C., discípulo de Sócrates, participante en el diálogo Fedón, de Platón, y por ello la lección de filosofía moral que se desprende de ella fue muy estimada por los humanistas cristianos, que ignoraban que «su» Cebes fue un autor anónimo del siglo I d.C. Morales, que acabó la traducción de la Tabula Cebetis hacia 1534 y que entraría en contacto amistoso con los Guevara hacia 1544-1545 como poco, describía con minuciosidad el cuadro bosquiano, que para él no era sino una actualización «arqueológica» del mismo tema: «Assi yo lo dexo con solo dar cuenta aqui de otra pintura, con que en nuestros tiempos, quasi a imitacion de Cebes, se ha representado con mucha agudeza y doctrina toda la vida humana. Tiene esta Tabla el Rey nuestro Señor, y fue el que la inuento y pinto Geronimo Bosco, pintor ingeniosissimo en Flandes»[135].
El P. Sigüenza, dentro del Discurso XVII del Libro IV de su Historia de la Orden de San Jerónimo, estableció entre El Bosco y el poeta latino macarrónico Merlín Cocayo un paralelo sumamente afín con las ideas de Guevara –cuyo tratado pudo conocer; no olvidemos que dedicó sus Comentarios a Felipe II y que éstos estuvieron en posesión de Juan de Herrera– y Morales, lo cual nos hace sospechar que lo que se hallaba bajo tal interpretación eran en realidad las opiniones del Rey Prudente[136], poseedor de las tablas bosquianas evaluadas por los tres escritores, seis de ellas adquiridas de los herederos de Guevara en 1570 por intermediación destacada de Morales[137]. Sigüenza comenzaba recordando que poetas y pintores son vecinos a juicio de todos; sus facultades, hermanas y sus temas, fines, colores y licencias, indistinguibles entre sí. Pues bien, Cocayo, un autor de origen mantuano que vivió en la primera mitad del siglo XVI y que tuvo por nombre verdadero el de Teofilo Folengo, ofrecería al religioso una oportunidad única para tratar de la poetica licentia y la originalidad:
Entre los poetas latinos se halla [sic: habla] de uno (y no de otro que merezca nombre) que […] acordó hacer camino nuevo: inventó una poesía ridícula, que llamó macarrónica. Junto con ser así, que tuviese tanto primor, tanta invención e ingenio, que fuese siempre príncipe y cabeza de este estilo […] Y […] fingió un vocablo ridículo y llamóse Merlín Cocaio... En sus poemas descubre con singular artificio cuanto bueno se puede desear y coger en los más preciados poetas, así en cosas morales como en las de la naturaleza, y si hubiera de hacer aquí oficio de crítico mostrara la verdad de esto con el cotejo y contraposición de muchos lugares.
A este poeta tengo por cierto quiso parecerse el pintor Jerónimo Bosco, no porque le vio, porque creo pintó primero que este otro «cocase», sino que le tocó el mismo pensamiento y motivo. [...] Hizo un camino nuevo, con que los demás fuesen tras él y él no tras ninguno y volviese los ojos de todos a sí, una pintura como de burla y macarrónica, poniendo en medio de aquellas burlas muchos primores y extrañezas, así en la invención como en la ejecución y pintura, descubriendo algunas veces cuánto valía en aquel arte, como también lo hacía Cocaio hablando de veras[138].
Junto con El Bosco, únicamente Tiziano hizo para Sigüenza «camino y manera propia»[139]. Con tal aseveración, dos de los pintores favoritos de Felipe II –si no los dos pintores favoritos– quedaban cualificados a la luz de su originalidad, por lo menos a ojos de nuestro crítico, de modo que la singularidad pictórica debía de ser, amén de la calidad, el valor principal de estimación para el Rey Prudente, de cuyas opiniones artísticas tantas veces fue portavoz Sigüenza. Esta lectura es coherente con lo que en el Discurso VI el jerónimo había dejado dicho respecto a los grutescos pintados en los techos y bóvedas de los capítulos. Los califica de nuevos, graciosos, alegres, extraños, hermosos; los compara con la pintura de los egipcios –otra similitud con Guevara– y pone a España como foco de expansión europea del género, una vez traído de Italia. De hecho, los términos que emplea en su definición son consistentemente italianos (bizarría; capricho o caprichoso; vagueza). La sacristía, cuya bóveda está pintada al grutesco, «hace una labor nueva y graciosa, alegre»[140]; y los capítulos del monasterio son tenidos por «piezas de muchos desenfado, alegres, claras y de grandeza» gracias a estas
mil bizarrías y caprichos […] y otras cien monerías propias de esta suerte de pintura, que no pretende más de deleitar la vista con esta vagueza […], todo tan vivamente colorido y labrado, que alegra y entretiene mucho […] Consiste la perfección de esto en los buenos contrapuestos y repartidos, variándolo todo de suerte que parezcan todos diferentes y quien quisiere entretenerse, si le sobra tiempo, halla siempre cosas nuevas.
«Y basta ahora decir esto así en confuso», termina, como queriendo trasladar ecfrásticamente la impresión visual producida por estos frescos a su propio estilo literario[141]. Observe el lector que tanto Guevara como Sigüenza no distinguen el grutesco y las pinturas bosquianas en términos formales sino de invención, esto es, en razón de su contenido. Ambas tipologías son extrañas y variadas, pero en las primeras el fin es solamente deleitoso y en las segundas resulta también moralizante. Es innegable que muchos de los cuadros de El Bosco tuvieron un fondo teológico y ético, en el sentido que Guevara relacionaba con la pintura de Arístides de Tebas –el primero que, según Plinio, pintó los sentimientos (gr. ethos) de los hombres y sus perturbaciones[142]–, Morales equiparaba con la Tabla de Cebes o Sigüenza aludía diferenciando entre los demás artistas, que pintaban al hombre según su apariencia externa, y El Bosco, que se atrevió a pintarle como es por dentro[143].
Con los años fue perdiéndose el significado de las alegorías bosquianas, de aspecto a veces costumbrista: el abogado y profesor en ambos derechos Juan Alonso de Butrón (1626) tan sólo reparó en lo lascivo de sus «caprichos» y Pacheco terminó tachándolo poco menos que de hereje e inmoral y a Sigüenza de exagerado en su honra al pintor, un creador de «ingeniosos caprichos» (réplica del término de Butrón, cuya argumentación amplificará después) de los que no había que hacer «misterios», pues no se trataba más que de fantasías licenciosas que el sanluqueño desaconsejaba emular a sus colegas[144]. En lugar de integrarse en la muy original corriente española afecta a El Bosco a fin de discutir los límites de la libertad artística y su asociación con la poesía, Pacheco se limitó a traducir las primeras y más programáticas páginas del tratado de Gian Paolo Lomazzo[145] –casi la única vez dentro de todo el Arte de la Pintura– para extraer la muy trillada cita «Horacio dice, que el pintor y el poeta tienen igual licencia de hacer con libertad lo que quieren, esto se entiende en cuanto a la disposición de las figuras o historias, con el modo y proporción que quieren»[146], dentro de una percepción en general restrictiva de la independencia creadora de los pintores, como se advierte en el conjunto de su tratado. Resulta de enorme interés comprobar que sólo Gutiérrez de los Ríos[147], Francisco Arias[148], Butrón[149] y Juan Rodríguez de León[150] emplearon, aparte de Pacheco (que lo hizo vía Lomazzo y no a partir de Horacio, como los juristas y doctores precedentes), los versos antedichos, lo cual, unido al excurso humanista de Guevara, Morales y Sigüenza –incomprensible para los pintores subsiguientes–, nos reafirma en que el tópico de la libertad creadora no preocupó en absoluto a los artistas españoles a efectos de demostrar la ingenuidad de su arte: les bastó con reiterar una y otra vez el Ut pictura poesis.
Juan Huarte de San Juan, en su Examen de ingenios (1575), al clasificar las ciencias de acuerdo con las facultades que en su ejercicio intervienen –memoria, entendimiento e imaginación–, coloca la pintura entre las disciplinas que dependen de esta última facultad y «consisten en figura, correspondencia, armonía y proporción». Huarte así considera ciencia a la pintura al situarla entre artes liberales como la poesía, la elocuencia o saber predicar[151]. Pareja concepción valorativa aparece en el adagio de Erasmo Liberi poetae et pictores, tomado no de Horacio sino de Luciano[152]. Este libro del humanista holandés fue muy popular en España –siempre gustosa de la sentencia y del epigrama–, gracias además a la intercalación de consideraciones cristianas en sus comentarios a los apotegmas antiguos, y prueba la conversión de la máxima horaciano-lucianesca en auténtico topos[153]. A comienzos del siglo XVII asistimos al empobrecimiento fatal del recuerdo de Erasmo, que es visto como un humanista enemigo de los religiosos. En el Cisne de Apolo (1602) de Luis Alfonso de Carvallo, el aforismo se etiqueta de «licencia» bajo la cual se amparan los mentirosos poetas[154], un argumento que ya empleara en 1564 el tratado antimiguelangelesco de Giovanni Andrea Gilio (Dialogo nel quali si ragiona degli errori e degli abusi de’ pittori circa l’storie) para evidenciar los límites que debían acatar todos aquellos artistas en exceso confiados al precepto de Horacio, especialmente aquellos dedicados a la pintura religiosa[155]. Las Tablas poéticas de Francisco Cascales (1617) comparan igualmente pintura y descripción literaria en términos de censura, tildando a artistas y poetas de individuos a los que «siempre se les ha concedido ser osados y licenciosos (lat. licentiosus = libre, desarreglado, sin freno) en qualquier cosa»[156], y Lope de Vega, aunque utiliza alguna vez los Adagios en su Laurel de Apolo (1630), si tiene ocasión para enfrentar a Aristóteles con Erasmo –como hace en su Prólogo–, la aprovecha para decir que éste se equivocó, en ese punto como en «otras muchas cosas»[157].
Homero-pintor vs Fidias-poeta: pintura y poesía como artes imitativas
La comparación entre pintura y poesía como artes miméticas e ilusionistas –y por tanto engañosas– arranca de Platón[158]. Éste acusaba a poesía y pintura de sólo copiar las apariencias («cosas inferiores en relación con la verdad») y de no servir para transmitir el conocimiento, pues apelaban a la más baja racionalidad y eran potencialmente peligrosas para los jóvenes, de manera que tenían que ser prohibidas en su Estado ideal[159]. Sin la carga peyorativa de Platón, Aristóteles también afirmaría que tanto pintura como poesía eran artes imitativas: la pintura imitaba «muchas cosas reproduciendo su imagen» mediante «colores y figuras», y la poesía a través del lenguaje «con versos diferentes combinados entre sí o con un solo género de ellos»[160]. De igual manera, el argumento de la fábula era como el dibujo preparatorio en la pintura, mientras que el retrato de caracteres en la tragedia se asemejaba al color[161].

