Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de Oro
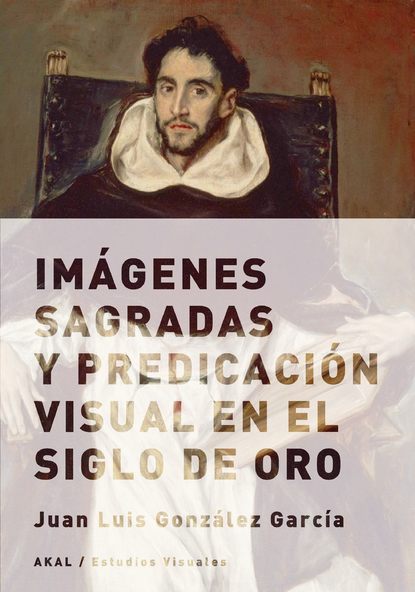
- -
- 100%
- +
Cicerón reelaboró éstas y otras ideas del pensamiento filosófico griego en sus Tusculanas (45 a.C.), y también recurrió a la práctica –común en adelante– de llamar «pintores» a los poetas[162], comenzando por el príncipe entre éstos: Homero. Él, aunque ciego, describía las cosas con tanta viveza como si estuvieran pintadas, de manera que es «su pintura, no su poesía», lo que vemos[163]. Luciano de Samosata (162-164 d.C.), en la misma línea, le calificaba de «el mejor de los pintores»[164]. Según compiló Estrabón en su descripción del templo de Zeus en Olimpia[165], Fidias reconocía haber aprendido de Homero cómo representar propiamente la majestad del padre de los dioses para la colosal escultura crisoelefantina que labró ca. 430 a.C. basándose en los versos donde el poeta exponía cómo los cielos temblaban y el Olimpo se estremecía ante el asentimiento del Tonante a la petición de Tetis[166], y en 105 d.C. otro orador e historiador, esta vez de origen griego, Dión de Prusa (también conocido como Dio o Dión Crisóstomo), dedicó algunos párrafos de su Discurso olímpico, pronunciado ante la famosa estatua de Zeus, a discutir quién era el mayor artista, si Homero o Fidias[167]. La respuesta estaba en quién fue el que mejor representó a la deidad. Fidias, casi más filósofo que artista para Dión, debía sin duda mucho a Homero, pues sin ese precedente su representación de Zeus no habría llegado tan lejos. Sin embargo, la palma le correspondía no al literato, sino a su imitador Fidias, puesto que sus dificultades para «retratar» al dios habían sido superiores, ya que el rapsoda podía mostrarle «vivo», mientras que el artista, cuyo medio era por naturaleza estático, sólo podía sugerir la potencialidad de sus acciones e amalgamar todas las características del dios en una sola imagen. De nuevo la tarea del poeta y del escultor era la misma –la imitación a la manera aristotélica–, pero empleaban un modo distinto de «arte» para sobreponerse a las limitaciones técnicas y materiales[168].
La crítica renacentista pretendió rebatir el famoso argumento metafísico de la República según el cual el arte está triplemente apartado de la verdad, y se empeñó en probar lo contrario: que la pintura, como la poesía, era una imitación de una verdad ideal, aunque no de las «ideas» en el sentido platónico del término. Alberti aprovechó la cita directa de Estrabón[169] para rebasar los límites convencionales del Ut pictura poesis, e invirtió por primera vez los términos del tópico para convertirlo en lo que sería común en la teoría pictórica italiana: Ut poesis pictura[170]. En la España del Renacimiento tampoco escasearon las menciones del sintagma «Homero pintor» que forjara Tulio[171]. Guevara, en sus Comentarios, parafraseaba a Luciano, «dexados Apeles y Eufanor [sic: Eufránor]» –pintores griegos del siglo IV a.C.–, y metía aparte al «mas excelente de los Pintores, que fué Homero»[172]. El Poeta fue ejemplo para otro famoso artista ateniense predecesor de los anteriores, Polignoto de Tasos, quien también «pintó á Ulyses junto al rio, acompañando las Virgenes que habian salido á labarse [sic] con Nausicaa, de la misma manera que Homero lo escribió»[173]. No eludiría Guevara la asociación Homero-Fidias articulada por Estrabón y Alberti, si bien para contraponerla a un segundo y original paralelo entre Homero y Zeuxis de Heraclea en el que el pintor terminaba no sólo equiparándose, sino superando, al mítico poeta:
Fidias […] labró para los Olimpios [sic] un Júpiter, el qual fué tan estimado, que le juzgaron por una de las mejores obras del mundo, y así fué contado por una de las siete maravillas de él. Preguntado pues, cómo habia imaginado una tan gran magestad como habia puesto en el rostro de Júpiter..., dixo, que la habia sacado y concebido de los versos de Homero, que estan en el primer libro de la Iliada, en los quales Homero pinta á Júpiter con tanta grandeza y poderío, que dice, que quando él meneaba las pestañas de sus ojos, se estremecia toda la máquina del mundo.
Zeuxis... habiendo de pintar á los Coos una Helena, la qual fué la mas hermosa muger del mundo, para imaginar una hermosura tan grande que conviniese á Helena, se puso á competir con los versos de Homero en el tercero libro de la Iliada, donde cuenta que estando Helena un dia sobre los muros de Troya con el Rey Príamo, mostrandole los mas nombrados Capitanes Griegos que parecian en el exército, saliéron unos viejos, los quales eran los principales del Consejo de Príamo, y viendo á Helena, dixeron: ¿quién reprenderá á los Griegos ó á los Troyanos porque se maten y pasen tantos trabajos como reciben por una muger como esta? El encarecimiento de Homero fué grande, considerando ser la flor de Asia, y de toda Europa, la que competia y movia por cobrar y defender á Helena...; y así Zeuxis no se contentó con ménos hermosura para su Helena, de la que mereciese decirse de ella en los versos que Homero dixo de la viva, y así confiado de su arte los recitó quando la mostró acabada al pueblo[174].
Si la historia de Zeuxis y su Helena pintada a partir de cinco doncellas crotoniatas, aquí tomada de La invención retórica[175], hace explícita la huella del ciceronianismo en uno de los primeros debates españoles acerca del paragone, esta referencia literal de Gutiérrez de los Ríos al pasaje ya citado de las Tusculanas demuestra toda una continuidad programática: «Dícese de Homero que fue ciego, pero con todo vemos su pintura, y no su poesía». Añade luego: «¿Qué región, que raya, que lugar de Grecia, que talle y disposición de forma, que pelea, que escuadrón, qué navío, que movimiento de hombres, que de fieras, no nos pintó esto para que lo que él no vio lo viésemos nosotros?»[176]. También Gutiérrez de los Ríos atribuyó por error a Dante la observación petrarquista –alusiva en realidad a Homero[177]– acerca de que aquél había sido un «Sabio pintor de las memorias y cosas antiguas»[178]. Pacheco, sin embargo, rectificó esta equivocación y trascribió la frase en el italiano original al final de su Arte de la Pintura[179].
Detrás de la cualificación de Homero como pintor y modelo de pintores subyacía la recomendación albertiana de que el artista se familiarizara con la compañía de poetas, oradores y «los otros doctos en letras» y estudiase sus textos, no sólo para encontrar motivos ornamentales con destino a sus obras, sino «en provecho de sus invenciones, que en pintura suponen la mayor alabanza»[180]. Consejos como éste fueron asumidos por la preceptiva retórica y artística del primer tercio del siglo XVII Español. Bartolomé Jiménez Patón, filólogo, erudito y arbitrista, discípulo del Brocense y cuya amistad con Lope, surgida en el colegio de jesuitas de Madrid, se sustentó en frecuentes elogios recíprocos[181], consagró parte del capítulo XVI de su Elocuencia española en arte (1604) a un tipo de fábula (entendida como invención argumental) muy cercana en su aspecto verosímil a la historia moral, según trataban los poetas épicos:
porque los Heroicos aunque parezen que escriven historia, como Virgilio pintando a Aeneas combatido de las tempestades y Hombero [sic] pintando a Ulixes atado al árbol del navío para no ser engañado de las Syrenas, sienten muy otra cosa de lo que muestra aquel velo y cubierta […]; y aunque parece que no significa más que lo que la letra suena, con todo en cada figura que pintan dan a entender la diversidad de costumbres de los hombres y les dan avisos en aquello de lo que a cada uno le conviene hazer en su modo de vivir[182].
El dictum de Estrabón («Phidias confesaba aver aprendido de Homero, con que magestad, y grandeza debia pintar a Iupiter»[183]), verosímilmente tomado de Alberti, fue igualmente anotado por Carducho con valor de autoridad. Poetas antiguos y modernos podían ser objeto de inspiración para los pintores, que en un logrado oxímoron «oirían pintar» a los literatos: «oigan con admiracion, e imiten al grande Homero quan noble y artificiosamente pinta al airado Aquiles, ó el fuerte Ayax. Oigan a Virgilio quando pinta a Dido furiosa y enojada contra Eneas, al Tasso en su Ierusalen al proprio sugeto, el Ariostro [sic] pintando a Rugero, ó las locuras de Orlando»[184].
La llaneza con la que teóricos como Jiménez Patón o Carducho disertaron de poesía es análoga a la que otros poetas, contemporáneos suyos, demostraron al referirse a las artes pictóricas. Tan fácil generalización indica la existencia de unos fundamentos interartísticos sólidamente establecidos en la Península Ibérica desde el siglo XVI y basados en una tradición crítica e histórica[185]. En ella entronca Fernando de Herrera «el Divino», que tuvo acordado escribir un Arte poética citada por Francisco de Medina en el prólogo de las Anotaciones herrerianas a las obras de Garcilaso de la Vega, hoy perdida o acaso nunca comenzada[186]. Pacheco nos dejó la efigie de Herrera en su Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones (1599), le comparó con Demóstenes y Cicerón en su Arte de la Pintura[187], y además se ocupó de publicar una recopilación póstuma con su producción lírica en 1619, donde se recogía este soneto:
El trabajo que Fidia ingenioso,
qu’a Iupiter Olimpio dio la gloria;
fue sobervio despojo de vitoria
al Tiempo, en nuestra injuria pressuroso;
Pero al valor d’Aquiles animoso
El siempre insine Omero alçò la istoria,
i dio a la Fama eterna su memoria,
con alta voz d’el canto generoso.
Yo, que mal puedo ser en onra vuestra
nuevo Omero; conságro, Luz d’España,
de mis incultos versos l’armonia.
Mas si me mira Caliópe diestra,
valdra (si mi desseo no m’engaña)
mas que Fidia mortal la Musa mia[188].
Siguiendo el tópico del Ars longa, vita brevis, Herrera anhela que sus versos, inspirados por Calíope, superen al mortal Fidias, ya que mal puede ser él un «Nuevo Homero». La gloria del escultor, obtenida a partir de la estatua de Júpiter Olímpico, venció al tiempo presuroso, igual que el valor y la memoria de Aquiles alcanzaron la fama gracias a Homero. La cualidad sonora de estas «pinturas» del ciego Homero era comparada por Juan de Jáuregui –dibujante, retratista, poeta y autor de un tratado titulado Discurso poético– con la poesía silente de Navarrete «el Mudo» en sus Rimas de 1618. Así alababa la Naturaleza al pintor de El Escorial:
Y si Homero componía
su gran pintura canora
sin ojos, también podría
formar, sin lengua sonora,
un mudo, muda poesía[189].
En las hojas preliminares de las Rimas hallamos algún otro encomio además del de Pacheco, como el del poeta y erudito Francisco de Calatayud y Sandoval, amigo de Juan de Fonseca –a quien dedicó tres silvas a otros tantos retratos pintados por Jáuregui[190]–, versificado de este modo:
Tú, de estirpe gloriosa,
planta hasta las estrellas levantada,
Ya Píndaro[191], ya Apeles,
o muda poesía en tus pinceles
o pintura aspirante en tus escritos...[192]
Según Fernando Luis de Vera y Mendoza (1627), Juan de Jáuregui era «el honor de Sevilla, como Virgilio de Mantua», pues nadie sabría por qué inclinarse, si por su pintura de Judit o por los versos que compuso sobre dicha historia bíblica[193]. Por su doble condición de pintor y poeta, Jáuregui ocupaba para Carducho una posición modélica de cara al artista culto: «A don Iuan de Iauregui mira, que escribe con lineas de Apeles versos de Homero, y no menos admira quando canta numeroso, que quando pinta atento»[194]. E infaliblemente unas líneas después reaparecía la paradoja de la «pintura audible», ahora referida a Juan Pérez de Montalbán, pintor aficionado, discípulo y editor de Lope, del cual «¿qué pinturas no se han oido, siendo los versos como los lienzos, y juzgando los oidos como los ojos?»[195]. Sobre el Polifemo y las Soledades, por último, decía Carducho que en ellas Góngora «parece que vence lo que pinta, y que no es posible que execute otro pincel lo que dibuja su pluma»[196]. Otro defensor de Góngora, Francisco Fernández de Córdoba, en su Apología por las Soledades (ca. 1617) también recogía buena parte de los tópicos examinados hasta ahora, comparando poemas y pinturas, especialmente los paisajes flamencos: «La poesía en particular es pintura que habla, y si alguna en particular lo es, lo es ésta: pues en ella (no como en la Odyssea de Homero a quien trae Aristóteles como ejemplo de un mixto de personas, sino como en un lienzo de Flandes), se ven industriosa y hermosísimamente pintados mil géneros de exercicios rústicos, caserías, chozas, montes, valles, prados, bosques, mares, esteros, ríos, arroyos, animales terrestres, aquáticos y aéreos»[197]. Y si a Fernández de Córdoba la pintura flamenca de paisaje le parecía tan elocuente como la poesía e incluso mejor ejemplo que la Odisea homérica, sólo dos artistas igualmente extranjeros, aunque no al alma ni a los sentidos, despertarían los «antojos» de Lope de Vega, en las Rimas del licenciado Burguillos (1634):
Marino, gran pintor de los oídos,
y Rubens, gran poeta de los ojos...[198]
A imagen del pintor-poeta Pacuvio, ejemplo para Plinio del ennoblecimiento que alcanzó la pintura entre los romanos[199], otros autores del Siglo de Oro cultivaron ambas artes, si bien con calidad desigual: Baltasar del Alcázar, Gabriel de Bocángel, Vicente Carducho, Pablo de Céspedes, Pedro de Espinosa, Juan de Fonseca y Figueroa, Antonio Mohedano, Jerónimo de Mora, Juan Pérez de Montalbán, Martín Pérez de Oliván, Francisco de Quevedo, Juan Ribalta, Francisco de Rioja, Pedro de Valencia, Juan van der Hamen y León o Lope de Vega, pero también la monja clarisa Isabel de Villena[200] –hija natural de Enrique de Villena, poeta y traductor de Cicerón–, las hermanas carmelitas Cecilia y María Sobrino[201], el dominico Adriano Alesio, el agustino Luis de León, el beato Nicolás Factor o san Juan de la Cruz. Todos ellos son nombres próximos cronológicamente al ámbito de nuestro estudio, muchos de los cuales han aparecido ya o reaparecerán en páginas venideras[202]. Practicó asimismo la escritura en verso –bien que discretamente– Francisco Pacheco, con quien concluiremos esta sección que se iniciaba con las opiniones de Aristóteles sobre la imitación de pintores y poetas: «la poesía, también, a su modo, imita con palabras, aunque no como el pintor con líneas, y colores: y tal vez se llama el poeta pintor y pintor el poeta»[203]. Gastada por los siglos, la doctrina del Filósofo termina siendo mera apostilla, dicha al paso[204].
La pintura como persuasión
De Ut pictura poesis a Ut pictura rhetorica
Una tendencia existente desde la Antigüedad fue la de tratar de eliminar la distinción entre la poesía y la retórica[205]. Al fin y al cabo, ambas compartían una terminología común y los medios de instrucción de oradores y poetas eran muy semejantes, cuando no idénticos[206]. Para Platón ambas artes estaban ciertamente muy cerca la una de la otra, aunque no sólo en su similitudes formales sino en sus reprobables fines. Sócrates objetaba ante Gorgias que la poesía, como la retórica, ejercía una fuerza irresistible sobre el alma humana: apartaba el temor, aliviaba el dolor y producía placer[207]. Mediante la manipulación de las emociones la poesía –una suerte de discurso en verso– no sólo era capaz de mover al auditorio a simpatizar con la buena o mala fortuna de otro, sino de persuadir con engaños a los oyentes para que obrasen de una determinada manera[208]. Y todo ello gracias a las habilidades psicagógicas de los poetas, compartidas con los oradores y los nigromantes en el Fedro[209].
La Retórica de Aristóteles, pese a estar muy basada en la platónica[210], toma muchos de sus ejemplos de los poetas, sobre todo en las secciones dedicadas al empleo de la metáfora como recurso expresivo y propio de la elegancia retórica[211]. La Poética y la Retórica presentan además numerosas referencias cruzadas: en la Poética se hace alusión a la Retórica en los párrafos que se ocupan del pensamiento y la elocución[212], mientras que en la Retórica se citan frecuentemente los libros de la Poética[213]. Ambas obras del Organon coinciden, por último, en un buen número de ejemplos literarios[214].
En el año 62 a.C., Cicerón compuso un discurso en defensa del poeta de origen griego Arquías, un antiguo maestro suyo al que se le había acusado de conseguir fraudulentamente la ciudadanía romana. La fama del Pro Archia se debe a su originalidad, consistente en plantear el discurso como una doble defensa: por un lado, del propio Arquías y de su situación legal; por otro –y ésta es la parte fundamental–, como una apología de la poesía y, en general, de todas las humanidades. Para justificar la novedad de una oración forense en favor de la hermandad de las artes, algo muy apartado de lo común en los discursos judiciales, Cicerón inició su exordio alegando que «todas las ciencias que atañen a la formación humana poseen un vínculo común y están unidas entre sí por un cierto parentesco»[215]. El Arpinate retomó esta noción pocos años después en su De oratore (55 a.C.). Los poetas, específicamente, mantenían «una estrecha relación con los oradores»[216]. En efecto, el poeta era formalmente «muy afín al orador: un poco más sujeto en cuanto a los ritmos, más libre en cambio en cuanto a las posibilidades de vocabulario, ciertamente compañero y poco menos que parejo en los distintos tipos de ornato. Y, realmente, casi idéntico en que no circunscribe ni delimita su ámbito con mojón alguno, siéndole permitido, con el mismo cúmulo de posibilidades, seguir el curso que quiera»[217]. Si en esta obra del Cicerón maduro poesía y retórica disfrutaban de la autonomía que Horacio consideraba inseparable de las artes liberales, e incluso el rétor gozaba de algo menos de atrevimiento que el literato en lo que al léxico, al ritmo (numerus) o al ornatus se refiere, en el Orator (46 a.C.) sería el poeta quien, «esclavizado por el verso»[218], buscase «las cualidades del orador»[219] y no al contrario, pues incluso los efectos más singulares de la poética, «la modulación de la voz y las cláusulas rítmicas», podían legítimamente trasladarse al campo de la elocuencia[220]. Recapitulando, aunque el parentesco entre poesía y retórica era innegable y se materializaba en la elocutio, y en una mayor visibilidad del orden artificial para la poética, Cicerón apreciaba en el perfecto orador un compendio de las demás artes, incluida la poesía: «la agudeza de los sofistas, la profundidad de los filósofos, poco menos que las palabras de un poeta, la memoria de un jurisconsulto, la voz de un tenor y casi los ademanes de los grandes actores»[221].
La soberanía de la retórica sobre la poética, conforme a la tesis sutilmente argumentada por Cicerón, se volvería una constante doctrinal. La auctoritas añadida de Quintiliano convirtió la poesía en un mero repertorio de modelos para la retórica, fundando una relación de subordinación de la primera con respecto a la segunda que perviviría hasta el fin de la Edad Moderna[222]. La poesía venía a supeditarse a un tipo concreto de retórica, la epidíctica, pues su función principal era dar placer (delectatio) a través del puro ornatus, aunque participaba de los otros dos officia[223]. Los oradores, por el contrario, debían «de estar armados, de pie en el frente de batalla, tomar decisiones en los más arduos asuntos y esforzarnos en lograr la victoria», conforme a una metáfora militar muy del gusto de los tratadistas[224].
Virgilio y Homero, «el modelo y el origen para todas las partes de la elocuencia», con la misma función paradigmática que en los siglos XVI y XVII mostrarían Ariosto y Tasso en Italia o Garcilaso y Góngora en España, fueron reducidos a prontuarios de lugares comunes[225]. Tanto abundaban en Homero los patrones estilísticos (comparaciones, amplificaciones, ejemplos, digresiones, indicios, pruebas y refutaciones...) «que hasta quienes han escrito manuales acerca de las artes retóricas toman de este poeta la mayoría de los testimonios que a estas materias atañen»[226].
Retórica y poética compartían, pues, terrenos comunes que irían variando con el discurrir del tiempo. El gusto por ilustrar la preceptiva retórica a partir de escritos poéticos persistiría en casi todos los manuales de oratoria subsiguientes. En el siglo IV, la retórica y la poética estaban tan entremezcladas que, para Macrobio, Virgilio debía ser considerado tan eminente orador como poeta: tal era el conocimiento que mostraba de la oratoria y tan cuidadosa su atención por las reglas de la retórica[227]. De hecho, la pregunta «¿Era Virgilio un orador o un poeta?» se convirtió en un tópico habitual en los ejercicios de elocuencia conocidos como controversiæ[228]. Durante la Edad Media, la poética y la epidíctica estaban prácticamente asimiladas entre sí como formas de la elocuencia[229]; el predicamento de Averroes (1175) –que era como citar el de Aristóteles[230]– sustentaba que todo «discurso poético» era un panegírico o un vituperio[231].
A pesar de no tener presencia pública salvo en los ceremoniales y en la predicación, en los siglos XIV y XV se produjo una situación predominante de la retórica con respecto a la poética y a toda clase de prosa artística. Esto no quiere decir que no salieran a la luz tratados de poética, sino que lo hicieron en menor medida que los de oratoria[232]. Los humanistas tuvieron la retórica y la poética por hermanas desiguales, aunque en la práctica ambas proporcionaban las reglas para escribir con corrección en prosa y verso, respectivamente. Durante el Renacimiento, la poética se vio como una segunda retórica, una «retórica versificada». El programa de studia humanitatis concebía la poética como un arte fundamentalmente métrica al servicio de la retórica, cuya supremacía como ciencia general del discurso fue incuestionable hasta el siglo XVII. No se trataba de dos disciplinas coexistentes tratando cada una de formas distintas de literatura, sino de una relación de dependencia, de una voluntad deliberada y progresiva de someter la poética a la retórica[233].
Dante concedió gran importancia a este problema, y por ello redactó un tratado sobre la poesía en lengua vernácula titulado De vulgari eloquentia, que influiría notablemente –en lo que aquí nos ocupa, que es la asimilación de la poética a la retórica y no la apología de las lenguas nacionales[234]– sobre eruditos como Pietro Bembo o Benedetto Varchi, y en España sobre humanistas como Juan de Valdés, en su Diálogo de la lengua; sobre profesores y autores de espiritualidad de la talla de Alejo Venegas y fray Luis de León, en el prólogo del Libro III de su De los nombres de Cristo, y sobre preceptistas de retórica y gramática como Pedro Simón Abril y Juan Lorenzo Palmireno. Ya el título de este opúsculo de Dante, que no es sino el primer ensayo de filología sobre la lengua italiana, nos revela que, hacia 1303-1305, era normal considerar la poesía como un tipo de elocuencia[235]. Boccaccio, que en tanta estima tuvo a su gran conciudadano, exhortaba a los poetas a conocer los preceptos y métodos de la oratoria, aunque sin perder de vista que en el ordenamiento de las palabras la retórica era bastante distinta de la ficción poética[236]. Finalmente, Francesco Petrarca, por los mismos años, atribuiría a la poética y a la retórica idénticos fines y métodos[237]. Así, el Renacimiento italiano terminó identificando poesía y oratoria[238].
En España los tratados de teoría literaria, en general, comenzaron a florecer algo más tarde que en Italia[239], pero en conjunto la preceptiva oratoria se desarrolló antes que la poética, sin duda debido a que la retórica, una de las bases de la educación, se enseñaba en las escuelas y ser orador era oficio de muchos, pero no ser poeta. De hecho, las indicaciones más tempranas de la aparición del humanismo en España, hacia 1420-1422, son las traducciones al castellano de algunos textos retóricos clásicos bien conocidos durante la Edad Media, escritos que cuentan entre las primeras versiones europeas en lengua vernácula de tratados de preceptiva retórica de la Antigüedad[240]. Así, Alonso de Cartagena, obispo de Burgos, reivindicaba la retórica frente a las artes dictaminis en el prólogo a su romanceamiento del primer libro del De inventione ciceroniano (ca. 1422), cuyo manuscrito se conserva en la biblioteca de El Escorial[241]. Cartagena expresaba una sorprendente familiaridad con Cicerón, de quien conocía casi todas las obras retóricas (salvo el Brutus y las Partitiones oratoriae), a saber: De oratore, Orator, De optimo genere oratorum e incluso los Topica. No sabemos, sin embargo, si las leyó en su totalidad o solamente de manera fragmentaria. La retórica, según él, no era un simple medio de embellecer la alocución, ni tampoco una técnica. La función propia de la elocuencia suponía persuadir por medio de un discurso que armoniosamente combinara la razón y el estilo, estimulando a la par la práctica de los principios morales y de una vida de acuerdo con la verdad.

