Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de Oro
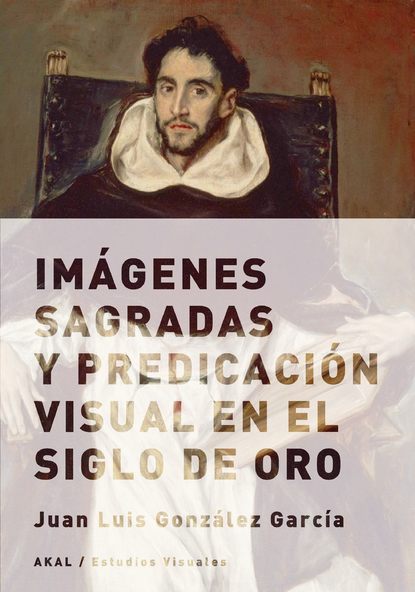
- -
- 100%
- +
Con idénticos fines pedagógicos, Enrique de Villena tradujo Ad Herennium en los últimos años de su vida († 1434). Junto con esta obra, hoy perdida, sus versiones de Petrarca, de la Divina Comedia –la primera traducción a otra lengua romance de este texto de Dante– y de la Eneida –la primera traducción de Virgilio a una lengua vernácula– combinaron claramente retórica y poesía. Villena solía atribuir indistintamente a una las características de la otra y viceversa[242]. En el Proemio y carta (ca. 1455-1458) del marqués de Santillana[243] hay huellas importantísimas de las teorías poéticas de Horacio[244] y Boccaccio (a quien llama «orador insigne»), y de la retórica ciceroniana de los tres estilos extraída del De oratore: sublime, mediocre e ínfimo. Con esta paráfrasis de Cicerón se estableció por primera vez en España, y de un modo codificado, la asociación de poesía y elocuencia[245]. En 1463, otro cortesano, el converso Juan de Lucena, compuso en Roma el diálogo De Vita Beata (publicado en 1483, en vida de su autor), en el que participaban como interlocutores el marqués de Santillana, como orador y político, y el poeta Juan de Mena, que había hecho al castellano adelantarse introduciendo cultismos en otras lenguas de Europa. Cada uno defendía en él la vida que no tenía, la que ignoraba, aquella de la que no poseía experiencia directa y que anhelaba. Mena, el literato, que se había quedado ciego hojeando libros, respaldaba la vida activa; Santillana, un hombre de acción, preconizaba la vida contemplativa del poeta, que echaba de menos[246]. Un último caso en las postrimerías del siglo XV es el del poeta Juan del Encina, que incluyó un Arte de poesía castellana en su Cancionero (1496), donde, entre numerosas alusiones a Juan de Mena, justificaba el carácter «artístico» de «la poesia e el trobar» con las autoridades de Cicerón y Quintiliano, que encontraban la poética afín a la retórica en «persuadir y demulcir (= halagar) el oydo», en la elocución elegante y pura[247].
La querella en torno a la superioridad de la retórica sobre la poética aportó algunos de los principales argumentos a la disputa acerca del paragone entre poesía y pintura en el Renacimiento[248]. Argan diferenciaba entre los binomios «pintura-poesía» y «pintura-elocuencia», precisando que el segundo era una evolución del primero[249]. Durante la Edad Media, la única preocupación del artista era dar forma a la obra de arte, para lo cual tenía a su disposición una serie de conocimientos prácticos. A comienzos del Renacimiento, su interés se encaminó a producir una pintura científicamente correcta y poéticamente bella, acorde con la Naturaleza, pero después las intenciones del pintor se decantaron por el modo de crear una imagen convincente y persuasiva de cara al espectador[250]. Retórica y pintura, por su propia naturaleza, requerían la participación del público[251]. Ello implicaba un reconocimiento explícito de la presencia de éste y suponía afirmar que la pintura tenía de facto la capacidad de persuadirlo, que no era pasiva ni estática, sino que estaba dotada de un poder conmovedor, lo que Freedberg llamó «el poder de las imágenes»[252]. Estos dos planteamientos –la importancia del observador para la pintura y el poder de la pintura para conmoverlo– eran dos caras de la misma moneda: cada una presuponía la existencia de la otra y dependía de ella[253].
Tanto Alberti como Leonardo, al tratar del paragone, utilizaron los modos clásicos de la retórica epidíctica de laus y vituperatio para elevar la pintura y rebajar el resto de las artes[254]. El paragone declaraba así la superioridad (laus) de una de las artes a expensas (vituperatio) de las otras (poesía, escultura, música). Igual que el orador ejercía la persuasión al llevar a su auditorio a un estado de ánimo congruente con su propósito, así el artífice albertiano del Libro III del De pictura aspiraba a conmover el ánimo del observador. También Leonardo venía a parangonar la pintura con la retórica, pues en la Disputa entre el poeta y el pintor decía al primero que «si tú me dices que con palabras puedes sumir a un pueblo ya en el llanto, ya en la risa, te replicaré que no eres tú quien conmueve, sino el orador, por gracia de una ciencia que poesía no es»[255]. La palabra hablada, pronunciada, era superior a la palabra escrita. El único arte que Leonardo presentaba como igual a la pintura en su poder de conmoción del público era la oratoria, pues podía lograr sobre la audiencia una impresión que la poesía no tenía posibilidades de emular. Lo visible, así, se convertía en efecto del discurso y sólo era perceptible a través del poder evocador de la palabra.
La aproximación interartística se desplegó tanto en la teoría veneciana como en la romano-florentina. El pintor y teórico Paolo Pino (1548) insistía en la idea, propia del naturalismo ilusionista –un lugar común desde Plinio–, de que poesía y pintura imitaban la naturaleza y las emociones hasta el punto de que los hombres confundían las imágenes pintadas con la realidad viva[256]. Para Lodovico Dolce la poesía, la historia o cualquier composición elaborada por un hombre de letras podía entenderse como una pintura[257], e incluso los poetas podían aprender de los pintores: si la pintura de Rafael de Alejandro y Roxana se parecía a un pasaje de Luciano, Virgilio se inspiró para el Laocoonte de su Eneida en los tres escultores rodios autores del grupo[258]. El protagonista de su Diálogo, Aretino –quien comenzó su carrera como pintor en Perugia, no lo olvidemos[259]–, demandaba del artista que sus figuras movieran el ánimo de los espectadores, a veces turbándolo, otras alegrándolo, y en otras ocasiones incitando a la compasión o al desdén, dependiendo del carácter del asunto. Si ello no se cumplía, el pintor no habría logrado nada. Lo mismo sucedía con el orador: si lo pronunciado carecía de ese poder, también carecería de espíritu y de vida[260].
Respecto a los teóricos florentinos, Benedetto Varchi estimaba, en la tercera disputa de su Lección II, que dos de las obras maestras de Miguel Ángel, «no menos poeta que pintor» (esto es, diestro en ambas artes), el Juicio Final –dantesco en temática y forma, en personajes como Caronte o Minos– y las estatuas alegóricas de las tumbas de la capilla Medici, habían sido suscitadas por la lectura de Dante[261], igual que Zeuxis y Apeles se inspiraron en Homero[262]. Lomazzo recogió los nombres de los más célebres artistas italianos del Renacimiento que escribieron versos, tales como Bronzino, Luini o el propio Miguel Ángel, transcribiendo incluso algunos poemas completos de Donato Bramante y de Leonardo. Además de citar a Ariosto en relación con la pintura en más de cuarenta ocasiones a lo largo de su Tratado, en el segundo capítulo del Libro VI no olvidó recomendar a los pintores acudir a la poesía en busca de temas de inspiración y para otros asuntos técnicos, como aprender las características, las emociones y el movimiento de las personas y los animales[263].
Sobre los tratadistas de arte del siglo XVI influyó el dictum de la Poética aristotélica de que el objeto de imitación de la pintura (i. e., el asunto de la tragedia) eran las acciones de los hombres[264]. De aquí coligieron que la representación precisa de las posturas corporales expresivas de las pasiones del alma era el objetivo principal del pintor. Este punto de vista invitaba a interpretar la pintura en términos textuales, pues asimismo se había dicho que era misión de la literatura describir los movimientos del alma a través de las palabras. Al enfatizar esta tarea común a ambas artes, se desarrolló una estética en la que se fueron intercambiando los elementos de la crítica artística y literaria[265]: Dolce tradujo al italiano y comentó la Poética en 1535; Pomponio Gaurico, más conocido por su diálogo De sculptura (1504), también escribió un comentario al respecto titulado Super arte poetica Horatii (1541)[266]; Gilio, por su parte, se basó en una fusión de Aristóteles (en el Libro III de su Retórica) y Horacio, sazonada con ejemplos de Virgilio y de Petrarca, para sus Topica poetica (1580).
Uno de los fenómenos más recurrentes en los tratados renacentistas de poética en las paráfrasis de los textos de Aristóteles y Horacio fue el afán de imbricar ambos, aunque fuese de manera forzada. Junto con ellos, Hermógenes fue el autor de la Antigüedad grecolatina más debatido entre los humanistas que participaron en las controversias entre poética y retórica. Hermógenes, un maestro griego de oratoria que vivió en época de Marco Aurelio (161-180 d.C.), compuso una serie de tratados que llegaron a ser populares manuales y objeto de glosa a cargo de comentaristas posteriores. Su obra más influyente, Sobre las formas de estilo, definía la poesía como «materia panegírica, y el más panegírico de todos los discursos», es decir, de nuevo la apreciaba como una simple subdivisión de la retórica epidíctica, muy al modo iniciado por Quintiliano en el siglo precedente[267]. A lo largo del Renacimiento y a raíz de la influencia de los Rhetoricorum libri quinque de Jorge de Trebisonda, se difundió entre eruditos como Erasmo o Vives el análisis de textos poéticos mediante las categorías de Hermógenes, también advertidas en Lomazzo y Tasso[268]. De hecho, una destacada interpretación de Tasso –sobre todo en sus Discorsi dell’Arte Poetica de 1587– y Ariosto gira precisamente en torno a la aplicación de sus siete formas (o «ideas») estilísticas puras: claritas (claridad o sapheneia), magnitudo (grandeza), venustas (belleza), velocitas (rapidez), affectio (carácter o ethos), veritas (verdad) y gravitas (fuerza o deinosis)[269]. También Fernando de Herrera, en sus Anotaciones a Garcilaso, usó frecuentemente de la autoridad de Hermógenes[270] y citó en más de cincuenta ocasiones, sin nombrarlo, a Giulio Cesare Scaligero[271], de quien enseguida trataremos.
En Del arte de hablar, Vives hacía múltiples referencias a Hermógenes, y también en la Retórica del erasmista Miguel de Salinas (1541) se incluía al griego entre las principales fuentes de la Antigüedad, junto con Cicerón y Quintiliano, pero habrá que esperar a los De oratotione libri septem de Antonio Lulio (1558) para encontrar la primera traducción y adaptación completa del corpus hermogeniano, además de un tratado titulado De poetica decoro. Se trata de un grueso volumen en folio que supera el medio millar de páginas, de una enorme riqueza para el estudio de las teorías retóricas y poéticas del Siglo de Oro hispánico. Tras el preceptista balear, Scaligero hizo un gran uso de las formas de Hermógenes en su voluminosa Poética (1561)[272]. Ciceroniano confeso –escribió en 1531 una Oratio pro Cicerone contra el Ciceronianus de Erasmo–, para él la poética debía atenerse a la unidad horaciana de conjugar enseñanza y deleite. Ya Sperone Speroni, en su Dialogo della Rhetorica de 1542, había reconocido que las artes deleitosas para el intelecto eran sólo dos: la retórica y la poesía, y que la reina de todas ellas era la retórica[273]. Para Scaligero cada oración de una estrofa consistía en «imagen, idea e imitación, justo como la pintura»[274]. Además de esta paráfrasis del Ut pictura poesis y del ideario aristotélico[275], y como era previsible en un adalid de Cicerón como canon perfecto, el humanista completó su aportación al paragone entre retórica y poética minusvalorando esta última por el uso del verso y la imitación de asuntos ficticios[276].
El Ars poetica horaciano se tradujo y comentó en la Península en fechas muy cercanas a Speroni y Scaligero, también a cargo de maestros de retórica. Durante la segunda mitad del quinientos vieron la luz dos comentarios de Francisco Sánchez de las Brozas, el Brocense: De auctoribus interpretandis siue de exercitatione (1558), como apéndice a su De arte dicendi, e In artem poeticam Horatii annotationes (1591), que propiciaron una influyente lectura retórica de la epístola Ad Pisones[277]. El jesuita Bartolomé Bravo, autor de una muy práctica Arte oratoria (1596) que complementaba por vía de ejemplos la obra de Cipriano Suárez (De arte rhetorica, 1569), también había publicado en Salamanca un Liber de arte poetica en 1593; otro miembro de la Compañía, el padre Bernardino de los Llanos, natural de Ocaña pero residente en México desde 1584, llevó a imprenta allí en 1605 y anónimamente un Poeticarum Institutionum Liber, un año después de editar una antología de textos de retórica españoles titulada Illustrium auctorum collectanea; y un yerno del Brocense, Baltasar de Céspedes († 1615), humanista granadino, profesor de Retórica y lector de discursos ciceronianos en Salamanca a finales del siglo XVI, además de componer una Retórica, elaboró después de 1604 una Poética influida por la estética y la teoría de Horacio[278], muy ancilar de las poéticas italianas sobredichas, sobre todo la de Scaligero[279]. La utilización de las categorías estilísticas hermogenianas, bien por vía directa –en Vives, Salinas, Lulio y en las Institutiones rhetoricae de Pedro Juan Núñez (1578), profesor en Barcelona y Valencia–, bien a través de la autoridad de Scaligero –en el foco salmantino en torno al Brocense y dentro del ámbito jesuítico postridentino–, nos indica que en España, a partir del último tercio del siglo XVI, estaba bien extendida la idea de que la retórica había vencido a la poética en la disputa del paragone. Al ser la primera más afectiva y conmovedora que la segunda, se infería que la mejor poesía era aquella que, amén de ser deleitosa, emocionaba y excitaba las pasiones del ánimo.
En el Siglo de Oro se pensaba que al poeta no podía seguirlo el orador en todo, por tener entre sí leyes opuestas, pues a aquél se le permitía «mas licencia –repárese una vez más en el término horaciano– en vsar voces nueuas, leuantadas, cultas, translaciones no vsadas, y mas veces traidas al lenguaje» por ser su único fin la ostentación y el entretenimiento, no la «claridad prouechosa»[280]. Esta opinión del doctor Quintero en pos de la inteligibilidad y del movere es permutable con la de otros teóricos de la Contrarreforma que consolidaron la persuasión como el fin principal de la retórica y la pintura, sobre todo la de género religioso. Tratados de inspiración postridentina, como, por ejemplo, el Discurso de Gabriele Paleotti (1582)[281] o los Trattati della nobiltà della pittura de Romano Alberti (1585), se ciñeron a esta idea persuasiva del arte, un objetivo –la conmoción– al cual se subordinaría cualquier otra cosa en aras de la eficacia impositiva[282].
La jerarquía de los géneros pictóricos en el Siglo de Oro
La progresión del Ut pictura poesis al Ut pictura rhetorica, del delectare al movere, corrió paralela al establecimiento de una jerarquía de los géneros pictóricos en la tratadística española, de los simplemente deleitosos a los conmovedores del ánimo. Para esta fijación tuvo gran importancia el valor literal de los asuntos representados, los cuales, obviamente, culminaban en la temática religiosa: ningún argumento podía ser más sublime o trascendente que aquellos relacionados con la divinidad, a los que seguirían las figuraciones del ser humano y, en un estadio inferior, la naturaleza animada –primero la fauna y después la flora–, terminando en la naturaleza muerta, el más bajo de los géneros[283]. La teoría postridentina de la pintura defendió su nobleza no por razones intrínsecas al arte –como hicieron los humanistas– sino por los temas representados por él. De tal modo se pronunciaron Gilio y Paleotti, sin dejar de aludir a la nobleza de la pintura como consecuencia directa de lo que se pintara[284]. La profesión quedaba entonces dignificada por la obra, y no al revés. Es decir, una cierta ejemplaridad podía ennoblecer una obra mediocre que figurase un tema digno de veneración, pero un pintor, por hábil que fuera, no podría salvar de la crítica una obra impúdica o torpe. En tales ideas abundaba Raffaello Borghini en su célebre tratado Il riposo (1584), compuesto en forma de diálogo entre Bernardo Vecchietti y Baccio Valori, además de otros personajes. Valori cumplía el papel de defensor de la pintura en su acostumbrada comparación con la escultura. Al final se concluía que tanto pintura como escultura son nobles por compartir el mismo origen (el disegno) y el mismo fin (la imitación de la naturaleza), pero la nobleza de una y otra depende de los temas que se ejecuten, de su finalidad. En consecuencia, la pintura sacra será noble por enseñar a los iletrados lo que en el papel impreso se destina a los estudiosos[285]. Y también para Romano Alberti, de nuevo, la pintura más noble coincidirá con la pintura religiosa, pues eleva al hombre hacia Dios[286].
En Los Ponces de Barcelona, una comedia de ca. 1610-1615, Lope hacía sostener a uno de los protagonistas que lo que realmente daba timbre de nobleza a la pintura no eran los hábitos de caballero otorgados a los artistas por los poderosos, sino la temática religiosa de muchos cuadros, a través de los cuales los fieles podían acceder a Dios[287]. Y por si no bastara el teatro lopesco para verificar la difusión generalizada del vínculo entre asunto sagrado y dignidad del arte, considere el lector que hacia 1625, en la corte madrileña, muchos artistas pagaban alcabala por las pinturas de asunto profano, los bodegones o los retratos, pero algunos de ellos, escudándose en apoyos como los anteriores de Gilio, Paleotti, Borghini o Romano Alberti respecto a la naturaleza noble y superior de la pintura religiosa, evitaban pagarla cuando abordaban esa materia. El llamado por Gállego «Pleito de Carducho» se inició precisamente por la petición del fiscal de que se condenara a los pintores de Madrid a pagar el diezmo de alcabala «de todas las pinturas que ubieren vendido o vendieren, aunque sean de cosas divinas o de santos, [ya] que los pintores desta corte benden muchas pinturas, de las quales, a título de desir son de cosas divinas y santas, no pagan alcavala, siendo así que no tienen excepción alguna»[288]. El procurador contestó que sus representados nunca habían pagado la alcabala por ser su arte liberal y de ingenio, no basado en compraventa sino en contrato, y que «las Ymágenes y pinturas de deboción […] por su excelencia sola pudieran ser libres de dicha alcabala»[289]. Este último argumento también pretendía lograr la categorización de «liberal» para la pintura: ¿cómo podía considerarse oficio de pecheros una actividad sublime ejercida por Dios (en tanto creador o Deus pictor), por los ángeles y los santos?
Los alegatos expresados durante el pleito fueron publicados inicialmente en 1629 y luego en 1633, cuando ganaron el pleito y como apéndice a los Diálogos de la pintura de Carducho, que no por casualidad desde su mismo título advierten de su intencionalidad: la defensa de la pintura. Este pintor pidió «algunas informaciones» a los que llamó «siete sabios» para probar que la pintura debía quedar libre de impuestos. De ellos dijo que eran «siete Cicerones» que habían vuelto a graduar las artes liberales poniendo la pintura en alto. Éstos fueron: Lope de Vega, José Valdivieso, Lorenzo Van der Hamen, Juan de Jáuregui, Juan Alonso Butrón[290] y los hermanos Antonio de León Pinelo y Juan Rodríguez de León. Al final, como hemos dicho, se emitió sentencia favorable a los artistas de la corte, que en adelante no hubieron de pagar por las «pinturas que ellos hicieren y vendieren aunque no se les ayan mandado hacer», mientras que tendrían que pagar «de cualesquier pinturas que bendieren no echas de ellos, así por los dichos pintores como otras qualesquier personas, en sus casas, almonedas y otras partes»[291]. Hasta el denominado «Pleito de Barrera» (1639-1640) los pintores no quedarían también eximidos del pago de alcabalas sobre los cuadros no religiosos[292].
Tanto en la España altomoderna como en el resto de Europa, la pujanza insoslayable de la pintura (y la escultura[293]) sagrada sobre los demás géneros acarreó que sus fines persuasivos se extendieran a todas las artes visuales. La pintura, mucho más que un instrumento para el proselitismo, se vio como un medio privilegiado capaz de trasponer la distancia entre el hombre y Dios, tanto en los aspectos cognitivos como en los afectivos de dicha relación. Para el espectador, la experiencia íntima de orar o de escuchar un sermón, en lo que tenían ambos actos de apelación a la imaginativa, a las emociones, a la conmoción de la voluntad, podía ser análoga a la experiencia que podía sentir ante un cuadro piadoso en el que se representara una escena dramática de la vida de Cristo, de la historia bíblica o del martirologio[294]. Que las pinturas movieran a respeto, a ira, a piedad, a devoción, a lágrimas y a temor, le sonaba a Carducho a cosa tan sabida que le parecía «escusado el hazer relacion de lo que las historias están llenas, en lo espiritual, en lo moral, y profano, engañando tal vez hasta los animales»[295]. Su perfecto pintor dibuja, medita y discurre, pero también «propone, arguye, replica, y concluye» a su modo, con el lápiz o la pluma[296]. Por compartir tales capacidades afectivas con la retórica –a la que Carducho no llama «hermana» sino «amigo noble»–, la pintura se comunica con ella de un modo frecuente y familiar[297], pretendiendo
hazer en la superficie cuerpos, y siendo muertos, y sin alma ninguna (como vivas) hablen, persuadan, muevan, alegren, entristezcan, enseñen al entendimiento, representen a la memoria, formen en la imaginativa, con tanto afecto, con tanta fuerza, que engañen a los sentidos, quando venzan a las potencias[298].
La nobleza de la pintura religiosa se deducía, por ende, de sus propios fines conmovedores: «mejor se ennoblecerá la pintura exercitada con la regla cristiana. Y se podrá decir con verdad, que muncho más ilustre y altamente puede hoy un pintor cristiano hacer sus obras que Apeles ni Protógenes, ni otros famosos de la antigüedad»[299]. Los demás fines del arte, asimismo según Pacheco, como el docere o el delectare, dependían de este primero:
Pues viniendo a la utilidad, si es verdad que cuanto un bien es mayor, tanto es más divino, porque se avecina más al que universalmente suele Dios comunicar a todas las criaturas, será verdad que la utilidad que nace de la pintura es más divina que otra alguna, que suele proceder de las otras artes […] mecánicas […]; por lo cual, si hacemos comparación entre ésta y aquéllas, veremos clarísimamente que no sólo cada una, mas todas juntas […] le son grandemente inferiores[300].
Con modelos tales, los pintores justificarían la dignidad que tenía su profesión y la importancia de sus obras sobre otros productos realizados por artesanos de diversos oficios, reproduciendo el debate secular entre sophia y techne, para diferenciar entre la actividad espiritual, animada por una profunda relación con la divinidad del poeta –y, subsidiariamente, del pintor de imágenes religiosas, que debía poseer una instrucción especial en materias de la fe–, y la labor dominada por el esfuerzo físico que caracteriza al artesano, esclavo de sus fatigas. Así, la relevancia de la pintura sacra como estímulo de la piedad y vía para la salvación ocupó el centro del debate acerca de la función de las artes en España a partir de la década de 1580 y no abandonaría esta posición de ventaja hasta 1620-1630, cuando en el entorno cortesano de Velázquez se trastornó definitivamente la jerarquía institucionalizada en favor del retrato y el bodegón –novedosamente dignificados por exigir de la inventio, antes patrimonio exclusivo de la pintura de historia–, lo cual a su vez propició la divulgación de flamantes géneros imitativos como el paisaje o las perspectivas o batallas. El pintor español del Siglo de Oro que más y más ambiguamente se movió entre las convenciones de los géneros sería, a la postre, el principal artífice de su recodificación, pero la fusión completa de las doctrinas sobre oratoria y poética no llegaría a efectuarse hasta el siglo XVIII, cuando comenzaran a publicarse tratados que intentaban presentar unívocamente las reglas de ambas artes. Florecerá entonces una retórica con tintes poéticos, esto es, una retórica «poetizada» sólo útil a la composición literaria[301]. Este tipo de obras, que exceden el arco cronológico de nuestro libro, terminarían haciendo mucha más insistencia en la ilustración placentera del conocimiento –es decir, en el docere y delectare como fines de la elocuencia– que en la fuerza necesaria para doblegar la voluntad. Pero entre ca. 1480 y 1630 la situación fue justo la contraria.
[1] Propercio, Eleg. III, 9-16. Cit. Elegías, ed. A. Ramírez de Verger, Madrid, Gredos, 1989, p. 196.
[2] El origen y uso general del tópico de la pintura parlante/poesía muda es bien conocido en la historiografía artística contemporánea desde Lee, op. cit., pp. 13-22.

