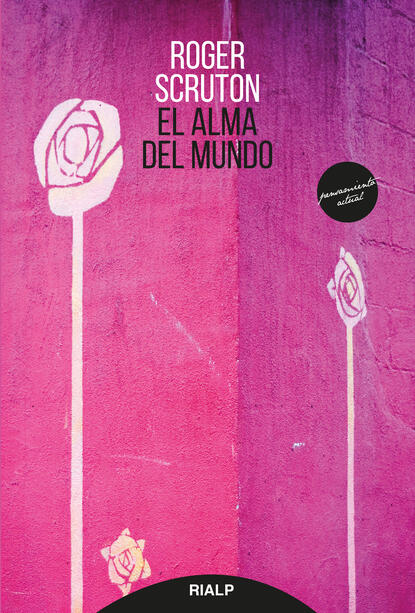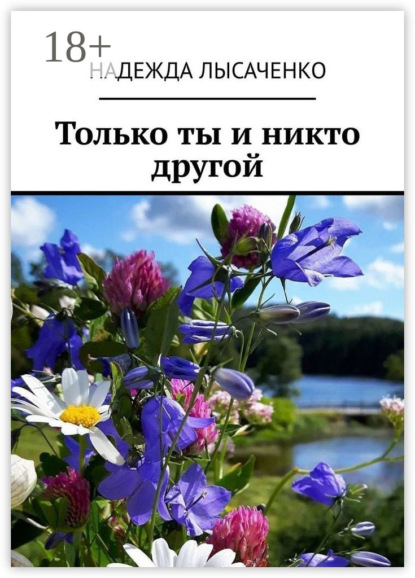El espíritu de la filosofía medieval

- -
- 100%
- +
Nada más categórico y definitivo, a primera vista, que semejantes declaraciones, puesto que parecen eliminar pura y simplemente la filosofía griega en beneficio de la nueva fe. Por eso, desde luego, no se yerra al resumir el pensamiento de san Pablo sobre este punto central diciendo que, según él, el Evangelio es una salvación, no una sabiduría[2].
Sin embargo, es menester agregar que en otro sentido esa interpretación no es completamente exacta, pues en el momento mismo en que san Pablo proclama la bancarrota de la sabiduría griega, propone substituirla por otra, que es la persona misma de Jesucristo. Lo que él entiende hacer es eliminar la aparente sabiduría griega, que en realidad no es sino locura, en nombre de la aparente locura cristiana, que, en realidad, es sabiduría. En vez de decir que, según san Pablo, el Evangelio es una salvación, no una sabiduría, más valdría decir, pues, que la salvación que él predica es a sus ojos la verdadera sabiduría, y eso precisamente porque es una salvación.
Si se admite esta interpretación, y parece bien inserta en el propio texto, claro aparece que, resuelto en su principio, el problema de la filosofía cristiana queda enteramente abierto en cuanto a las consecuencias que de ello se derivan. Lo que san Pablo llegó a afirmar, y que nadie había de discutir jamás en el interior del cristianismo, es que poseer la fe en Jesucristo, es con mayor razón poseer la sabiduría, por lo menos en el sentido de que, desde el punto de vista de la salvación, la fe nos dispensa real y totalmente de la filosofía. Aun pudiéramos decir que san Pablo define una posición cuya antítesis exacta será formulada en el 136.º Proverbio de Goethe:
Wer Wissenschaft und Kunst besitzt
Hat auch Religion;
Wer jene beide nicht besitzt
Der habe Religion.
Aquí, lo cierto es exactamente lo contrario, pues quien posee la religión posee también, en su verdad esencial, la ciencia, el arte y la filosofía, disciplinas estimables, pero que no pueden servir más que de menguado consuelo a quien no posee la religión. Solo que, si es cierto que poseer la religión es tener todo lo demás, hay que demostrarlo. Un apóstol como san Pablo puede conformarse con predicarlo; un filósofo querrá asegurarse de ello. No basta con decir que el creyente puede pasar sin filosofía porque todo el contenido de la filosofía, y aun más, está implícitamente dado en su creencia: es necesario presentar la prueba de ello. Ahora bien: probarlo es seguramente cierto modo de suprimir la filosofía; pero, si la empresa tiene éxito, puede decirse que en otro sentido es quizá la mejor manera de filosofar. ¿Qué ventajas filosóficas hallaban, pues, en convertirse los más antiguos testigos que se convirtieron al cristianismo?
Aquel cuyo testimonio resulta a la vez el más antiguo y el más típico es san Justino, cuyo Diálogo con Trifón nos refiere la conversión en forma viva y pintoresca. Tal como lo concibe desde el comienzo, el objeto de la filosofía es conducirnos hacia Dios y unimos a Él. El primer sistema ensayado por Justino fue el estoicismo; pero parece que dio con un estoico más cuidadoso de práctica moral que de teoría, pues este profesor reconoció que no tenía por necesaria la ciencia de Dios. El peripatético que le sucedió insistió muy pronto en que convinieran el precio de sus lecciones, lo que Justino estimó poco filosófico. Su tercer profesor fue un pitagórico, que, a su vez, lo despidió porque aún no había aprendido la música, la astronomía y la geometría, ciencias indispensables para el estudio de la filosofía. Un platónico, que vino después, fue más afortunado: «Le frecuenté cuanto más a menudo pude —escribe Justino—, y de ese modo hice progresos; cada día adelantaba lo más posible. La inteligencia de las cosas corporales me cautivaba en grado sumo; la contemplación de las ideas daba alas a mi espíritu, tanto que luego de corto tiempo creí haber llegado a ser sabio; hasta fui bastante necio para esperar que llegaría a ver a Dios, pues tal es el fin de la filosofía de Platón»[3]. Todo iba, pues, a medida de su deseo, cuando Justino se encontró con un anciano que, interrogándolo sobre Dios y el alma, le probó que se hallaba metido en extrañas contradicciones; y como Justino le preguntara dónde había adquirido sus conocimientos en aquellas materias, el anciano contestó: «Hubo en tiempos remotos, y más antiguos que todos esos supuestos filósofos, hombres felices, justos y queridos de Dios, que hablaban por el Espíritu Santo y daban sobre lo porvenir oráculos que ahora se han cumplido: se les llama profetas... Sus escritos subsisten aún hoy, y quienes los leen pueden, si tienen fe en ellos, sacar toda clase de provechos, tanto sobre los principios como sobre el fin, acerca de todo lo que debe conocer el filósofo. No han hablado por medio de demostraciones; por encima de toda demostración, eran los dignos testigos de la verdad»[4]. Al escuchar estas palabras, un fuego súbito se encendió en el corazón de Justino, y dice, «reflexionando a solas en esas palabras, encontré que esa filosofía era la única segura y provechosa. He ahí cómo y por qué soy filósofo»[5].
Οίΐτωςδή καί διά ταυτα φιλόσοφος έγώ. Casi no es posible exagerar la importancia de estas palabras; y si hemos referido con algunos pormenores la experiencia personal de Justino es porque, desde el siglo ii, ponen en evidencia todos los elementos sin los cuales no hay solución para el problema de la filosofía cristiana. Un hombre busca la verdad valiéndose únicamente de la razón, y fracasa; la fe le ofrece la verdad, la acepta, y, luego de aceptarla, la halla satisfactoria para la razón. Pero la experiencia de Justino no es menos instructiva en otro aspecto, pues promueve un problema al que Justino mismo no ha podido dejar de prestar atención. Lo que él encuentra en el cristianismo, junto con otras muchas cosas, es la llegada de verdades filosóficas por vías no filosóficas. Donde reina el desorden de la razón, la revelación hace reinar el orden; pero precisamente por haberlo ensayado todo sin temor de contradecirse, los filósofos habían dicho, conjuntamente con muchas cosas falsas, gran número de cosas ciertas. ¿Cómo explicar, entonces, que llegaran a tener conocimiento de esas verdades, aun en la forma fragmentaria en que las conocieron?
Una primera solución de ese problema, propuesta por Filón el Judío, tentó inmediatamente la imaginación de los cristianos y la sedujo durante mucho tiempo. Era una solución poco dificultosa, cuyo éxito radicó en su propia facilidad. ¿Por qué no prevalerse de la anterioridad cronológica de la Biblia con relación a los sistemas filosóficos? Se sostuvo, pues, primero con cierta timidez, pero con más decisión a partir de Taciano, que los filósofos griegos se habían aprovechado, más o menos directamente, de los libros revelados y les debían las pocas verdades que habían enseñado, no sin mezclarlas, por lo demás, con bastantes errores. Sin embargo, la ausencia de toda prueba directa de que los habían utilizado debía oponerse al éxito completo de esta solución simplista; y aun cuando tuvo larga vida, a tal punto que probablemente aún no esté muerta, debió ir apartándose progresivamente ante otra, mucho más profunda y además casi tan antigua como ella, puesto que ya la encontramos en san Justino.
Digamos que hasta en san Pablo la encontramos ya, por lo menos en germen y como preformada. A pesar de su despreciativa condenación de la falsa sabiduría de los filósofos griegos, el apóstol no condena la razón, pues quiere reconocerles a los gentiles cierto conocimiento natural de Dios. Al afirmar en la Epístola a los romanos (I, 19-20) que el poder eterno y la divinidad de Dios pueden ser directamente conocidos por el espectáculo de la creación, san Pablo afirmaba implícitamente la posibilidad de un conocimiento puramente racional de Dios en los griegos y al mismo tiempo echaba el fundamento de todas las teologías naturales que más tarde habían de constituirse en el seno del mismo cristianismo[6].
De san Agustín a Descartes no hay un solo filósofo que no se haya manifestado de acuerdo con tales conceptos. Por otra parte, al declarar en la misma Epístola (II, 14-15) que los gentiles, aunque estén desprovistos de la Ley Judía, son ley para sí mismos, porque su conciencia les acusará o les excusará en el día del juicio, san Pablo admite implícitamente la existencia de una moral natural o, más bien, de un conocimiento natural de la ley moral. Ahora bien: aun cuando el apóstol no se haya planteado esta cuestión puramente especulativa, desde ese momento era imposible que no se planteara este otro interrogante: ¿qué relaciones hay entre el conocimiento racional de lo verdadero o del bien concedido por Dios al hombre y el conocimiento revelado que el Evangelio ha venido a agregar al primero? Ese es precisamente el problema que san Justino ha planteado y resuelto.
Puesto que —se pregunta— Jesucristo nació ciento cincuenta años antes de la fecha en que escribo, ¿cómo debo considerar a los hombres que, viviendo antes de Cristo, estuvieron desprovistos del auxilio de la revelación? ¿A todos culpables o a todos inocentes? El Prólogo del Evangelio de san Juan sugiere la respuesta que conviene dar a esta pregunta. Jesucristo es el Verbo, y el Verbo es Dios; ahora bien: está dicho en el Evangelio que el Verbo ilumina a todo hombre que llega a este mundo; de ahí resulta, pues, que debemos admitir, por el testimonio de Dios, una revelación natural del Verbo, universal y anterior a la que se produjo cuando, haciéndose carne, vino a habitar entre nosotros. Por otra parte, puesto que el Verbo es el Cristo, todos los hombres han participado en la luz del Cristo al participar en la del Verbo. Los que han vivido según el Verbo, ya fueran paganos o judíos, han sido, pues, cristianos por definición, en tanto que quienes han vivido en el error y en el vicio, es decir, contrariamente a lo que les enseñaba la luz del Verbo, han sido verdaderos enemigos de Cristo desde antes de su llegada. Si es así, la suposición de san Pablo, aun permaneciendo materialmente la misma, se halla espiritualmente transformada, pues donde el apóstol invocaba contra los paganos una revelación natural que los condena, san Justino admite en favor de aquellos una revelación natural que los salva. Sócrates llega a ser un cristiano tan fiel, que no es sorprendente que el diablo hiciera de él un mártir de la verdad, y Justino no está lejos de decir con Erasmo: «¡San Sócrates, ruega por nosotros!».
A partir de ese momento decisivo, el cristianismo acepta, pues, la responsabilidad de toda la historia anterior de la humanidad, pero también reclama el beneficio. Todo lo mal hecho se ha hecho contra el Verbo, pero puesto que inversamente todo lo bien hecho se ha hecho por el Verbo, que es el Cristo, toda verdad es cristiana por definición. Cuanto bien se ha dicho es nuestro: δσα οδν χαρά χασι καλώς εΐρηται, ημών χριστιανών εστιν[7]. He ahí, formulada ya en el siglo II, en términos definitivos, la regla eterna del humanismo cristiano. Heráclito es de los nuestros; Sócrates nos pertenece, puesto que ha conocido al Cristo con un conocimiento parcial, gracias al esfuerzo de una razón cuyo origen es el Verbo; nuestros son también los estoicos y, con ellos, todos los verdaderos filósofos en quienes brillaban ya las semillas de esa verdad que la revelación nos descubre hoy en su plenitud[8].
Para quien decide adoptar esta perspectiva sobre la historia, sigue siendo verdad el decir con san Pablo que la fe en Cristo dispensa de la filosofía y que la revelación la suplanta, pero la revelación no suplanta a la filosofía sino porque la perfecciona. De ahí un trastrueque del problema, tan curioso como inevitable. Si todo lo que había de verdadero en la filosofía era un presentimiento y como un esbozo del cristianismo, quien posee el cristianismo debe por eso mismo poseer todo lo que había de verdadero y todo lo que por siempre puede haber de verdadero en la filosofía. En otros términos, y por más extraño que esto pueda parecer, la posición racional más favorable no es la del racionalista, sino la del creyente; la posición filosófica más favorable no es la del filósofo, sino la del cristiano. Para cerciorarse de ello bastará con enumerar las ventajas que esta presenta.
Pudiéramos hacer observar en primer lugar que la gran superioridad del cristianismo consiste en la de no ser un simple conocimiento abstracto de la verdad, sino un método eficaz de salvación. El punto puede parecer hoy sin relación directa con la noción de filosofía, porque la confundimos más o menos con la ciencia; mas tanto para el Platón del Fedón como para el Aristóteles de la Ética a Nicómaco, aun cuando fuese esencialmente ciencia, la filosofía no era solo eso; era también un sistema de vida; y llegó a serlo a tal punto con los estoicos y sus sucesores, que esos filósofos se distinguían de los demás hombres por su vestidura, del mismo modo que un sacerdote se distingue hoy por la suya de los hombres que lo rodean. Ahora bien: es un hecho comprobado que los sistemas griegos aparecieron a los ojos de los cristianos del siglo II como especulaciones interesantes y aun a veces verdaderas, pero sin eficacia para la conducta de la vida. Al contrario, por el hecho de que prolongaba el orden natural mediante un orden sobrenatural y apelaba a la gracia como a una fuente inagotable de energía para la aprehensión de lo verdadero y la realización del bien, el cristianismo se ofrecía a la vez como una doctrina y una práctica, o, más exactamente, como una doctrina que traía al mismo tiempo los medios de ponerla en práctica.
Facilísimo sería acumular ejemplos históricos en apoyo de esta interpretación del cristianismo, pero sin duda será suficiente recordar que aquí reside todo lo esencial de la doctrina de san Pablo sobre el pecado, la Redención y la gracia. Lo que el hombre quisiera hacer, no lo hace; lo que no quisiera hacer, lo hace. Una cosa es querer hacer el bien, y otra poder hacerlo; una es la ley de Dios que reina en el hombre interior, y otra la ley del pecado que reina en sus miembros. ¿Y quién, pues, hará reinar la ley de Dios en el hombre exterior, sino Dios mismo, por la gracia de Jesucristo? Nada más conocido que esta doctrina. En cambio, lo que a veces parece olvidarse es que esa doctrina está en el centro mismo de la obra de san Agustín y, por ende, de todo el pensamiento cristiano. Se ha discutido por mucho tiempo sobre el sentido del testimonio de las Confesiones, considerando algunos que san Agustín se convirtió al neoplatonismo más bien que al cristianismo y sosteniendo otros, por el contrario, que su conversión fue la de un verdadero cristiano. Personalmente no dudo de que la segunda hipótesis sea la verdadera; pero si ciertos autores han creído posible sostener la primera con gran refuerzo de textos y argumentos, es precisamente por no haber comprendido que el cristianismo es esencialmente un método de salvación y que, por consiguiente, convertirse al cristianismo es esencialmente adherir a este método de salvación. Ahora bien: si hay un punto evidente entre todos los que toca el relato de las Confesiones, ese punto es justamente aquel donde san Agustín nos dice que, a su juicio, el vicio radical del neoplatonismo reside en la ignorancia en que nos deja de la doble doctrina del pecado y de la gracia que nos libra de él.
Se puede demostrar que la evolución intelectual de san Agustín se perfecciona con su adhesión al neoplatonismo[9], y aun pudieran formulársele muchas restricciones, con elementos proporcionados por el mismo san Agustín, a esta interpretación; empero, lo que toda su doctrina niega, es que dicha adhesión pueda confundirse con su conversión. Bien está que Plotino nos aconseje que nos desprendamos de nuestros sentidos, dominemos nuestras pasiones y adhiramos a Dios; pero, ¿acaso es Plotino quien nos dará fuerzas para hacerlo? ¿Y de qué sirve saber sin poder? ¿Qué médico es ese que aconseja la salud sin conocer ni la naturaleza de la enfermedad, ni la del remedio? La conversión de san Agustín no se perfecciona ampliada y acabadamente sino por la lectura de san Pablo y la revelación de la gracia: «Pues la ley del Espíritu de vida en Jesucristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte». No era un intelecto el que sufría en la noche del jardín de Gassiciacum, era un hombre.
Volvamos, sin embargo, al plano de la filosofía puramente especulativa y del conocimiento abstracto; ahí también habremos de reconocer que para los primeros pensadores cristianos se les ofrecían muchas ventajas con el terreno de la religión. Uno de los argumentos que más fácilmente invocan en favor de su fe es el que se funda en las contradicciones de los filósofos. El hecho es bien conocido, pero su significación quizá no sea la que comunmente se imagina. Lo que parece haber impresionado a Justino y a sus sucesores no es solamente la incoherencia de las especulaciones filosóficas, sino sobre todo la coherencia de las respuestas dadas a los problemas filosóficos por una doctrina que, en lugar de ofrecerse como una filosofía entre tantas otras, se hacía pasar por la única verdadera religión.
Encarada bajo su aspecto polémico, esta comprobación engendra el argumento clásico «por las contradicciones de los filósofos». Lo encontramos por doquier en los primeros siglos del pensamiento cristiano: en Justino, de quien he recordado que fue el punto de partida; en el Discurso a los griegos, de Taciano, donde recibió su pleno desarrollo[10]-[11]; en el anónimo Burla de los filósofos; en Arnobio, cuyo escepticismo filosófico y fideísmo justifica; pero quizá deba decirse que fue sobre todo en Lactancio, porque este hombre de buen sentido midió el alcance exacto y lo señaló en términos definitivos. A pesar de las injurias que no dejó de dirigirles cuando se presentó la ocasión, Lactancio tuvo trato frecuente con los filósofos. Persuadido de que hay mucho de bueno en Sócrates, en Platón, en Séneca, este cristiano acaba por reconocer que en realidad cada uno de ellos ha alcanzado una parte de la verdad total y que, si se juntaran esas partes, se llegaría a reconstituir la verdad entera: particulatim veritas ab iis tota comprehensa est[12]. Supongamos, pues, que a alguien se le ocurriera recoger esos fragmentos dispersos entre los escritos de los filósofos y reunirlos en un cuerpo de doctrina: lo que obtendría por este método sería un equivalente de la verdad total; pero, y este es el punto esencial, nadie puede obrar esa separación entre lo verdadero y lo falso en los sistemas de los filósofos, a menos que por anticipado conozca la verdad, y nadie la conoce por anticipado si Dios no se la enseña por la revelación, es decir, si no la acepta por la fe.
Lactancio concibió, pues, la posibilidad de una filosofía verdadera, pero la concibió como un eclecticismo basado en la fe. De un lado está el filósofo puro y simple, que no dispone más que de su razón y quiere descubrir la verdad por sus propias fuerzas: todo su empeño solo le conduce a alcanzar un minúsculo fragmento de la verdad total, envuelto en una masa de errores contradictorios de los que es incapaz de separarla. Del otro lado está el filósofo cristiano: su fe lo pone en posesión de un criterio, de una regla de juicio, de un principio de discernimiento y de selección, que le permiten hacer que la verdad se vuelva racional a sí misma, liberándola del error en que se enreda. Solus potest scire qui fecit, dice Lactancio. Dios, que todo lo ha hecho, todo lo sabe. Sigámosle, si nos enseña. Entre la incertidumbre de una razón sin guía y la certidumbre de una razón dirigida, no titubea un instante, y después de él tampoco vacilará san Agustín.
Porque, en verdad, es esa la misma experiencia que seguirá repitiéndose, hasta que termine por encontrar su fórmula abstracta en los escritos de los pensadores de la Edad Media y sea redescubierta por más de un pensador moderno. Cuando el joven Agustín adhiere a la secta de Manes es precisamente porque los maniqueos se jactan de explicarlo todo sin acudir jamás a la fe. A pesar de las extrañezas y puerilidades de su cosmogonía, son racionalistas que pretenden introducir el raciocinio en la fe dándole primero la inteligencia. Si, cansado de una iglesia en la que la inteligencia prometida no llega jamás, Agustín se aleja finalmente de la secta, es para entregarse al amable escepticismo de Cicerón; y cuando emerge de ese escepticismo gracias a Plotino, es para descubrir a poco que todo cuanto había de verdad en el neoplatonismo estaba ya contenido en el Evangelio de san Juan y en el libro de la Sabiduría, y juntamente con otras muchas verdades que Plotino mismo jamás llegó a conocer. Así, mientras la buscaba en vano por la razón, la sabiduría estaba ahí, esperándolo, y se ofrecía a él por la fe. Aquellas verdades vacilantes, que la especulación griega reservaba a un reducido grupo de espíritus selectos, estaban por anticipado reunidas, purificadas, fundadas, completadas por una revelación que las pone al alcance de todos los hombres[13]. En ese sentido, podríamos sin inexactitud resumir toda la experiencia de Agustín en el título que él mismo dio a una de sus obras: De utilitate credendi. De la utilidad de creer, aun para asegurar la racionalidad de la razón. Si repite sin cesar la frase de Isaías tal cual la encuentra en la traducción latina que él utiliza: nisi credideritis, non intelligetis, es porque esta es la formula exacta de su experiencia personal; y san Anselmo no tendrá que agregarle nada cuando a su vez quiera definir el efecto bienhechor de la fe sobre la razón del filósofo.
La actitud de san Anselmo en esta materia ha sido presentada como un racionalismo cristiano. La expresión se presta a equívoco, pero tiene por lo menos el mérito de poner en evidencia el hecho que, cuando acude a la razón, san Anselmo tiene el propósito de habérselas pura y exclusivamente con la razón. No solo él, sino sus oyentes mismos exigen que nada se interponga entre los principios racionales de que parte y las conclusiones racionales que de ellos deduce. Basta con recordar el famoso prefacio del Monologium en el que, cediendo a la insistencia de sus alumnos, se compromete a no probar nada de lo que está en la Escritura por la autoridad de la Escritura, sino a establecer por la evidencia de la razón y por la sola luz natural de la verdad todo lo que una investigación independiente de la revelación podrá hacer aparecer como verdadero. Y sin embargo, fue san Anselmo quien dio la fórmula definitiva de la primacía de la fe sobre la razón, pues si la razón quiere ser plenamente razonable, si quiere satisfacer como razón, el único método seguro para ella consiste en escrutar la racionalidad de la fe. En cuanto tal, la fe se basta, pero aspira a transmutarse en una inteligencia de su propio contenido; no depende de la evidencia de la razón, sino que, al contrario, ella es quien la engendra. Sabemos por el propio san Anselmo, que el título primitivo de su Monologium fue: Meditación sobre la racionalidad de la fe, y que el título de su Proslogion no era otro sino la famosa fórmula: Una fe que busca la inteligencia. Nada expresa con más justeza su pensamiento, pues que no trata de comprender para creer, sino de creer para comprender; a tal punto, que esta primacía de la fe sobre la razón, la cree antes de-comprenderla, y para comprenderla, puesto que le es propuesta por la autoridad de la Escritura: nisi credideritis, non intelligetis.
San Justino, Lactancio, san Agustín y san Anselmo no son más que cuatro testigos. ¡Pero qué testigos! Su autoridad y la perfecta concordancia de sus experiencias me dispensarán, así lo espero, de invocar los innumerables testimonios que pudieran agregarse a los suyos. Sin embargo, antes de dejar este punto quisiera hacer oír también una voz que les contesta a través de los siglos, para atestiguar la perennidad de la cuestión y la necesidad de la respuesta. Alegar las conclusiones ultimas de Maine de Biran, es echar en la balanza la experiencia de toda una vida. Él también, como san Agustín, como tantos otros, intentó resolver los enigmas de la filosofía valiéndose únicamente de su razón, y las últimas palabras escritas en su Diario íntimo son el Vae soli de la Escritura: «Es imposible negar al verdadero creyente, que siente en sí mismo lo que él llama los efectos de la gracia, que halla su reposo y toda la paz de su alma en la intervención de ciertas ideas o actos intelectuales de fe, de esperanza y de amor, y que de ahí hasta consigue satisfacer su espíritu sobre problemas insolubles en todos los sistemas, es imposible, digo, refutarle lo que experimenta y, por consiguiente, dejar de reconocer el fundamento verdadero que tienen en él o en sus creencias religiosas, los estados de ánimo que hacen su consolación y su felicidad»[14]. Es, pues, un hecho para el cristiano que la razón sola no basta a la razón y que no solo en el siglo II se convirtieron filósofos al cristianismo en interés de su propia filosofía. Al fides quarens intellectum de san Anselmo y de san Agustín corresponde el intellectus quarens intellectum per fidem de Maine de Biran. Optavi et datus est mihi sensus, invocavi et venit in me spiritus sapientiae[15]; ese esfuerzo de la verdad creída por transformarse en verdad sabida, es verdaderamente la vida de la sabiduría cristiana, y el cuerpo de las verdades racionales que ese esfuerzo nos entrega, es la filosofía cristiana misma. El contenido de la filosofía cristiana es, pues, el cuerpo de las verdades racionales que han sido descubiertas, profundizadas o simplemente salvaguardadas, gracias a la ayuda que la revelación ha prestado a la razón. Si esta filosofía ha existido realmente o si no es más que un mito, es una cuestión de hecho que pediremos a la historia que ella decida; pero antes de abordar ese punto quisiera disipar una mala interpretación que, al obscurecer el sentido del fides quarens intellectum, hace ininteligible la noción misma de filosofía cristiana.