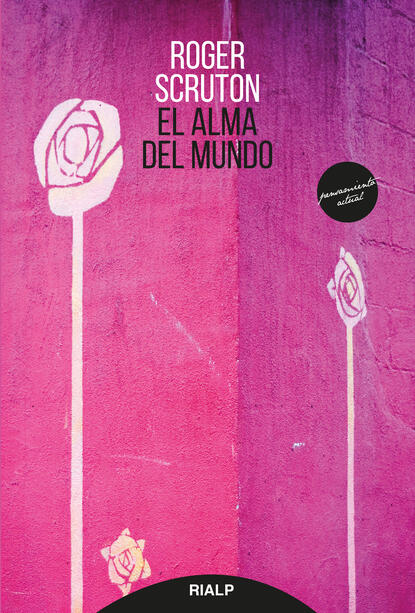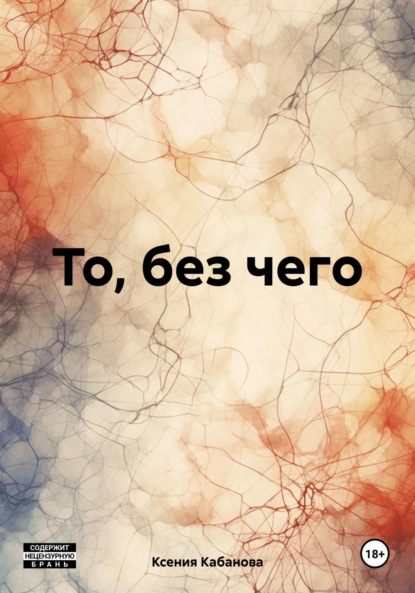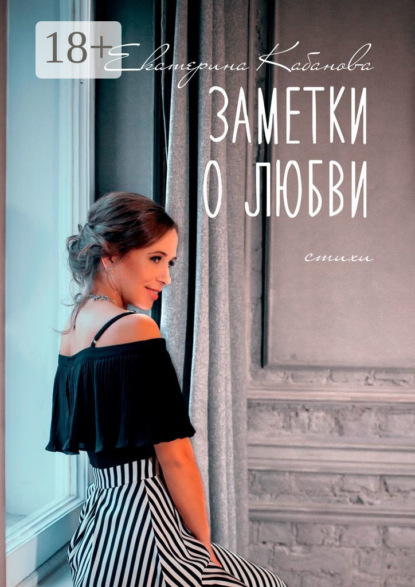El espíritu de la filosofía medieval

- -
- 100%
- +
Para darse cuenta de su importancia, la vía más corta es quizá la de leer las primeras líneas del De primo rerum omnium principio de Duns Escoto: «Señor, Dios nuestro, cuando Moisés te preguntó, como al Doctor muy verídico, qué nombre te habría de dar delante de los hijos de Israel; sabiendo lo que de Ti puede concebir el entendimiento de los mortales y develándole tu bendito nombre, le respondiste: Ego sum qui sum: eres, pues, el Ser verdadero; eres el Ser total. Eso lo creo; pero eso es también, si me fuera posible, lo que yo quisiera saber. Ayúdame, Señor, a buscar qué conocimiento del verdadero ser que eres alcanzará mi razón natural, empezando por el ser que tú mismo te has atribuido»[16]. Nadie puede superar la plenitud de semejante texto, puesto que nos entrega a un tiempo el método de la filosofía cristiana y la verdad primera de la que todas las demás derivan. Aplicando el principio agustiniano y anselmiano del Credo ut intelligam, Duns Escoto coloca en el comienzo de su especulación metafísica un acto de fe en la verdad de la palabra divina; como Atenágoras, es al lado de Dios donde quiere instruirse respecto de Dios. No se invoca a ningún filósofo como intermediario entre la razón y el supremo Maestro; pero inmediatamente después de la fe empieza la filosofía. El que cree que Dios es el ser ve en seguida por la razón que no puede ser sino el ser total y el ser verdadero. Veamos, a nuestra vez, cómo esas circunstancias están implicadas en ese principio.
Cuando Dios dice que es el ser, si lo que él dice tiene para nosotros un sentido racional cualquiera, estriba en primer lugar en que el nombre que se ha dado significa el acto puro de existir. Ahora bien: ese acto puro excluye a priori todo no-ser. Así como el no-ser no posee absolutamente nada del ser ni de sus condiciones, así también el Ser no está afectado de ningún no-ser, ni actualmente, ni virtualmente, ni en sí, ni desde nuestro punto de vista[17]. Aun cuando lleve en nuestro lenguaje el mismo nombre que el más general y el más abstracto de nuestros conceptos, la idea del Ser significa, pues, algo radicalmente diferente. Puede ocurrir, y este es un punto sobre el que pronto volveremos, que nuestra aptitud para concebir el ser abstracto no deje de tener conexión con la relación ontológica que nos suspende a Dios; pero Dios no nos invita a plantearlo como un concepto, ni siquiera como un ser cuyo contenido sería el de un concepto. Más allá de todas las imágenes sensibles y de todas las determinaciones conceptuales, Dios se asienta como el acto absoluto del ser en su pura actualidad. El concepto que de él tenemos, débil análogo de una realidad que le excede por todos lados, no puede enunciarse explícitamente sino en este juicio: el Ser es el Ser, posición absoluta de lo que, estando más allá de todo objeto, contiene en sí la razón suficiente de los objetos. Por eso puede decirse con razón que el exceso mismo de positividad que oculta a nuestros ojos al ser divino es sin embargo la luz que ilumina todo lo demás: ipsa caligo summa est mentis illuminatio[18].
A partir de ese punto, en efecto, nuestro pensamiento conceptual va a moverse alrededor de la simplicidad divina para imitar su inagotable riqueza por una multiplicidad de interpretaciones complementarias. Mientras tratamos de expresar a Dios tal cual es en sí, no podemos sino repetir con san Agustín el nombre divino que Dios mismo nos ha enseñado: non aliquo modo est, sed est, est[19]. Para ir más lejos, hay que resignarse a enunciar en juicios de los cuales ninguno puede bastarse, qué contenido puede tener para nosotros ese est dos veces afirmado. Ahora bien: parece que la especulación cristiana ha perseguido ese trabajo según dos vías convergentes, una de las cuales nos conduce a asentar a Dios como perfecto, la otra a asentarlo como infinito, su perfección y su infinitud implicándose, por lo demás, recíprocamente como dos aspectos igualmente necesarios del Ser a quien califican.
Considerado desde el primer punto de vista, el ser puro está dotado de una suficiencia absoluta, en virtud de su actualidad misma. La idea de que lo que es el ser por definición pueda recibir cualquier cosa de afuera es contradictoria, pues lo que tuviera que recibir faltaría a su actualidad. Así, decir que Dios es el ser equivale a sentar su aseidad. Aun hay que entenderse sobre el sentido de esta expresión. Dios es por sí en un sentido absoluto, es decir, que a título de Ser goza de completa independencia tanto desde adentro como desde afuera. Así como no extrae su existencia sino de sí, no puede depender en su ser de no sabemos qué esencia interna que tendría en sí el poder de engendrarse en la existencia. Si él es essentia, es porque ese vocablo significa el acto positivo mismo por el cual el Ser es, como si esse pudiera engendrar el participio presente activo essens, de donde derivaríase la essentia[20]. Cuando san Jerónimo dice que Dios es su propio origen y la causa de su propia substancia, no quiere decir, como lo hará Descartes, que Dios se pone en cierto modo en el ser por su omnipotencia como por una causa, sino que no hay que buscar fuera de Dios ninguna causa de la existencia de Dios[21]. Ahora bien: esta aseidad completa de Dios trae como corolario inmediato su absoluta perfección.
Puesto que, en efecto, Dios es el ser por sí, y puesto que la noción que de él tenemos excluye radicalmente el no-ser con la dependencia que de ellos se deriva, es menester que la plenitud de la existencia se halle en él completamente realizada. Dios es, pues, el ser puro en su estado de completo acabamiento, como puede serlo aquello a lo cual nada puede agregarse ni desde adentro, ni desde afuera. Aún más: no es perfecto de una perfección recibida, sino de una perfección, si decirse puede, existida, y es por donde la filosofía cristiana se distinguirá siempre del platonismo, por más que se esfuercen en identificarlos. Aun cuando se admitiera que el verdadero dios de Platón es la Idea del Bien, tal como la describe en La República (509 B), no se alcanzaría todavía como término supremo sino un inteligible, fuente de todo el ser, por el hecho de ser fuente de toda inteligibilidad. Ahora bien: la primacía del Bien, tal como la concibió el pensamiento griego, obliga a subordinarle la existencia; en tanto que la primacía del ser, tal como la ha concebido el pensamiento cristiano bajo la inspiración del Éxodo, obliga a subordinarle el bien[22]. La perfección del Dios cristiano es, pues, la que conviene al ser en cuanto ser y que el ser asienta al asentarse; no es porque es perfecto, sino que es perfecto porque es, y justamente esta diferencia fundamental, casi imperceptible en su origen, es la que va a brillar en sus consecuencias, cuando haga salir de la perfección misma de Dios su ausencia total de límites y su infinitud.
Lo que es por sí y no hecho se ofrece, en efecto, al pensamiento como el tipo mismo de lo inmóvil y de lo acabado. El ser divino es necesariamente eterno, puesto que la existencia es su esencia misma; no es menos necesariamente inmutable, puesto que nada podría agregársele o quitársele sin destruir su esencia al mismo tiempo que su perfección; es, en fin, reposo, como un océano de substancia íntegramente presente a sí y para quien la noción misma de acontecimiento estaría desprovista de sentido[23]. Pero al mismo tiempo, porque es del ser de quien Dios es la perfección, no es solo su cumplimiento y acabamiento, es también su expansión absoluta, es decir, la infinidad. En tanto que nos atenemos al primado del bien, la noción de perfección implica la de límite, y por eso los griegos anteriores a la era cristiana nunca concibieron la infinidad sino como una imperfección. Cuando, por el contrario, se asienta la primacía del ser, es bien verdad que nada puede faltar al Ser y que, por consiguiente, es perfecto, pero puesto que desde ese momento se trata de perfección en el orden del ser, las exigencias internas de la noción de bien se subordinan a las de la noción de ser, de la que no es sino un aspecto. La perfección del ser no solo exige todos los acabamientos, excluye todos los límites, engendrando por lo mismo una infinidad positiva que niega toda determinación.
Encarado bajo este aspecto, el Ser divino desafía más que nunca la estrechez de nuestros conceptos. No hay una sola de las nociones de que disponemos que no cruja, en cierto modo, cuando intentamos aplicársela. Toda denominación es limitación; ahora bien: Dios está más allá de toda limitación, luego está más allá de toda denominación, por alta que sea. En otros términos: una expresión adecuada de Dios sería Dios: por eso cuando la teología cristiana asienta una, no asienta más que una, que es el Verbo; pero nuestros verbos, por más amplios y extensivos que sean, no dicen sino una parte de lo que no tiene partes y se esfuerzan por hacer entrar en una esencia lo que, según la palabra de Dionisio, es súper esencial. Aun las ideas divinas no expresan a Dios sino quatenus, como otras tantas participaciones posibles, por consiguiente parciales y limitadas, de lo que no participa nada y excede todo límite. En ese sentido, la infinidad es uno de los caracteres principales del Dios cristiano y, después del Ser, el que le distingue de la manera más neta de todas las demás concepciones.
Nada más notable que el acuerdo de los pensadores de la Edad Media sobre ese punto. En la doctrina de Duns Escoto es quizá donde este aspecto del Dios cristiano es más fácilmente reconocible. Para él, en efecto, es una sola y misma cosa probar la existencia de Dios y probar la existencia de un ser infinito, lo que significa sin ninguna duda que, mientras no se ha establecido la existencia de un ser infinito, lo que se ha probado no es la existencia de Dios. Duns Escoto se pregunta, pues: utrum in entibus sit aliquid actu existens infinitum, en lo cual no se halla nada que no concierte con el pensamiento de santo Tomás de Aquino y de los demás filósofos cristianos de la Edad Media, aun cuando esta manera muy especial de formular el problema da al aspecto que estudiamos un carácter de evidencia bastante llamativo. Parte, en efecto, de la idea de ser para probar que se debe necesariamente establecer un ser primero; de su cualidad de primero, deduce que ese ser es incausable; de que es incausable, deduce que ese primer ser existe necesariamente. Pasando luego a las propiedades del ser primero y necesario, Duns Escoto prueba que es causa eficiente, está dotado de inteligencia y de voluntad, que su inteligencia abarca lo infinito y que, dado que se confunde con su esencia, su esencia envuelve lo infinito: Primum est infinitum in cognoscibilitate, sic ergo et in entitate. Demostrar semejante conclusión es, según el Doctor franciscano, establecer el concepto más perfecto que para nosotros sea concebible, es decir, el más perfecto que nos sea posible tener respecto de Dios: conceptum perfectissimum conce ptibilem, vel possibilem a nobis haberi, de Deo[24].
Sin embargo, conviene agregar que san Buenaventura y santo Tomás se entienden perfectamente con Duns Escoto, para afirmar la subsistencia de un ser respecto del cual el eleatismo y el heraclitismo absolutos son igualmente vanos, porque aquel trasciende simultáneamente el más intenso dinamismo actual y el más acabado estatismo formal. Aun en aquellos cuyo pensamiento parece complacerse con el aspecto de acabamiento y de perfección que caracteriza al Ser puro, se descubre fácilmente la presencia del elemento “energía”, que sabemos es inseparable de la noción de acto. En este sentido, santo Tomás mismo, que habla de Dios en el puro lenguaje de Aristóteles, está sin embargo muy lejos del pensamiento de Aristóteles. El “acto puro” del peripatetismo lo es solo en el orden del pensamiento; el de santo Tomás lo es en el orden del ser, y por eso hemos visto que es a la vez infinito y perfecto. Ya sea, en efecto, que no se quiera hacer retroceder más allá de todo límite la realidad de un acto tal, ya sea que no se quiera encerrar sobre sí misma la perfección de su acabamiento, se reintroduce en él la virtualidad y se destruye del mismo golpe su esencia. «Lo infinito —dice Aristóteles— no es aquello fuera de lo cual no hay nada, sino, al contrario, aquello fuera de lo cual siempre hay algo»[25]. Lo infinito del Dios tomista es precisamente aquello fuera de lo cual no hay nada, y por eso después de habernos dicho que el verdadero nombre de Dios es ser, porque ese nombre no significa ninguna forma determinada —non significat formam aliquam—, santo Tomás escribe tranquilamente en fórmulas aristotélicas esta declaración, de la que podemos preguntarnos si Aristóteles la habría comprendido: porque Dios es forma, es el ser infinito —cum igitur Deus ex hoc infinitus sit, quod tantum forma vel actus est[26]—. Santo Tomás no ignora que la forma en cuanto tal es principio de perfección y acabamiento: perfectio autem omnis ex forma est, y precisamente por eso acaba de decir que Dios se llama ser porque ese nombre no designa ninguna forma; pero también sabe que, en el caso único en que el acto puro que se considera es el del ser mismo, la plenitud de su actualidad de ser le confiere de pleno derecho la infinidad positiva, desconocida por Aristóteles, de aquello fuera de lo cual no hay nada; por una paradoja que solo en Dios tiene sentido: sua infinitas ad summam perfectionem ipsius pertinet[27]. Para santo Tomás de Aquino como para Duns Escoto, pertenece a la esencia misma de Dios, en cuanto forma pura del ser, el ser infinito.
Cuando se reflexiona en el sentido de esa noción, aparece claro que había de engendrar, tarde o temprano, una nueva prueba de la existencia de Dios: la que se designa desde Kant con el nombre de argumento ontológico, de la cual a san Anselmo corresponde el honor de haber sido el primero en dar una fórmula definida. Aun los que rehúsan al pensamiento cristiano toda originalidad creadora hacen en general algunas reservas en favor del argumento de san Anselmo, que, desde la Edad Media, no ha dejado de reaparecer bajo las formas más diversas en los sistemas de Descartes, Malebranche, Leibniz, Spinoza, y aun en el de Hegel. Nadie discute que no haya huellas de él en los griegos, pero nadie parece haberse preguntado por qué los griegos nunca pensaron en ello[28], ni por qué, al contrario, es muy natural que fueran los cristianos quienes primero lo concibieran.
La respuesta a esta pregunta aparece con evidencia en seguida de planteada. Para filósofos tales como Platón y Aristóteles, que no identifican a Dios y el ser, resulta inconcebible que de la idea de Dios se pueda deducir la prueba de su ser; para un filósofo cristiano como san Anselmo, preguntarse si Dios es, es preguntarse si el Ser existe, y negar que sea es afirmar que el Ser no existe. He ahí por qué su pensamiento estuvo mucho tiempo asediado por el deseo de encontrar una prueba directa de la existencia de Dios, que se fundara en el solo principio de contradicción. El argumento es bastante conocido para eximimos de relatarlo en detalle, pero su sentido no siempre es claro en el espíritu de los mismos que lo refieren: la inconcebilidad de la no-existencia de Dios no tiene sentido sino en la perspectiva cristiana en que Dios se identifica con el ser y donde, por consiguiente, es contradictorio pretender que se le piensa y que se le piensa como no existiendo.
Si, en efecto, dejamos a un lado el mecanismo técnico de la prueba del Proslogion, por el cual no profeso excesiva admiración, veremos que aquella se reduce esencialmente a lo siguiente: que existe un ser cuya necesidad intrínseca es tal que se refleja en la idea misma que de él tenemos. Dios existe en sí tan necesariamente que, aun en nuestro pensamiento, no puede no existir: quod qui bene intelligit, utique intelligit idipsum sic essey ut nec cogitatione queat non esse[29]. El yerro de san Anselmo, y sus sucesores lo han visto bien, fue no darse cuenta de que la necesidad de afirmar a Dios, en lugar de constituir en sí una prueba definitiva de su existencia, no es sino un punto de apoyo que permite inducirlo. En otros términos: el desarrollo analítico por el cual hace salir de la idea de Dios la necesidad de su existencia no es la prueba de que Dios existe, pero puede ser el dato inicial de esa prueba, pues puede intentarse demostrar que la necesidad misma de afirmar a Dios postula, como su única razón suficiente, la existencia de Dios. Lo que san Anselmo no hizo sino presentir, otros debían necesariamente llegar a manifestarlo. San Buenaventura, por ejemplo, vio muy bien que la necesidad del ser de Dios quoad se es la única razón suficiente concebible de la necesidad de su existencia quoad nos. Que quien quiera contemplar la unidad de la esencia divina —dice— fije primero la mirada en el ser mismo: in ipsum esse, y vea que el ser mismo es en sí tan absolutamente cierto que no puede ser pensado como no siendo: et videat ipsum esse adeo in se certissimum, quod non potest cogitari non esse[30]. Toda la metafísica buenaventuriana de la iluminación se halla tras ese texto, dispuesta a explicar por una irradiación del ser divino sobre nuestro pensamiento la certidumbre que tenemos de su existencia. Otra teoría del conocimiento, pero no menos cuidadosamente elaborada, es también la que justifica la misma conclusión en Duns Escoto. Según este, el objeto propio del intelecto es el ser; ¿cómo, pues, podríamos dudar de lo que el intelecto afirma del ser con evidencia plenaria, es decir, la infinidad y la existencia?[31]. En fin, si salimos de la Edad Media para llegar al origen de la filosofía moderna, con Descartes y Malebranche, se comprueba que el descubrimiento de san Anselmo sigue manifestando su fecundidad. En Descartes particularmente se puede observar con interés que las dos maneras posibles de probar a Dios a partir de su idea se encuentran sucesivamente intentadas. En la V Meditación, intenta de nuevo, después de san Anselmo, el paso directo de la idea de Dios a la afirmación de su existencia, pero ya en la III Meditación había tratado de probar la existencia de Dios como causa necesaria de la idea que de Él tenemos. Y es también la vía que sigue Malebranche, para quien la idea de Dios está en nosotros como una señal dejada por Dios mismo en nuestra alma. En los notables textos donde el filósofo del Oratorio, al analizar nuestra idea general, abstracta y confusa del ser, muestra que ella es la marca de la presencia del Ser mismo en nuestro pensamiento, prolonga auténticamente una de las vías seguidas por la tradición filosófica cristiana por alcanzar a Dios: si Dios es posible, es real; si se piensa en Dios, menester es que sea[32].
Sea lo que fuere de sus prolongaciones modernas, el pensamiento cristiano y medieval debe ser considerado como uno en su afirmación del primado metafísico del ser y en la afirmación de la identidad de la esencia y de la existencia de Dios que de ello se deriva. Esta unidad, cuya importancia es capital, no se afirma solo sobre el principio sino también sobre todas las consecuencias que de ahí se siguen necesariamente en el dominio de la ontología. Pronto veremos desarrollarse algunas de las más importantes, especialmente en lo que concierne las relaciones del mundo con Dios. Al contrario, el acuerdo nunca se hizo hasta hoy sobre la legitimidad de una prueba del Ser por la idea que de él tenemos. Entre los filósofos cristianos, los que siguen la tradición de san Anselmo tienden siempre a considerar esta prueba como la mejor, o aun a veces como la única posible. Pero ellos mismos parecen asediados por una doble preocupación y, por decirlo así, solicitados por una doble virtualidad: o bien asentarse sobre el valor ontológico de la evidencia racional, y entonces se sostiene, como lo hacen el san Anselmo del Proslogion o el Descartes de la V Meditación, que una existencia real corresponde necesariamente a la afirmación necesaria de una existencia; o bien construir una ontología sobre el contenido objetivo de las ideas, y entonces se induce la existencia de Dios como única causa concebible de su idea, vía que abrieron san Agustín y el san Anselmo del De veritate y en la que entraron tras ellos san Buenaventura, Descartes y Malebranche. No es este el lugar de discutir el valor respectivo de esos dos métodos, tanto más cuanto que pronto habremos de compararlos con un tercero; pero quizá se me permita indicar que, por razones que más tarde se verán con mayor claridad, la vía de san Agustín y de san Buenaventura es la que en mucho me parece la mejor. Probar que la afirmación de la existencia está analíticamente implicada en la idea de Dios es, según la observación de Gaunilon, probar que Dios es necesario, si existe, pero no es probar que existe[33]. Al contrario, la cuestión de saber cuál es la razón suficiente de un ser capaz de concebir la idea de ser y de leer en ella la inclusión necesaria de la existencia en la esencia es un interrogante que permanece abierto en cualquier epistemología sea cual fuere. Construir una metafísica sobre la base de la presencia en nosotros de la idea de Dios sigue siendo, pues, una empresa siempre legítima, con tal que no se plantee como una deducción a priori a partir de Dios, sino como una inducción a posteriori a partir del contenido de la idea que de él tenemos. Quizá no fuera imposible mostrar que en ese sentido el método tomista es necesario para traer el método agustiniano a la plena conciencia de su carácter propio y de las condiciones legítimas de su ejercicio; pero es este un punto que se desprenderá de sí mismo cuando hayamos considerado aparte la vía hacia Dios seguida por santo Tomás de Aquino.
[1] CONDORCET, Tableau historique des progrès de Vesprit humain. París, G. Steinheil, 1900, p. 87.
[2] H. DIELS, Die Fragmente der Vorsokratiker, 3.ª ed. Berlín, 1912, t. I, p. 62, fr. 23, y p. 63, fr. 25.
[3] P. DECHARME, La critique des traditions religieuses chez les Grecs. París, 1904, p. 47.
[4] P. DECHARME, op. cit., p. 217.
[5] P. DECHARME, op. cit., pp. 233-234.
[6] M. D. ROLAND-GOSSELIN, Aristote. París, 1928, p. 97. Santo Tomás ha asimilado hábilmente ese texto tan difícil en su comentario. In Metaph., XII, 10.ª ed. Cathala, n. 2586. En sentido contrario a nuestra interpretación, véase M. J. LAGRANGE, Comment s’est transformée la religion d’Aristote, en Revue thomiste, 1926, pp. 285-329. Este artículo pone muy claramente en evidencia los progresos realizados por Aristóteles en la interpretación filosófica de la idea de Dios; pero su autor, inquieto por ciertas exageraciones de Jaeger, se muestra algo menos generoso para Aristóteles de lo que había sido para Platón. Mostrando muy claramente, y es un punto sobre el que volveremos, que ese dios de Aristóteles no es creador (op. cit., p. 302), comprueba luego que la Metafísica admite, no un motor inmóvil, sino cuarenta y siete o cincuenta y cinco (art. citado, pp. 310-313); aunque solo hubiese dos, sería bastante para que nos hallásemos en un plano extraño al de la Biblia y del pensamiento judeo-cristiano. En cuanto a suponer que luego de enseñar la existencia de un motor inmóvil Aristóteles evolucionó para reconocer después varios motores, es plantear una cuestión insoluble. Jaeger y el P. Lagrange se inclinan hacia esta solución (art. citado, p. 312). La hipótesis descansa en el principio constante aplicado por la crítica, pero según nosotros radicalmente falto, de que en el momento en que escribe un hombre no piensa más que en lo que escribe. Es menester no haber pensado nunca uno mismo para creerlo. Hay cosas que pensamos, que consideramos como más importantes que las que estamos escribiendo, pero aplazamos provisionalmente su expresión, debido a su importancia misma. Lo que el historiador toma por la evolución de una filosofía no es a veces sino el desarrollo de la expresión de una filosofía, y las primeras cosas que un filósofo pensó serán a menudo las que dirá últimas. Guando el P. Lagrange escribe: «Una vez eliminada toda la fábula, Aristóteles conserva la creencia en los dioses, muy sinceramente, puesto que coincide con su demostración de los motores inmóviles, pero ¿en qué queda su himno al pensamiento único?» (art. citado, p. 313), la respuesta más razonable es probablemente esta: ese himno queda en nada, porque Aristóteles jamás lo cantó; la primera descripción de un motor inmóvil no excluía de ningún modo la existencia de los demás, pues si así no fuera, cuando se le ofreció la ocasión de hablar de ellos, los habría eliminado.
[7] Respecto de las «veleidades de politeísmo en los antiguos hebreos», véase A. LODS, Israel. París, Renaissance du Livre, 1930, p. 292. En cuanto al supuesto monoteísmo de los griegos (G. MURRAY, Five Stages of Greek Religion. Nueva York, Columbia Univ. Press, 1925, p. 92), se puede decir que no tiene sino el defecto de no haber existido jamás. Los cristianos fueron a menudo demasiado generosos con los griegos sobre ese particular. Es verdad que en ello tenían interés. Se les acusaba de impiedad, porque rechazaban sacrificar a los dioses del Panteón romano; los Apologistas se defendieron tratando de probar que Platón estaba con ellos y que él tampoco había admitido sino un solo principio divino. Sin embargo, aun en ese punto en que se hallaba comprometida su vida, los Apologistas señalaron la distancia que los separaba de los griegos. Uno hace observar que Moisés habla del Ser, mientras que Platón habla de “lo que es”: O μέν γάρ Μωΰσής, ó ών εφη δ δέ Πλάτων, τδ δν. Cohort, ad Graecos, cap. χχιι (Patr. Gr., t. VI, col. 281). Este escrito, falsamente atribuido a Justino, está datado por A. PUECH hacia 260-300: Litt. grecque chrétienne, t. II, p. 216. Asimismo, Atenágoras declara: lo que los griegos llaman el principio divino: Iv τδ Θειον, nosotros lo llamamos Dios: τδν Θεόν; donde ellos hablan de lo divino: περί τού Θειου, nosotros decimos que hay un dios: Iva Θεδν. ATENÁGORAS, Legatio pro Christianis, cap. vn; Patr. gr., t. VI, col. 904.