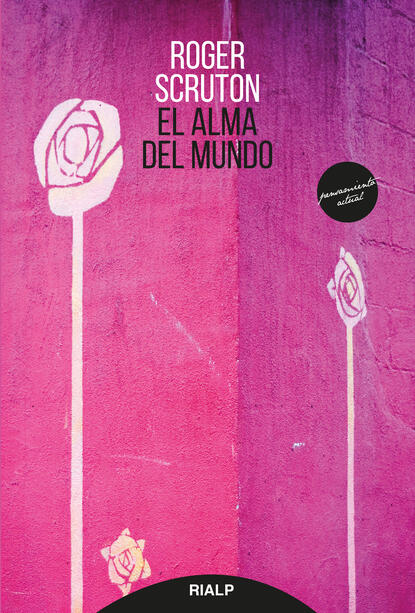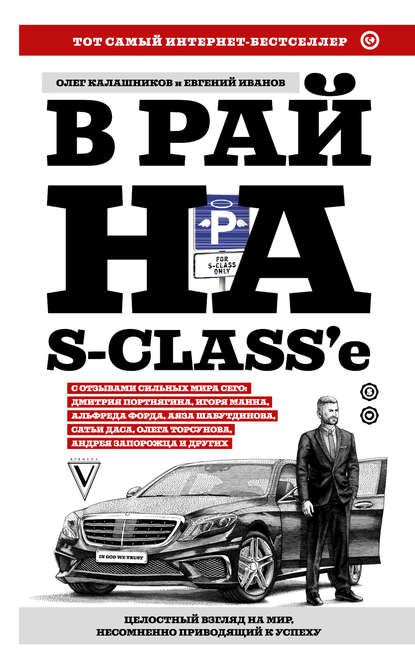El espíritu de la filosofía medieval

- -
- 100%
- +
Hay movimiento en el mundo; nuestros sentidos lo atestiguan. Ahora bien: nada se mueve sino en la medida en que está en potencia; nada mueve sino en la medida en que está en acto. Y como no se puede estar en potencia y en acto a la vez y desde el mismo punto de vista, es menester necesariamente que todo lo que está en movimiento sea movido por otro. Pero no se puede remontar hasta lo infinito en la serie de las causas motrices y de las cosas movidas, pues entonces no habría primer motor, ni por consiguiente movimiento. Ha de haber, pues, un primer motor que no sea movido por ningún otro, y que es Dios[17]. Nada más puramente griego, a primera vista, que semejante argumentación: un universo en movimiento, una serie jerárquica de móviles y de motores, un motor primero que, inmóvil, comunica el movimiento a toda la serie, ¿no es ese el mundo mismo de Aristóteles, de quien, por lo demás, se sabe que la prueba ha sido tomada?
Sin duda, es la cosmografía misma de Aristóteles, pues la estructura del mundo de santo Tomás es físicamente indiscernible de la del mundo griego; pero bajo esta analogía física, ¡qué diferencia metafísica! Se le podía adivinar por el simple hecho de que las cinco vías tomistas declaran expresamente seguir el texto del Éxodo[18]. De golpe nos vemos transportados sobre el plano del Ser. En Aristóteles, el Pensamiento que se piensa pone en movimiento todos los seres a título de causa final. Que en cierto sentido el Acto puro sea el origen de toda la causalidad eficiente y motriz que se encuentra en el mundo, es seguro, puesto que si las causas motrices segundas no tuvieran fin último, ninguna de ellas tendría razón de moverse ni de ser movida, es decir, de ejercer su motricidad[19]. Por lo tanto, si el Primer Motor da a las causas la facultad de ser causas, únicamente por una suerte de acción transitiva vendría a dar a las causas segundas, a la vez la facultad de ser y de ser causas. No mueve sino por el amor que suscita, y aun ese amor lo provoca sin inspirarlo. Cuando leemos, en los comentarios de La Divina Comedia, que el último verso del gran poema no hace sino traducir el pensamiento de Aristóteles, estamos lejos de lo cierto, pues el amor che muove il Sole e Valtre stelle solo tiene de común el nombre con el primer motor inmóvil. El Dios de santo Tomás y de Dante es un Dios que ama; el de Aristóteles es un Dios que se deja amar; el amor que mueve al cielo y a los astros, en Aristóteles, es el amor del cielo y de los astros por Dios, en tanto que el que los mueve en santo Tomás y Dante es el amor de Dios por el mundo; entre las dos causas motrices hay toda la diferencia que separa la causa final de la causa eficiente. Y debemos ir todavía más lejos.
Aun suponiendo que el Dios de Aristóteles fuese una causa motriz y eficiente propiamente dicha, lo que no es seguro, su causalidad caería sobre un universo que no le debe la existencia, sobre seres cuyo ser no depende del suyo. En este sentido, solo sería el primer motor inmóvil, es decir, el punto de origen de la comunicación de los movimientos, pero no sería el creador del movimiento mismo. Para comprender el alcance del problema, basta con recordar que el movimiento está en el origen de la generación de los seres y que, por consiguiente, la causa del movimiento generador es la causa de los seres engendrados. En un mundo como el de Aristóteles, todo está dado: el Primer Motor, y los motores intermediarios, y el movimiento, y los seres que ese movimiento engendra. De modo, pues, que si se admitiese que el Primer Motor fuese la primera de las causas motrices que mueven por causalidad transitiva, el ser mismo del movimiento escaparía aún a su causalidad. Las cosas son de otro modo en una filosofía cristiana, y por eso, cuando quiere demostrar la creación, santo Tomás no tiene que hacer más sino recordar la conclusión de su prueba de Dios por el movimiento. «Ha sido demostrado por argumentos de Aristóteles que existe un primer motor inmóvil que llamamos Dios. Ahora bien: en un orden cualquiera, el primer motor es causa de todos los movimientos de ese orden. Así, pues, que vemos un gran número de seres venir a la existencia en consecuencia del movimiento del cielo, y que Dios ha sido probado como motor primero en ese orden de movimientos, es menester que Dios sea para todos esos seres la causa de su existencia»[20]. Es natural que si Dios crea las cosas por el solo hecho de que mueve las causas que producen esas cosas por su movimiento, es menester que Dios sea motor en cuanto creador del movimiento. En otros términos: si la prueba por el primer motor basta para probar la creación, es menester necesariamente que la prueba por el primer motor implique la idea de creación; ahora bien: la idea de creación es ajena a la filosofía de Aristóteles; la prueba tomista de la existencia de Dios, aun cuando no hace sino reproducir literalmente una argumentación de Aristóteles, tiene, pues, un sentido que solo a ella pertenece y que el filósofo griego jamás le atribuyó.
Lo mismo ocurre con mayor razón en lo que se refiere a la causa eficiente, y la misma diferencia separa en ella el mundo griego del mundo cristiano. En los dos universos encontramos la misma jerarquía de causas segundas subordinadas a una causa primera; pero, por no haber superado el plano de la eficiencia para alcanzar el del ser, la filosofía griega no sale del orden del devenir. Este es el motivo por el cual Aristóteles, si nos fijamos bien en ello, puede subordinar a la primera causa una pluralidad de causas segundas inmóviles como la primera; porque, si esas causas recibieran la eficiencia que ellas dan, ¿cómo podrían ser inmóviles? Pero pueden y deben ser inmóviles si, no dependiendo de ningún ser en su ser, su causalidad encuentra en la primera causa la causa de su ejercicio más bien que la de su causalidad. Al contrario, basta con hojear a santo Tomás para comprobar que su prueba se establece sobre un plano muy diferente, pues la prueba de Dios por la causa eficiente es en él la prueba tipo de la creación. «Hemos establecido por una demostración de Aristóteles que existe una primera causa eficiente que llamamos Dios. Ahora bien: la causa eficiente produce al ser por medio de sus efectos. Luego Dios es la causa eficiente de todo lo demás»[21]. Es imposible decir más claramente que, cuando se trata de Dios, causa eficiente significa causa creadora y que, probar la existencia de una primera causa eficiente, es probar la existencia de una primera causa creadora. A santo Tomás le place declarar que en esto sigue a Aristóteles; nada mejor, pero puesto que la eficiencia de que se trata no se refiere al mismo aspecto de lo real en los dos sistemas, hay que resignarse a admitir que la prueba tomista de Dios por la causa eficiente significa una cosa muy diferente a la de Aristóteles[22].
El problema que se plantea en adelante, y quedará planteado para toda la metafísica clásica, es el problema ininteligible a los griegos de rerum originatione radicali. ¿Por qué, preguntará Leibniz, hay algo en vez de no haber nada? Y es exactamente el mismo interrogante que se plantea todavía, en la filosofía cristiana, sobre el plano de la finalidad.
Es cosa comúnmente admitida hoy que la idea de finalidad está definitivamente eliminada por la ciencia del sistema de las ideas racionales. Queda por saber si la eliminación es tan definitiva como algunos la imaginan. Por el momento, no pretendemos nada más que señalar el punto preciso sobre el cual descansan las pruebas de Dios que se fundan en ella. Suponiendo que hay orden en el mundo, pregúntase cuál es la causa de este orden. Y a este respecto se imponen dos observaciones. Primeramente, no se pide que se admita que el orden del mundo sea un orden perfecto; lejos de eso; aun cuando la suma de desorden aventajara en mucho a la del orden, con tal que quedara solo una ínfima parte de orden, habría que investigar la causa. En segundo lugar, no se pide al espectador que se enternezca sobre la maravillosa adaptación de los medios a los fines y de detallar las sutilezas con la ingenuidad de un Bernardino de Saint-Pierre. Que el finalismo se haya desacreditado científicamente por la buena voluntad un tanto boba de algunos de sus representantes, es cosa cierta; pero la prueba por la finalidad no es solidaria de los errores de aquellos. Para que esta obre, basta admitir que el mecanismo físico-biológico sea un mecanismo orientado. E inmediatamente salta la pregunta: ¿de dónde proviene esa orientación del mecanismo? El yerro de los filósofos que se plantean este interrogante reside en que no siempre disciernen que este recubre dos preguntas. Una, que no conduce a nada, consiste en buscar la causa de las “maravillas de la naturaleza”; pero, aun suponiendo que no se equivoquen a propósito de esas maravillas —y se equivocan a menudo— no se puede en ningún caso ir más allá de la concepción de un ingeniero jefe del universo, cuyo poder, tan sorprendente para nosotros como el del civilizado para el no civilizado, sería sin embargo un poder del orden humano. A este finalismo es al que se opone el mecanismo de Descartes, y es él quien lo justifica. Fabricar un animal puede ser difícil, pero nada prueba a priori que sea cosa propia de la naturaleza de un animal el no poder ser fabricado. Descartes mismo, ese profeta del maquinismo, estimaba que por lo menos se requeriría un ángel para fabricar máquinas volantes: hoy comprobaría que los hombres las fabrican en serie con una facilidad y una seguridad aumentadas sin cesar. El nudo de la cuestión no está ahí; y la verdadera pregunta es la segunda. Así como la prueba por la finalidad no considera a Dios como el ingeniero jefe de esta vasta empresa, igualmente la prueba por el primer motor no considera a Dios como la Central de energía de la naturaleza. Lo que se pregunta exactamente es, si hay orden, ¿cuál es la causa del ser de ese orden? La famosa comparación del relojero no tiene sentido a menos que se trascienda el plano del hacer para alcanzar el del crear. Así como todas las veces que comprobamos un arreglo debido al arte, inducimos la existencia de un artífice, única razón suficiente concebible de ese arreglo, así también, cuando comprobamos, además del ser de las cosas, el de un orden entre las cosas, inducimos la existencia de un ordenador supremo. Pero lo que tomamos en consideración, en ese ordenador, es la causalidad por la cual confiere el ser al orden; esto nos interesa mucho más que la ingeniosidad de un ordenamiento cuya naturaleza, demasiado a menudo y quizá siempre, se nos escapa. Descartes no deja de tener razón al chancearse de los que, pretendiendo introducirse en el consejo de Dios, se ponen a legislar en su nombre; pero, no hay necesidad de violar los secretos de su legislación para conocer su existencia. Nos basta con que haya una existencia; pues si ella es, lo es del ser, es decir, ya sea de lo contingente, que no se explica por sí mismo, ya sea de lo necesario, que suficiente por sí, basta al mismo tiempo a dar razón de lo contingente que de ello deriva.
Para quien concibe netamente este punto, la interpretación de las pruebas cosmológicas de la existencia de Dios se aclara, y se comprende por qué hemos podido decir, que hasta cuando repetían al pie de la letra a Aristóteles los filósofos cristianos se movían en un plano diferente del de aquel[23]. Para que se comprenda mejor esta verdad, basta con evocar la controversia, célebre en la Edad Media, entre los que admitían la existencia de pruebas puramente físicas de la existencia de Dios, como Averroes, y los que no admitían sino pruebas metafísicas de su existencia, como Avicena. Averroes representa aquí una tradición mucho más cercana de la tradición griega, pues en universos como los de Platón y de Aristóteles, donde Dios y el mundo se afrontan eternamente, Dios no es sino la clave de bóveda del cosmos y su animador; no se pone, pues, como el primer término de una serie que vendría a ser al mismo tiempo trascendente a la serie. Avicena, al contrario, representa la tradición judía más consciente de sí misma, pues su Dios, al que llama estricta y absolutamente el Primero, no es ya el primero del universo, es el primero en relación al ser del universo, anterior a ese ser y, por consiguiente también, fuera de él. Por eso, exactamente hablando, se debe decir que la filosofía cristiana excluye por esencia toda prueba únicamente física de la existencia de Dios, para no admitir sino pruebas físico-metafísicas, es decir, suspendidas al ser en cuanto ser. El hecho de que santo Tomás utilice en esas materias la física de Aristóteles no prueba nada, si, como acabamos de decirlo, empezando en físico, termina siempre en metafísico; antes bien podría señalarse que aun su interpretación general de la metafísica de Aristóteles trasciende al aristotelismo auténtico, porque al elevar el pensamiento a la consideración de Aquel que es, el cristianismo ha revelado a la metafísica la naturaleza verdadera de su objeto propio. Cuando un cristiano define con Aristóteles la metafísica como la ciencia del ser en cuanto ser, puede asegurarse que lo entiende siempre como la ciencia del Ser en cuanto Ser: id cujus actus est esse, es decir, Dios.
Parece, pues, que, empleando una expresión de W. James, el universo mental cristiano se distingue del universo mental griego por diferencias de estructura de más en más profundas. Por una parte, un Dios que se define por la perfección en el orden de la calidad: el Bien de Platón, o por la perfección en un orden del ser: el Pensamiento de Aristóteles; por otra parte, el Dios cristiano que es primero en el orden del ser y cuya trascendencia es tal que, según la vigorosa palabra de Duns Escoto, cuando se trata de un primer motor de ese género, hay que ser más metafísico para probar que es el primero, que físico para probar que es motor. Del lado griego, un dios que puede ser causa de todo el ser, inclusive su inteligibilidad, su eficiencia y su finalidad, salvo de su existencia misma; del lado cristiano, un Dios que causa la existencia misma del ser. Del lado griego, un universo eternamente informado o eternamente movido; del lado cristiano, un universo que comienza por una creación. Del lado griego, un universo contingente en el orden de la inteligibilidad o del devenir; del lado cristiano, un universo contingente en el orden de la existencia. Del lado griego, la finalidad inmanente de un orden interior a los seres; del lado cristiano, la finalidad trascendente de una Providencia que crea el ser del orden con el de las cosas ordenadas[24].
Dicho esto, podemos tratar de responder a una cuestión difícil que quizá no se pueda ni elucidar completamente, ni conseguir evitarla. ¿Hemos de decir que al exceder al pensamiento griego, el pensamiento cristiano se le opone, o simplemente que lo prolonga y lo acaba? Por mi parte, no veo ninguna contradicción entre los principios asentados por los pensadores griegos de la época clásica y las conclusiones que los pensadores cristianos extrajeron de ellos[25]. Parece al contrario, ya que se las deduce, que esas conclusiones aparecen como evidentemente incluidas en esos principios; de modo que el problema residiría entonces en saber cómo los filósofos que descubrieron esos principios pudieron desconocer hasta ese punto consecuencias necesarias que en ellos se hallaban implicadas. Ello se debe, me parece, a que Aristóteles y Platón no consiguieron discernir el sentido pleno de las nociones que ellos mismos fueron los primeros en definir, porque no profundizaron el problema del ser hasta el punto en que, sobrepasando el plano de la inteligibilidad, alcanza el de la existencia. No estuvieron descarriados en el planteo de sus preguntas, pues el que plantearon es bien el problema del ser y por eso sus fórmulas siguen siendo buenas; la razón de los pensadores del siglo XIII fraternizaba con ellas no solo sin pena, sino con alegría, porque podía leer allí las verdades que ellas contienen, aunque ni Platón ni Aristóteles las hubiesen descifrado. Es lo que explica a un tiempo que la metafísica griega hiciera entonces progresos decisivos y que esos progresos se realizaran bajo el impulso de la revelación cristiana: «El aspecto religioso del pensamiento de Platón no fue revelado en toda su fuerza sino en tiempo de Plotino, en el siglo III después de Jesucristo; el del pensamiento de Aristóteles, pudiera decirse sin paradoja injustificada, no lo fue sino en el momento en que lo sacó a luz Tomás de Aquino, en el siglo XIII»[26]. Digamos quizá más bien san Agustín que Plotino, tengamos en cuenta en todo caso el hecho de que Plotino mismo no ignoró el cristianismo, y podremos concluir que si el pensamiento medieval pudo conducir al pensamiento griego a su punto de perfección, ello se debe a la vez porque el pensamiento griego era ya verdadero, y porque el pensamiento cristiano podía verificarlo más completamente todavía en virtud de su cristianismo mismo. Planteando el problema del origen del ser, Platón y Aristóteles estaban en el buen camino, y justamente porque estaban en el buen camino significaba un progreso sobrepasarlos. En su marcha hacia la verdad se detuvieron en el umbral de la doctrina de la esencia y de la existencia, concebidas como realmente idénticas en Dios y realmente distintas en todo lo demás. Es la verdad fundamental de la filosofía tomista y, puede decirse, de la filosofía cristiana entera, pues aquellos de sus representantes que creyeron deber contestar la fórmula conciertan en cuanto al fondo para reconocer la verdad[27]. Platón y Aristóteles construyeron un arco magnífico cuyas piedras suben todas hacia esa clave de bóveda; pero esta no ha sido puesta en su lugar sino gracias a la Biblia. Y son cristianos quienes la han puesto. La historia no debe olvidar ni lo que la filosofía cristiana debe a la tradición griega, ni lo que debe al Pedagogo divino. Sus luminosas lecciones parecen de una evidencia tal que no siempre recordamos haberlas recibido por la vía de la enseñanza.
[1] «... cum ad sanctum Moysen ita verba Dei per angelum perferantur, ut quaerenti quod sit nomen ejus, qui eum pergere praecipiebat ad populum Hebraeum ex Aegypto liberandum, respondeatur: Ego sum qui sum; y dices filiis Israel, qui est misit me ad vos (Êxod., III, 14); tanquam in ejus comparatione qui vere est quia incommutabilis est, ea quae mutabilia facta sunt non sint. Vehementer hoc Plato tenuit, et diligentissime commendavit. Et nescio utrum hoc uspiam reperiatur in libris eorum qui ante Platonem fuerunt, nisi ubi dictum est, Ego sum qui sum; et dices eis, Qui est misit me ad vos». San AGUSTÍN, De civ. Dei, VIII, 11; Patr. lat. t. 41, col. 236. Por una singular ilusión de perspectiva, Agustín atribuye esta doctrina a Platón que, según él, la habría encontrado en la Biblia. La mutabilidad es, en su pensamiento, tan inseparable de la contingencia ontológica, que no puede imaginar que, habiendo tenido la primera idea, Platón no tuviera también la segunda.
[2] La inmutabilidad de Dios se deduce inmediatamente del texto del Éxodo: «Dixit ergo eis Jesus: Amen, amen dico vobis, id est, in veritate assero; antequam Abraham fieret, sicut creatura in esse producitur; ego sum. Non dicit: ego factus sum, quia esse non coepit; non dicit: ego fui, quia esse ejus non transit in praeteritum. Ideo dicitur Exodi tertio: Ego sum, qui sum3, quia esse ejus est increatum et intransibile». San BUENAVENTURA, Com. In.
[3] En efecto, la contingencia radical de la existencia de lo que no es Dios es lo que expresa la distinción tomista entre la esencia y la existencia. Era inevitable que esta intuición fundamental, contemporánea de los orígenes mismos del pensamiento cristiano en su substancia, acabara por encontrar su fórmula técnica. Esta fórmula aparece por vez primera con nitidez en Guillermo de Auvernia: «Quoniam autem ens potentiale est non ens per essentiam, tunc ipsum et ejus esse quod non est ei per essentiam duo sunt revera, et alterum accidit alteri, nec cadit in rationem nec quidditatem ipsius. Ens igitur secundum hunc modum compositum est resolubile in suam possibilitatem et suum esse». (Citado por M. D. ROLAND-GOSSELIN, Le “De ente et essentia” de Saint Thomas d’Aquin, París, J. Vrin, 1926, p. 161; esta obra es fundamental para el estudio de la cuestión y de su historia). Como la noción que expresa esta distinción está estrechamente enlazada al cristianismo, que profundiza él mismo la tradición judía, no hay que asombrarse de que santo Tomás, a pesar de sus esfuerzos, no consiguiera encontrar la distinción de esencia y de existencia en Aristóteles (véanse sobre ese punto las excelentes páginas de A. Forest, La structure métaphysique du concret selon saint Thomas d’Aquin, París, J. Vrin, 1931, cap. V, art. 2, pp. 133-147). En un mundo eterno y no creado, como el del filósofo griego, la esencia es eternamente realizada y no puede ser concebida sino como realizada. Importa, pues, comprender que la distinción real de esencia y de existencia, aunque solo se formula netamente a partir del siglo XIII, es una novedad filosófica de la que puede decirse que estaba virtualmente presente desde el primer versículo del Génesis. En un ser creado, por simple que sea, aunque fuese una forma separada y subsistente como el Ángel, la esencia no contiene en sí la razón suficiente de su existencia; es menester que la reciba. Luego su esencia es realmente distinta de su existencia. Esta composición radical, inherente al estado de criatura, basta para distinguir a todo ser contingente del Ser mismo (cf. santo TOMÁS DE AQUINO, Quodlibet, II, art. 4, ad. l: «Sed quia non est suum esse, accidit ei aliquid praeter rationem speciei, scilicet ipsum esse...») La expresión accidit, que podría hacer confundir el pensamiento de santo Tomás con el de Avicena, debe ser entendida en el sentido que le da el mismo santo Tomás. Esta no significa que la esencia es una cosa que, sin la existencia, no existiría; pues ¿qué sería esa cosa que no existiera? Significa que la existencia actual de lo posible realizado no pertenece a ese posible sino en virtud de la acción creadora que le confiere la existencia. A. Forest ha señalado muy exactamente dónde se encuentra el nudo de la cuestión, y de ahí mismo lo que confiere a la solución tomista su verdadero sentido: «La esencia no designa en santo Tomás, al modo de Avicena, una naturaleza que pudiera ser entendida como tal, independientemente de su relación con la existencia; lo que
aquí separa a los dos filósofos es la doctrina de la necesidad griega por un lado, y de la libertad cristiana por otro lado» (op. cit., p. 154. Cf. p. 161). En otros términos, la composición real de esencia y de existencia no implica que Dios pueda hacer subsistir esencias que no existían, o retirar a los seres que él ha creado su existencia para no dejarles sino su esencia —hipótesis, en efecto, absurdas—, sino que hubiera podido no crearlas y que no le sería imposible aniquilarlas. Así: «de un modo general, la distinción de esencia y de existencia está en relación con la doctrina de la creación» (op. cit., p. 162). Esta fórmula es la verdad misma, y no veo nada que agregar a la demostración que de ella da A. Forest, si no es la de enlazar el todo al Éxodo.
[4] Sobre el sentido del plural Elohim, véase A. LODS, Israel, pp. 290-293. Los hebraizantes no concuerdan completamente respecto al carácter primitivo del monoteísmo judío, ni en cuanto al sentido exacto que puede haber tenido la noción de creación en el relato bíblico (véase M. J. LAGRANGE, Études sur les religions sémitiques, 2.ª ed., París, Gabalda, 1905; P. W. SCHMIDT, Der Ursprung der Gottesidee, Munster en West., Aschendorff, 2.ª ed., 1926). En todo caso, es seguro que la idea de creación ejerció profunda influencia sobre el pensamiento de Israel a partir del siglo vi, y de ello daremos pruebas en la sucesión de estos estudios, particularmente respecto de la idea de providencia. Los cristianos la hallaron, no solo afirmada, sino definida en el libro II de los Macab., 7, 28. Lo que los filósofos cristianos hicieron, pues, fue elaborar filosóficamente un dato religioso cuya interpretación, en la época en que lo recibieron, estaba fijada hacía ya mucho tiempo. Véase la utilización del texto de los Macab., en ORÍGENES, In Joan. Comm., I, 17, 103; en ROUET DE JOURNEL, Enchiridion patristicum, t. 478, p. 174. Puede observarse, como quien dice in vivo, el paso del orden de la revelación al orden del conocimiento en este texto conmovedor de san Agustín: «Audiam et intellegam, quomodo in principio, fecisti coelum et terram. Scripsit hoc Moyses, scripsit et abiit, transiit hinc a te ad te neque nunc ante me est. Nam si esset, tenerem eum et rogarem eum per te obsecrarem, ut mihi ista panderet... Sed unde scirem, an verunt diceret? Quod et si et hoc scirem, num ab illo scirem? Intus utique mihi, intus in domicilio cogitationis nec graeca, nec latina, nec barbara veritas sine oris et linguae organis, sine strepitu syllabarum diceret: ‘verum dicit’ et ego statim certus confidenter illi homini tuo: ‘verum dicis’». San AGUSTÍN, Confes., XI, 3, 5. A la verdad promulgada desde afuera por la revelación responde por dentro la luz de la verdad racional. La fe ex auditu despierta inmediatamente una resonancia consonante en la razón.