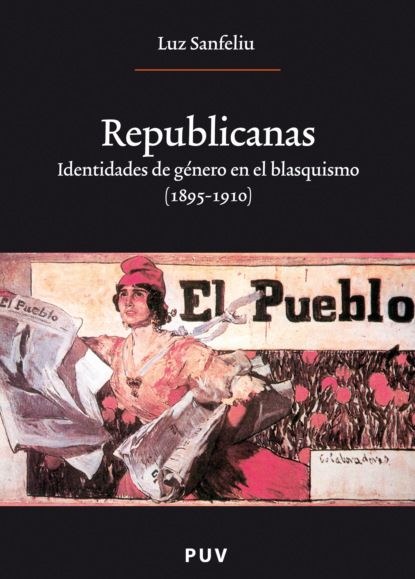- -
- 100%
- +
las libertades civiles básicas serán aquellas relacionadas con el intelecto. La autonomía de la conciencia es el derecho liberal más importante y de él se derivan la libertad de pensamiento y la libertad de opinión. Pero el pensamiento ha de hacerse acto y así aparece la libertad de acción.74
Por ello y para que los hombres se convirtieran en sujetos libres era necesario que se «formasen» racionalmente.
En este proceso de autoformación de los individuos blasquistas, la transformación de la identidad genérica masculina se constituyó en fundamental, el eje alrededor del cual giraron muchos de sus programas sociales y culturales.
Las mujeres y la transformación de su identidad genérica, sin embargo, fueron una cuestión secundaria y, mayoritariamente, estuvieron en función de los intereses masculinos. Las mujeres como las que formaron la Asociación General Femenina, en los orígenes del partido, compartieron con los hombres cierto protagonismo y también los mismos principios ideológicos. Pero su cometido social, la «encarnación» en la identidad femenina de los principios que los republicanos mantenían, no fue como en el caso de los hombres una prioridad del partido. Tampoco en las representaciones que el periódico hacía de las mujeres se percibía con claridad un proyecto identitario referido a las mujeres que tan claramente se manifestaba cuando se referían a los hombres.
No hay que olvidar que el idealismo republicano (que Habermas pone también en cuestión)75 se aplicaba sobre una comunidad específica, en un contexto concreto. Aunque las representaciones del periódico, a veces, parecían referirse a un pueblo único e indiferenciado, los procesos democráticos no siempre están orientados de una forma simple y lineal –como decían los blasquistas– hacia la conquista del progreso y del bien colectivo. Las identidades colectivas, aun cuando se representaban como universales, no podían ocultar que las diferencias entre los individuos que, en aquel tiempo formaban la sociedad valenciana, se basaban en ejes valorativos «marcados» por la tradición y el contexto que, en este caso, atribuían a las mujeres cometidos políticamente no significativos. Estas particularidades adscritas a los sujetos (como la etnia, el género, la edad) estaban históricamente determinadas e influían sobre las posiciones, significados y prácticas que dichos sujetos podían o debían emprender en el «nuevo» contexto. Pese al populismo de los discursos republicanos que, de algún modo, parecían contener las aspiraciones femeninas, los blasquistas eran un partido político, también, con profundos intereses electorales que hacían que los varones, que eran quienes podían votar, se constituyeran en el grupo prioritario con el que se comprometió el blasquismo. No hay que olvidar que
en situaciones de pluralismo cultural y social, tras las medidas políticamente relevantes, se esconden a menudo intereses y orientaciones que de ningún modo pueden considerarse constitutivos de la identidad de la comunidad en su conjunto.76
Sin embargo, del mismo modo que la dinámica policlasista que promocionaba el blasquismo, se apoyó en la necesidad de establecer una conciencia laica, autónoma o racional –permitiendo el reconocimiento de los varones más o menos desfavorecidos, como sujetos capaces de gozar de derechos políticos–, también en este proceso, las mujeres republicanas obtuvieron bases, legitimación para poder reclamar sus derechos, sobre todo apoyándose en las nuevas identidades masculinas, que extendía la política hasta la familia y la cotidianidad, en cuyo seno ellas gozaron de ciertas atribuciones. Sin embargo, la ciudadanía política de las mujeres y su consideración como sujetos autónomos en pocos casos se concretó de una forma clara en el proyecto blasquista. Pero, lateralmente, las mujeres tomaron contacto con un nuevo universo público, político y de relaciones sociales que les permitía desarrollar, también, una capacidad de discernimiento progresivamente autónomo.
4. EL OCIO MASCULINO
La necesidad de que los hombres de los grupos sociales más desfavorecidos adaptaran sus conductas a unos determinados ideales resultaba, sin embargo, una tarea compleja. Porque en una sociedad donde la educación y la cultura eran inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos, resultaba difícil acercar y popularizar formas de conocimiento y pensamiento, en principio reservadas a las élites intelectuales que formaban parte mayoritariamente de las clases medias urbanas o de los sectores sociales más acomodados.
Las ambiciones del krausismo, que demandaban «una reforma general del país a partir de un ideario armónico, solidario y laico», tuvieron su concreción en la Institución Libre de Enseñanza, a través de la cual los intelectuales españoles aspiraban a difundir una ciencia social y política reformista basada en un nuevo espíritu armónico y racional que, superando el individualismo abstracto del liberalismo filosófico, extendiera ideas relacionadas con una nueva economía social y una organización de la vida social organicista, democrática y solidaria más acorde con las nuevas realidades de la sociedad española de su tiempo. Las doctrinas y los objetivos educativos del kausoinstitucionalismo, pese a no estar inscritos en ninguna escuela específica, tuvieron una notable influencia entre muchos de los políticos e intelectuales de finales del siglo XIX;77 pero la difusión de sus ideas entre las «masas», sobre todo entre las capas sociales más desfavorecidas, fue una tarea que implicó a muchos de los grupos afines al republicanismo.
Combinando visiones, unas veces moderadas y otras veces más radicales, el periódico El Pueblo asumió la tarea de socializar a los ciudadanos progresistas en la nueva ética política y social que el krausismo y las élites intelectuales más liberales trataban de difundir. A través de la acción y de la representación política, los casinos republicanos, las escuelas laicas, los grupos de librepensamiento y las Sociedades Obreras, organizados en torno al partido republicano que había fundado Blasco y a su órgano diario de difusión, trataron de dar coherencia y aplicar en la práctica el proyecto que los regeneracionistas krausistas y los republicanos demandaban para transformar la nación. También, los grupos socialistas, anarquistas, las corrientes relacionadas con la escuela moderna o los grupos que trataban de difundir el esperanto, tuvieron en ese tiempo un espacio abierto para difundir sus ideas en el diario republicano. Así, lograron en las primeras décadas del siglo XX sembrar el sueño de un pueblo republicano emancipado de los poderes emergidos tras la revolución liberal y de la deriva oligárquica del liberalismo español a lo largo del siglo XIX. Pero lograron, además, que ese pueblo, al que los republicanos se dirigían haciendo uso de una notable demagogia, se convirtiese en sujeto activo de la política y de la vida social.
Para la formación de los blasquistas en el nuevo ideario fue necesario socializar a los hombres en nuevos modelos de comportamiento en lo que hacía referencia al disfrute del tiempo libre y, también, a las relaciones con las mujeres y con la vida familiar.
A principios de siglo, la radical segregación entre los sexos en las clases populares hacía que el tiempo de ocio masculino se dedicara sobre todo a las reuniones en las tabernas, donde la charla, el juego y la bebida eran las principales ocupaciones. Este ocio exclusivamente de los hombres, donde las mujeres no tenían cabida, ocupaba su tiempo de descanso y daban lugar a una sociabilidad sin objetivos, en muchos casos irracional. A veces, llena de peleas y discusiones, que condenaba a los varones a embrutecerse con el alcohol y a perpetuarse en hábitos que los republicanos consideraban anacrónicos e inmorales y en cuya transformación se comprometieron, con la intuición de que era necesario modificar ciertas nociones sobre el significado y las vivencias de la masculinidad para poner en marcha algunos cambios sociales importantes.
En todas las novelas del ciclo valenciano de Blasco Ibáñez, La barraca, Cañas y barro, Flor de Mayo, Cuentos valencianos y Entre naranjos aparecen reiteradamente escenas donde se describe cómo este ocio masculino que se vive en tabernas y casinos se significa, por un lado, como un espacio de expansión, de encuentro y distracción, que en algunos casos conduce a una cierta degradación de la conducta de los hombres; y, por otro lado, como ajeno, casi una huida de los hombres de las responsabilidades y presiones del entorno familiar.
Espacio de una supuesta libertad masculina, en el casino los hombres pueden hacer abiertamente comentarios sobre Leonora, la cantante de ópera que en Entre naranjos se había establecido en Alzira, mujer independiente y de vida libre, de la que «sólo hablaban bien los hombres en el Casino, cuando se veían libres de la protesta de su familia».78
Las tabernas, el juego, el alcohol, donde hombres con hombres se distraían y hablaban, ajenos a la presencia femenina, demarcaban el espacio real y simbólico no sólo entre los géneros, sino también entre las responsabilidades sociales que tenían los hombres con respecto a su trabajo, su familia y su propia personalidad, que sólo entre hombres se mostraba finalmente sin cortapisas. Las presiones sociales exigían de los hombres cargas y compromisos que sólo se subvertían en el espacio donde se encontraban solos; en las tabernas, por ejemplo, donde podían expresar finalmente una masculinidad, provisionalmente, al margen de sus deberes sociales.
Como se narra en La barraca, refiriéndose a los encuentros masculinos en la taberna de Copa, «cuando un padre de familia ha trabajado y tiene en el granero la cosecha, bien puede permitirse su poquito de locura».79 Pero, seguidamente, en la descripción de la actividad de los hombres en el local de Copa, se muestra cómo este «poquito de locura» sobrepasa ciertos límites y las reyertas y peleas se hacen presentes. Los conflictos sociales, la rabia de los labradores por la explotación a la que les somete el «amo» de la tierra, se vuelve contra los mismos labradores que, aletargados por el alcohol, se enfrentan entre ellos en las tabernas y garitos, incapaces de comprender que sus disputas bravuconas no son la solución a las arbitrariedades de los propietarios.
Así, esta noción de la identidad masculina violenta, que se expresaba sobre todo en el tiempo de ocio, perpetuaba a los hombres de clases populares en valores y hábitos de conducta que el blasquismo, como ya hemos dicho, consideraba necesario transformar.
Por tanto, el ocio en las tabernas, en el juego o en los toros se significaba por los republicanos como una válvula de escape a través de la cual se expresaba una masculinidad, en muchos casos chulesca, prepotente y agresiva, promocionada por el poder para perpetuar en el inmovilismo y en la ignorancia a los grupos sociales más desfavorecidos, principales practicantes de este tipo de entretenimientos realmente muy extendidos en la época. Como cuenta Pigmalión «había entonces en Valencia muchos garitos y casas de juego defendidas por chulos baratos y matones».80
Una de las expresiones más directas de esta relación que los blasquistas establecían entre la identidad masculina y la violencia, la encontramos en un artículo humorístico titulado «El símbolo» y que firmaba Luis Taboada. El texto dice así:
A algunos les parece muy bien la costumbre de llevar navajas en el bolsillo y se mueren por sacarlas y fingir que matan a uno detrás de una puerta [...] Y esgrimen el arma con encantadora agilidad, y se hacen la ilusión de ser unos homicidas terribles [...] En fin la navaja desaparecerá cuando muramos todos. Hay quienes ya vienen al mundo con ella.
Y, a continuación, se establece en el texto un corto diálogo:
—Corra Ud. D. Nicomedes; corra usted que ya ha salido de cuidado su señora.
—¿Y qué ha soltado? ¿Niño ó niña?
—Un niño, un niño muy hermoso, con su navajita colgada al cuello.81
Los niños parecían nacer vinculados irremediablemente a la «navajita», símbolo inequívoco de su masculinidad. Ser hombre suponía que era necesario ostentar y practicar formas de valor y violencia que daban prestigio al individuo dentro de la comunidad. Los sujetos más desfavorecidos parecían obtener un cierto reconocimiento social demostrando que eran valientes y capaces de amedrentar e imponerse por la fuerza sobre los demás.
Como decía el periodista Escuder, la vida para los pobres era dura, los obreros vivían en condiciones de habitabilidad precarias, en casas insalubres y oscuras, «amontonados en cuchitriles, revueltos los sexos, sin abrigos, incómodos», y, en este estado de penuria, añadía: «la embriaguez suele ser su única diversión».82 Esta precariedad en las condiciones de vida de los más necesitados con frecuencia suponía que la embriaguez y las peleas entre hombres iban unidas; y aunque estas expresiones de la masculinidad estaban para los blasquistas relacionadas con sus deficientes condiciones materiales, desde su punto de vista, eran intolerables y anacrónicas, responsabilidad de las autoridades que no hacían nada para solucionarlas. Parte del problema era que los gobernantes no se preocupaban tampoco de elevar el nivel cultural de los hombres que vivían en el atraso y en la subordinación, manteniendo hábitos de conducta y formas de pensamiento antiguos y bárbaros. La continuidad del sistema político de la Restauración no se manifestaba sólo en prácticas de poder político caciquiles, arbitrarias y antidemocráticas, sino en la extensión y perpetuación de toda una tradición cultural que suponía, también, unos usos cotidianos que extendían las prácticas políticas hasta las conductas personales.
Además, los agentes de la autoridad, aplicando unas fórmulas políticas, también irracionales, arbitrarias e injustas, continuamente dejaban tranquilos a los «chulos» y violentos con los que, incluso, compartían ciertas conductas y determinados ambientes. Como era frecuente leer en el periódico El Pueblo:
Ni en África ocurren actos de barbarismo como en Valencia [...] Desde que el productivo oficio de matón es respetado por los agentes de la autoridad y protegido por las personas influyentes, la seguridad pública en esta ciudad es un mito.83
En cualquier caso, los republicanos incidían en las conductas violentas que enfrentaban a los hombres para solucionar los conflictos. Así, incluso cuando las actividades violentas tenían lugar entre los propios republicanos, admitían que la violencia entre los iguales no era la solución.
La solución a los problemas de la violencia, de las peleas, incluso de la embriaguez, no era el tolerarlos amparándose en la propia arbitrariedad y complicidad de las autoridades, ni tampoco dictar órdenes para reprimirlos. Como se puede leer entre líneas en el artículo anterior y se afirma con rotundidad en otro artículo titulado «La moral conservadora», las soluciones a esos problemas se relacionaban con otra noción de las relaciones entre hombres, una noción que tuvieran como base determinados ideales, como la fraternidad y los razonamientos, que debían desterrar las pasiones y el instinto como métodos antiguos en los que se basaban las relaciones humanas.
En el artículo titulado «Pueblos bárbaros», las palabras del propio Blasco Ibáñez lo expresan del siguiente modo:
No hay en el mundo gente más valiente que nosotros –se dicen–; al enemigo que cae lo escabechamos; la matanza o el incendio son nuestros medios de convicción; nuestra ley la del más fuerte; nuestra diversión, ver correr la sangre. Vivimos aislados de la civilización que es el afeminamiento; seamos fieles al taparrabos y al rompecabezas; símbolo del valor.84
Para cambiar la sociedad había que iniciar un proceso de culturización, de civilización, o de «afeminamiento», como lo hubieran llamado los «valientes» de entonces, un proceso que consistió en que los hombres más desfavorecidos, los trabajadores que disponían tan sólo del tiempo de ocio para instruirse y participar en otro tipo de prácticas culturales y políticas, debían racionalizar y encauzar su tiempo libre y sus diversiones. Debían, por tanto, transformar en claves lógicas y razonables, tendentes a un fin preciso, los parámetros que regían sus pautas relacionadas con las diversiones para hacerlas social y políticamente útiles.
Por todo ello, la resignificación que el blasquismo pretendía hacer de la identidad masculina asociaba reiteradamente el embrutecimiento del pueblo con el aprovechamiento que las ideologías reaccionarias hacían de la brutalidad y la incultura de los hombres. Un pueblo culto y progresista debía utilizar de una forma más adecuada su tiempo libre, ya que determinadas diversiones, además de ser bárbaras y atrasadas, aletargaban a la masa e impedían a los individuos preocuparse por los problemas que tenía la nación.
En este sentido, también, las corridas de toros fue otro de los temas favoritos que utilizaron los republicanos para relacionar, ocio masculino, violencia, incultura y política.85
Para los republicanos valencianos el problema era que desde la política nacional se favorecía la incoherencia de estos comportamientos y no se promovían otro tipo de distracciones relacionadas con la educación o la cultura del pueblo.
Como decía otro articulista del periódico; «No me gustan las corridas de toros. Pero, ¿y las carreras de caballos, el boxeo, los cabarets? Hagamos una campaña culta contra todo esto».86
Desde el punto de vista de los blasquistas, un caudal inmenso de energías masculinas que debían destinarse a hacer frente a la incultura y al atraso nacional se «distraían» en diversiones ilusorias y anacrónicas, y los políticos no prestaban atención a la instrucción y al fomento de la capacidad intelectual del pueblo, que en este caso, eran en realidad los hombres. La ley del más fuerte, las peleas entre hombres, el valor torero y sanguinario, debían dejar de ser símbolos del valor masculino. Las prácticas embrutecedoras del juego, la embriaguez, los toros o el uso de la violencia personal mantenían la ilusión entre los hombres, sobre todo entre los de clases populares, de que podían «ser alguien» e imponerse sobre los demás; o las distracciones «bárbaras» podían ayudarles a evadirse momentáneamente de la miseria y de la mediocridad en que vivían. Como los propios hombres, la nación debía dejar atrás sus propios mitos e implicarse en la «verdadera» civilización. La «civilización», relacionada con una nueva autopercepción de los sujetos, suponía que los hombres se hacían conscientes de que las transformaciones sociales y la mejora de sus condiciones de vida dependían también de ellos mismos, de su propia capacidad de instruirse y comprometerse políticamente, aplicando su tiempo de ocio en tareas útiles que realmente reportasen algún beneficio a la colectividad.
En este sentido, la educación, el pensamiento, la racionalidad, el compromiso social y las actuaciones políticas debían ser los nuevos símbolos de la masculinidad. El valor viril era saber enfrentarse políticamente a quienes pretendían mantener a los más desfavorecidos en el atraso cultural y en la subordinación. El nuevo valor masculino era comprometerse en las organizaciones obreras que defendían los intereses de los trabajadores y reivindicar pausadamente, pero con contundencia, los derechos que las leyes otorgaban a los ciudadanos. Por ello, la violencia masculina individual debía transformarse en violencia colectiva y política. Y esta nueva valentía masculina para enfrentar las injusticias sociales era el «verdadero» signo de la virilidad.
Así, cuando una delegación de republicanos españoles visita Bélgica y los socialistas belgas «presionan» para que los republicanos españoles acudan al parlamento de aquel país, los socialistas granadinos felicitan a los obreros belgas por «vuestra protesta, honrada, viril y revolucionaria».87 Igualmente, no dudaban en alabar con palabras que hacían referencia a su virilidad a un ex-concejal republicano que se resistía a las presiones de Capriles que en 1904 ejercía de gobernador civil de Valencia y con el que los blasquistas republicanos mantenían enfrentamientos:
La junta directiva del Casino de Unión Republicana acordó en la sesión de ayer felicitar al digno exconcejal D. José María Codeñea por la viril y gallarda contestación dada á Capriles con motivo del requerimiento de éste para que aceptase una concejalía interina ó de esquirol.88
Del mismo modo, en un artículo titulado «Lo que aquí falta», cuando los blasquistas acusan a los liberales y a los propios republicanos de fomentar la pasividad política no dudaban en preguntarse:
Qué de extraño tiene la metamorfosis de ciudadanos viriles en inmensa borregada, si han matado las energías populares los mismos que debieron trabajar por robustecerlas y desarrollarlas.89
La «auténtica» virilidad para los blasquistas, se relacionaba directamente con la capacidad de los hombres de intervenir políticamente y hacer frente a lo que ellos consideraban injusto y arbitrario. Así, no era extraño que en un artículo titulado «Sólo quedan las mujeres» llegaran a decir:
Un amigo nuestro dice con muy buen sentido que todavía España tiene un áncora de salvación: las mujeres.
Ellas son las que de años á esta parte dan pruebas de virilidad en España, las que se imponen á las autoridades en motines y asonadas, las que silban á los malos españoles.
Los hombres han quedado reducidos al papel de tropa asustadiza y ni se resuelven á dar un silbido allí donde hace falta por temor á que les resulte perjuicio.90
Simbólicamente, la nueva virilidad no se basaba en una violencia prepotente y personal que se ejercía entre iguales, sino en la capacidad de los nuevos sujetos para hacer frente y denunciar los problemas colectivos que eran siempre políticos. La violencia colectiva, aunque la ejerciesen las mujeres era, por tanto, además de un exponente de la virilidad, una forma legítima de transformar la política.91 Por eso los blasquistas trataban de espolear la masculinidad de los hombres afirmando que, en los últimos años, las mujeres eran las únicas que demostraban virilidad en España al enfrentarse a las autoridades. Y, por eso, también eran capaces de titular otro artículo con palabras que decían: «Gobierno femenino». Los fracasos de la Marina y la pasividad con que el Señor Moret aceptaba las agresiones que había sufrido la embajada española en Washington, les llevaba a afirmar:
No es extraño que esto ocurra, ya que la nación está regida por seres débiles y por un gobierno cuyo inspirador es un hombre con espíritu femenino.92
Hábilmente demagógicos, los blasquistas utilizaban los atributos genéricos con más o menos valor según se refiriesen a lo «viril» o a lo «femenino», según su propia conveniencia. Sin embargo, para los blasquistas las apelaciones a la virilidad no remiten exclusivamente como mantiene Álvarez Junco a «valores culturales violentos», ni resultan excesivamente groseras como parece que fueron en el caso de los lerrouxistas, que hacían referencia a los órganos sexuales masculinos para afianzar el carácter revolucionario del propio Lerroux.93 La valentía viril se entendía no como agresiones entre iguales que se enfrentaban personalmente, sino con el compromiso colectivo ante lo que política y socialmente se consideraba ilegal, arbitrario, injusto o denigrante. La violencia que a nivel individual era considerada por los blasquistas detestable, sin embargo, se consideraba deseable cuando era colectiva y se ejercía con un fin político.
Pero para que los hombres pudiesen ser ciertamente esos nuevos sujetos «viriles» y para que comprendiesen con detenimiento el origen de las injusticias sociales, los trabajadores y obreros que tenían un tiempo reducido para formarse y ejercer la política debían emplear su tiempo libre en tareas políticamente útiles. En este sentido, en el relato de una conferencia en el café Dos Reinos de Pueblo Nuevo del Mar, el señor Monfort Nadres contrapone y sanciona dos modelos excluyentes que tenían los obreros de vivir el tiempo libre. Por un lado, estaban los que se entregaban a los hábitos de conducta relacionados con el ocio que el blasquismo pretendía erradicar y, por otro lado, los obreros con hábitos de conducta que el blasquismo promocionaba. Por supuesto, estas representaciones trataban de significar dos modos antagónicos de vivir la identidad masculina. Así, en su charla el citado señor
dijo también que los obreros, lejos de procurar por el estudio, por la cultura emancipadora, se entregan a las corridas de toros y al aguardiente. Otros sacrifican horas de descanso al estudio.