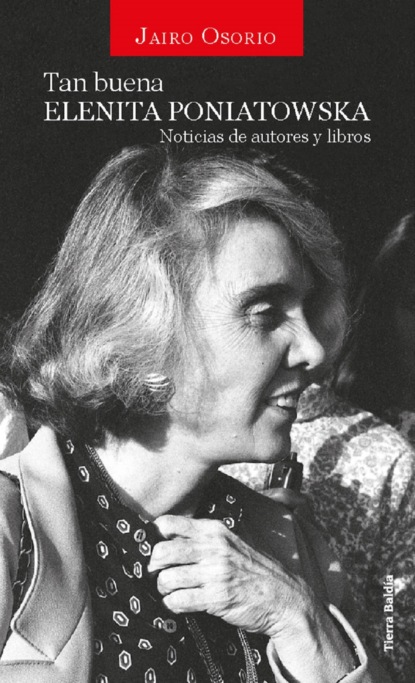- -
- 100%
- +
Sentado en el centro, sobre el sofá principal, sentíamos que algo incomodaba a Borges. Cuando María llegó minutos más tarde, asustada, preguntándonos quién abrió la puerta, entendimos la molestia casi extravagante del escritor. La falta de la corbata y del saco de paño lo hacían sentir ‘desnudo’, dijo. “Es que sigo siendo un caballero inglés del siglo diecinueve”, nos explicó, para disculparse de recibirnos en camisa. Al arrimarle María una corbata azul con rayas amarillas, él mismo se la vistió, con la habilidad de un gentleman consumado. Entonces sí volvió él a sentirse completo, con el linaje de los Suárez y los Acevedo de España, y los Borges de Portugal. Para las fotografías hizo traer su bastón infaltable de caoba.
Al alimón preguntaron esos dos jóvenes irrespetuosos. Creo que Borges respondió por consideración; es el precio que se paga por la celebridad. Ya lo había dicho en algún lado: “mi fama basta para condenar a esta época”. Llegar hasta él en ese hotel de playa fue obra de una colecta pública de amigos, eufóricos en medio de los tragos la noche del dieciocho –la misma de la fiesta en la que “aturdieron y atormentaron” a Borges con tangos y milongas en la Casa Gardeliana–. Qué preguntarle, lo dejaron a nuestro talante de mozos. Y al destino, que después nos ha gobernado con harta generosidad.
El silencio del piso, el día sosegado también, dieron un aire mágico a las dos horas de la conversación: su voz, apenas audible en algunos tramos, se escuchó con la reverencia que obliga el superior al dictar un precepto a los súbditos. Hasta María atendió reverente.
A las ocho de la noche dejamos a Borges en la recepción del hotel, a donde lo aguardaba el historiador [Eduardo] Lemaitre, para saludarlo en nombre de la ciudad blasonada. Agitados, entonces nos dimos a recorrer las calles de “La Heroica” para apaciguar los ánimos enloquecidos que nos dejó el encuentro con el anciano insigne.
Las preguntas y sus respuestas no son memorables. Lo es quizás el gesto –el de perseguir a Borges por medio país rural–, insólito si se admite la época y lo que éramos nosotros: dos púberes criados en los azares de la calle Pichincha y sus cruceros de Tenerife, Facio Lince y Salamina –en el caso mío–, y Carlos Bueno en las mangas de La Floresta, un barrio de camajanes y gente bullanguera.
De las fotografías tampoco nada interesante se guardó (aunque hay quienes las tienen de icónicas y las rememoran cada día). En suma, sólo recuerdos, memoria de instantes felices: El hombre más festejado de la Tierra, viajando solo por los humedales del trópico, apretujado entre María y yo, en el asiento trasero del taxi; también, y de igual manera, en la primera fila de sillas del avión, mirándolo “entre formas luminosas y vagas que no son aún la tiniebla”; Borges tomado de mi brazo izquierdo, recorriendo anónimo el malecón de Bocagrande (“bueno, anónimo no, ya que ustedes han venido desde Medellín a Cartagena de Indias para conversar conmigo y yo no he hecho nada para que ocurra eso”); o cruzando la pista en construcción del aeropuerto de Crespo, apoyado otra vez en mi brazo, mientras una brisa coqueta le revuelve su pelo blanco de seda –a María, Borges la sujeta por el lado derecho de ella–; su cabeza gris, dulce y agradable, entre mis manos, protegiéndolo de algún golpe fortuito, al abordar el taxi que nos llevó del hotel al terminal aéreo; Borges de regreso a la montaña, con el alcaide anfitrión al pie de las escalerillas y otra vez la misma treintena de curiosos; Borges enfrentado al auditorio repleto de la Biblioteca Pública Piloto... En fin, Borges.
Tal vez lo que nunca entendieron los incrédulos de la Academia Sueca fue su humor. “Los que deben estar tranquilos son ustedes, muchachos”. Pues, no. Nunca más volvimos a estarlo. La sensación de habernos acercado a un dios tutelar –a Shakespeare, a Cervantes, a Swedenborg..., a Borges–, y no haberlo aprovechado para nuestra conversión definitiva, atormenta como la imagen de la mujer joven que se escapó “hace ya tantos años”. (“Mientras dura el remordimiento dura la culpa”, escribió él en su Leyenda de Caín y Abel).
Cuando murió, un periódico local me solicitó un texto con las impresiones del encuentro; no fui capaz de hacerlo. Seguía sin entender lo ocurrido.
Ahora Borges disculpará esta usurpación que hacemos de su memoria. Él también las cometió con Lugones y Kipling y Emerson. Quedamos en paz.
2
En esa época, ni ahora, se nos ocurre dedicar estas páginas a alguien. Habrá que apropiarse de las líneas de Borges, en Historia de la noche, para destinarlas a la propia María: “Por la que usted será; por la que acaso no entenderé. Por todas estas cosas dispares, que son tal vez, como presentía Spinoza, meras figuraciones y facetas de una sola cosa infinita, le dedico a usted este libro, María Kodama”.
Ella después reconocería tanta consagración –ya entrada el alma del Poeta en el Gran Mar–, a propósito de una muestra de dibujos inspirados en las obras que Borges le dedicó: “No lo olvidé nunca; esto signó de algún modo mi vida y se proyectó en lo que sería nuestra relación. Nuestra decantada relación, que fue pasando, a través del tiempo, por distintas facetas hasta culminar en el amor que nos habitaba mucho antes de que usted me lo dijera, mucho antes de que yo tuviera conciencia de mis sentimientos.
“Ese amor que, revelado, fue pasión insaciable para colmar el sentimiento vago, indescifrable, que experimenté por usted siendo niña, cuando alguien me tradujo un poema dedicado a una mujer a la que amó años antes de que yo naciera. A esa mujer a la que le decía
I can give you my loneliness, my darkness,
The hunger of my heart;
I am trying to bribe you uncertainty,
With danger, whit defeat.
“Ese amor del que fue dejando trazas a lo largo de sus libros, sin decírmelo, hasta que me lo reveló en Islandia. Ese amor protegido, como en la Völsunga Saga, por un mágico círculo de fuego, cuyo resplandor nos ocultaba de las miradas indiscretas... Aunque parezca una paradoja, la muerte y la vida no son signos opuestos, sino que son un solo fluir, y el vínculo entre el ser que parte y el que se queda es el amor.
“Desde el centro de nuestro jardín secreto se alza esa llama que pertenece a la dinastía de los amantes. Esa llama que espero sea como un faro cuya luz alcance el inimaginable confín del Universo, para que si algo, de alguna forma, persiste del alma humana, le llegue y sienta que esa llama, hecha de amor, de lealtad, de pasión, que una vez compartimos, sigue viva en mí para usted “for ever, and ever..., and a day’”.
Es decir, podemos asegurar que lo dedicamos al amor que cada día nos gobierna secretamente.
La primera edición del libro fue pulcra y necesaria. Esta otra ya es sólo jactancia. La edad, que a veces nos la exige. Algunos textos y fotografías inéditos que no se conocieron por la época, agregan cierta utilidad al volumen de hoy.
Al final incluimos el poema Mateo, XXV, 30. Borges lo pidió alguna vez: “yo creo que este poema tendría que imprimirse en la última página de cualquier libro mío. No perdido entre otros poemas tendría que ser siempre el último: Has gastado tus años y te han gastado,/ Y todavía no has escrito el poema. Tendría que ser el último de todos. Yo habría debido morirme para escribir esto. Pero sigo viviendo, y puedo pedir que se imprima en la última página siempre”.
Su voluntad está servida. El libro de alguna manera es suyo, Borges.
Sin estas mujeres el mundo es conventual
Agitato piachere de fornicios y meretricios. Nueve cuentos de putas alegres. Gonzalo España. Medellín: Nuevo Horizonte, 2004, 98 p.
A Gonzalo España [1945] lo conocen pocos, y quienes lo conocen lo recuerdan más por su militancia en la izquierda arrebatada de los años setenta del siglo pasado, que por su oficio penitente de escritor. Es una lástima, porque su obra merece mejor suerte entre los lectores y en el mercado editorial. (España nació en Bucaramanga, y estudió Economía en la Universidad de Antioquia).
Autor ya de una larga y variada lista de publicaciones, editadas por las distintas vías a las que tiene que recurrir el escritor colombiano sin vocero oficial ni dolientes, podría decirse que Gonzalo España es un lobisón: el ser fabuloso, noctámbulo, que se aparece de tanto en tanto en figura de narrador (en lugar de animal, como en el cono sur de América), entre sus conocidos y amigos, con un buen libro bajo el brazo.
España ha escrito novela policiaca en serie (Un crimen al dente, La canción de la flor), noveleta científica (Humboldt, el muchacho de la cruz del Sur; Mutis, el sabio de la vacuna –en ediciones de Panamericana), relato juvenil (Lista de Honor IBBY 1994 por su libro Galería de piratas y bandidos de América), sátira política novelada (y por la que ha tenido que huir rápido de muchos lugares: Leyendas de miedo y espanto, Relatos de la Conquista, Historia de amores y desvaríos en América, Relatos precolombinos, Prodigios americanos de la flora y fauna). Para la Universidad Industrial de Santander investiga y escribe textos de historia de la región.
Con la colaboración de la Editorial Nuevo Horizonte, ahora publica este libro de cuentos Agitato piachere de fornicios y meretricios: Nueve cuentos de putas alegres, con el tono festivo, llenos de vida y picaresca, desinhibidos, con historias asombrosas ocupadas de humor, que fue lo que animó a su impresor cómplice y solidario.
Son cuentos escritos sin malicia, simples pero prodigiosos. Reales, que suceden aún en muchos pueblos de Colombia. Cuentos bonitos, sorpresivos (como el de “Sorayita”, en donde el cura y los piadosos, y el lector, creían que el pueblo se iba a llenar de putas con la llegada de la carretera a Zapatoca, pero resultó lo contrario: que la única, Sorayita, se les fue con la apertura de la vía, dejando solas a las esposas desamparadas para el desahogo de sus machos, y al párroco sin tema para sus prédicas apocalípticas).
En Agitato piachere están las crónicas del amor errante (“Algo todavía más molesto”, “Travesura”), alocado (“Hermanitas”, “Orden de desalojo”, “La Reina del Grillo Verde”), incomprensible (“Las soluciones de Roco”), pasmoso (“Luces de las estrellas”), juvenil (“Kiko”). Cotidianos todos ellos, son cuentos bien narrados, concisos, sin las exageraciones ni truculencias tropicales a las que nos acostumbraron otros, y sin las nostalgias de los cornudos. Alegres, como deben ser los cuentos de putas, porque “sin estas mujeres el mundo es insulso, correcto, conventual”.
Con hábitos de monje, Gonzalo España se define a sí mismo como felizmente anacrónico, lo que ya dice mucho de él. A su edad todavía conserva la cualidad que distingue a la comunidad del MOIR colombiano (Movimiento Obrero Independiente Revolucionario): La decencia. Virtud escasa aun entre el gremio de intelectuales, curiosamente aquellos entre quienes más debiera promoverse esa integridad. Deseo que los textos de España encuentren mayores lectores. Lo merecen.
[San Ángel / Refugio volteriano Rionegro, 26 de diciembre de 2004]
El fútbol en el ojo del poeta
Alastair Reid. Ariel y Calibán. Crónicas de fútbol. Bogotá: TM Editores, 1994, 204 p.
La virtud de los poetas es que miran el mundo distinto. De la gota del rocío sobre el vidrio de la ventana hacen un instante de plenitud, antes de enfrentar el día con su carga de dolores. Alastair Reid, por ejemplo, convierte el fútbol –ese deporte bulloso y a veces pendenciero– en el éxtasis que da la meditación.
Ariel y Calibán va más allá de la mera reseña de cinco eventos deportivos mundiales. Es un texto para aprender a describir, que es lo que diferencia al buen narrador. El título del libro ejemplifica las dos formas de jugar al fútbol, según este poeta, ensayista y cronista escocés [Escocia, 1926 – 2014]: “El modo Ariel y el modo Calibán, enseña cómo se describe una cosa tan banalizada como el mismo fútbol. El primero le da prioridad al ataque y a la velocidad; el segundo se concentra en una defensa sólida e impenetrable, y sólo anota mediante un contraataque súbito y rápido”.
Tal vez Reid no vio jugar a Colombia. Ése sería otro modo, y no me imagino cómo lo llamaría. ¿Tal vez la forma Maturranga? Ya otro buen cronista argentino de fútbol lo calificó de “juego de hamaca”: para los lados, como un meneíto de cura de barrio joven; aquel estilo que toma lo peor del segundo, no llevando al equipo que padece ese mal de epilepsia a ninguna parte.
Las cinco crónicas del texto fueron publicadas originalmente en la revista The New Yorker, y recogen con la mirada especial de un buen escritor los momentos estelares de los mundiales de fútbol de Inglaterra (1966), México (1970), Argentina (1978), España (1982), y nuevamente México (1986).
Parece tardío hablar de un libro de fútbol que analiza aspectos, más que deportivos, sociales y culturales de esas épocas de los mundiales, pero el interés está en la atracción que ejerce un intelectual importante, amigo de Borges y Mutis y otros grandes poetas universales, hablando de ese espectáculo que trillan y maltratan cada domingo los comentaristas sin espíritu pacifista de la radio y la televisión actuales.
El espectador alejado de los estadios, al leer el libro vuelve a apreciar ese espectáculo de danzantes modernos como recurso del encuentro de sociedades diversas, y es porque los partidos de los Mundiales, y el fútbol mismo, son apenas un pretexto del cronista-poeta para entender, y enseñarnos después, ese universo de hombres a los que un deporte cualquiera otorga transitoriamente una identidad provisional como país.
Borges le confiesa a Reid, cierta tarde del Mundial de Argentina: “He escrito muchos cuentos sobre mis ancestros militares y sobre los cuchilleros de esta ciudad [Buenos Aires]. Todavía pienso que, aunque el asesinato estaba involucrado, había una cierta nobleza en ello que no puedo ver en hombres que patean una pelota”. Ya antes había escrito que los deportes y la política son frivolidades que engendran nacionalismos absurdos, pero que la política es la más peligrosa de las dos. Sin embargo, el fútbol visto con los ojos de Alastair Reid, y escrito para una revista de prestigio como The New Yorker, es otra manifestación cultural absorbente, que más que singularidades y destrezas físicas, expresa virtudes o defectos colectivos. El periódico mexicano unomásuno, en el Mundial de 1986, graficó ese estado de ánimo con un titular único: “El ritmo del país se sincroniza con el ritmo del fútbol”. Un Ministro de Justicia brasilero, durante ese mismo certamen, fue más pragmático y sincero: “Ganar la Copa Mundo en fútbol es más importante que ganar elecciones”.
“Una vez tuve la aterradora experiencia de caminar por Buenos Aires con Borges”, cuenta el autor en uno de los paréntesis que enriquecen el análisis de los sucesos deportivos. El lector podrá parodiar al escritor escocés: una vez tuve la aterradora experiencia de entender el fútbol a través de un buen cronista. Porque entonces habrá comprendido que cualquier espectáculo apreciado de la mano de gente como él, o como Eduardo Galeano –quien también tuvo sus veleidades haciendo un libro dedicado al fútbol–, o como Albert Camus –portero de la selección de Argelia y Premio Nobel incomparable–, deja de ser un mero evento de masas, sedativo de las excitaciones nerviosas que producen la economía y los pésimos políticos, y los narcos atrabiliarios de la derecha y la “izquierda”.
En casa de Mao
China para hipocondríacos. José Ovejero. Barcelona: Ediciones B, 2005, 349 p.
A cierta edad se tiene una gustadura razonada por los libros de viajes. Y es porque se llega a una manera distinta de apreciar el mundo: desde el sillón preferido de la casa. ¿Será acaso la conciencia de que nos estamos bebiendo los últimos vahos de nuestros sueños?
La incomodidad es propia de la juventud. En el prólogo del libro Fervor de Buenos Aires, Borges lo dejó explícito para él y quienes, como el escritor, nos acercamos a esa convicción: En aquel tiempo (anotó, refiriéndose a sus años mozos), buscaba los atardeceres, los arrabales y la desdicha; ahora, las mañanas, el centro y la serenidad. Con lo que pretendió decir que, de muchachos, somos dados a las incertidumbres, los peligros, la noche, las lejanías. De adultos, a la molicie y la infalibilidad, lo que no traen precisamente todos los viajes. Cualquier peregrinaje contiene siempre el desasosiego, las turbaciones de espíritu o cuerpo, las perplejidades de la mirada.
El periodista español José Ovejero (Madrid, 1958) estuvo en China en 1991. Con su experiencia escrita se ganó en mil novecientos noventa y ocho la primera versión del premio Grandes Viajeros, de Ediciones B. Descastado, como él mismo se llama, acostumbrado a la añoranza de la lejanía (el fernweh de los alemanes: el dolor de la distancia, contrario al heimweh, la nostalgia del hogar), a buscar agitadamente lugares remotos y los más extraños posibles, en los que perciba la auténtica extranjería, en esta ocasión el cronista se arriesgó en el territorio de las viejas dinastías reales y las épocas imperiales por un motivo esencial: el hecho de que el país viviese entonces bajo un régimen comunista, en el que no estaría todo el tiempo rodeado de miseria, como la India o el África. “La idea de andar ocupado encontrándome a mí mismo mientras en derredor mío la gente se muere de hambre me parece difícilmente soportable”, advertía. Sin embargo, después del recorrido por el sudoeste de la antigua nación, el lector entenderá que al hombre también lo traicionan sus intuiciones. La hipocondría de Ovejero, con sus miedos, con sus altibajos y sus entusiasmos, le descubre de inmediato todas las endemias de la nación que visita. En este caso, fue la China insoportable de los inimaginables millones de chinos.
Ovejero visitó la República Popular en un año en el que todavía su vida cotidiana era gris (y disciplinada hasta para dormir en la litera del tren; todos los pasajeros tuvieron que hacerlo a la hora en que la supervisora entregó las mantas, también pardas). Encontró plomizos los trajes de sus gentes, el paisaje, los trenes atestados de nativos y de cosas… En ellos descubrió que no se puede tener una visión mínimamente completa del país sin haber viajado en sus vagones insospechados. “El tren es la cara más oscura del socialismo, […] es el universo en que se refleja su fracaso. En él hay primera y segunda clases, asientos blandos e incluso camas para quien pueda permitírselo, asientos duros o el suelo para quien no puede”. Son fundamentales para conocerla, más que sus propias ciudades emblemáticas, aseguró.
El cronista hizo el viaje inverso al del turista occidental común. Previo al recorrido por las provincias más exóticas, vivió y estudió un mes en la Universidad de Nanjing, para intentar familiarizarse con el idioma, esa jungla de signos, no significantes, casi jeroglíficos, que hacen sentir al visitante que lo desconoce, perdido de sí y de los demás. Y cuando se llegó a Beijing fue sólo para responder a la cortesía de un amigo americano que lo invitó. De hecho, en su memoria la capital (tanto como Shanghái) es un lugar ajeno cuyo mapa no llegó a asimilar. Allí, dice, fue un turista más, y para colmo, un turista perezoso, acosado por las muchedumbres que encontró en todas partes, el tráfico denso y un socialismo conservador de los rasgos propios del Imperio, donde entendió, por momentos, que la revolución cambió el orden social pero no los gustos y los secretos deseos de sus gentes por los adornos de seda y los brocados ancestrales de la cultura china.
Prefirió la aventura en comarcas como Guilin, “la región más bella del mundo”, según los folletos promocionales, y Ovejero le dio la razón. Hermosa por el paisaje que arropa a la ciudad, sus montañas han sido pintadas por artistas de tiempos diversos, y el viajero va allá para comprobar esa idealización del paisaje. Pero al llegar, el panorama lo encuentra igual a como lo conoció en las láminas de seda. Entonces, no sabe si defraudarse o alegrarse. Prefirió también a Yangshuo, el lugar apacible para los mochileros del mundo, y pronto invadido por los turistas comunes. A Chengdu, Leshan, Dafu –la cuna de la estatua gigante del Buda excavada en un acantilado. A Xichang, una región de minorías étnicas, y a Jinjiang, Lijuang, o Yunnan, lugares infectos para cualquier mortal, limítrofes con Birmania y Tailandia, y con los mismos problemas de los territorios fronterizos: mafias, drogas, jóvenes pandilleros, economías ilegales e influencias foráneas perniciosas. Desde acá, en el siglo diecinueve los británicos descubrieron la manera lucrativa de equilibrar la balanza comercial con China, mediante la promoción del cultivo y negocio del opio.
En bicicleta, Ovejero visitó monasterios y lugares arcanos para los jóvenes de todo el mundo que sueñan con el nirvana, pero en el camino a Kunming, en Yunnam, descubrió en el restaurante donde estacionó el autobús, la cara sucia del socialismo chino: La indigencia, la miseria, “la mirada embrutecida, destrozada, de los hambrientos […] Esta visión ha echado un poco abajo la imagen que nos habíamos ido formando de China. No me ha hecho falta ir a las zonas prohibidas” (2005: 318).
La historia de China es demasiado compleja para cualquier occidental. Tratar de entenderla desde las páginas de los ensayistas o en un viaje rápido que no deja de ser turismo, es un riesgo. Pero aun así, de la lectura del libro de José Ovejero quedan pocas ganas de viajar a un lugar con tantas incomodidades: en los buses, en los trenes, en los hoteles… Con itinerarios interrumpidos por las inundaciones de los ríos desbordados y las carreteras bloqueadas. El texto contiene reflexiones sin tropiezo sobre las condiciones del viajero en una tierra donde los letreros y el lenguaje no pueden perturbar la mente, porque nada le dicen a su pensamiento, a su mirada. Y no solamente porque el chino sea una lengua desconocida totalmente para el cronista (quien es, además, un políglota europeo), sino porque en muchos lugares a donde se metió nadie más hablaba otra lengua en la que al menos pudiera comunicarse para comprar un bolígrafo. Cuando lo hizo le dieron un cepillo de dientes, y únicamente en el hotel descubrió el error.
No sé si una situación así sea halagadora para quien gusta de caminar solo por el mundo. El viaje por un territorio sin el asidero de la lengua debe llevar, en algún momento, a la frontera de la locura, del desespero, del suicidio.
Quince años son, también, mucho tiempo para un país dinámico como China. El territorio de privaciones que encontró Ovejero en mil novecientos noventa y uno cambió. Él mismo sabe que si regresara en dos mil seis encontraría una república diferente. Y sería, otra vez, un viaje a un lugar desconocido… Aunque sin duda con los mismos chinos supersticiosos, escupiendo sobre el suelo todo el día para alejar las desgracias…, y la misma Ciudad Prohibida de los emperadores, repleta de turistas con celulares, todavía presidida por el retrato oficial y gigante de Mao colgado en sus paredes.
Cuba escatófila
Trilogía sucia de La Habana. Pedro Juan Gutiérrez. Barcelona: Anagrama, 1998, 362 p.
Trilogía sucia de La Habana es un libro escatológico: El detrito en el que está convertida Cuba en los últimos catorce años, apestan en las trescientas sesenta y dos páginas de un cronista que uno pensaría que miente, si el lector no hubiera visto con sus propios ojos esa realidad cruda durante un viaje de trece días en abril de dos mil tres, y de una semana en agosto de dos mil ocho, mientras los huracanes “Gustav” e “Ike” sacudían la Isla, tal como Pedro Juan Gutiérrez (Matanzas, Cuba, 1950) la describe: El otro infierno en el que devino la Cuba saturnal de Batista.
En sus cuentos instrumentados idénticos a la novela de un náufrago caribeño, Gutiérrez inventaría a los cubanos que el visitante perspicaz –aquél que no viaja a La Habana a jinetear ni a coleccionar pingueros, como los viejos pederastas europeos– encuentra en la ciudad vieja, y a lo largo del histórico malecón, desde la estatua de Calixto García –al final de la avenida de los Presidentes– hasta la plaza de San Francisco de Paula, en Desamparados. En estas líneas está toda la sordidez del universo de ladrones, putas, chulos, mantenidos, yumas, mujeres abandonadas y hombres inútiles, presidiarios, pordioseros, burócratas, negros, mulatos y jabaos…, que invaden la ciudad, disputándoles a las ratas las azoteas y los solares atestados y derruidos del puerto.