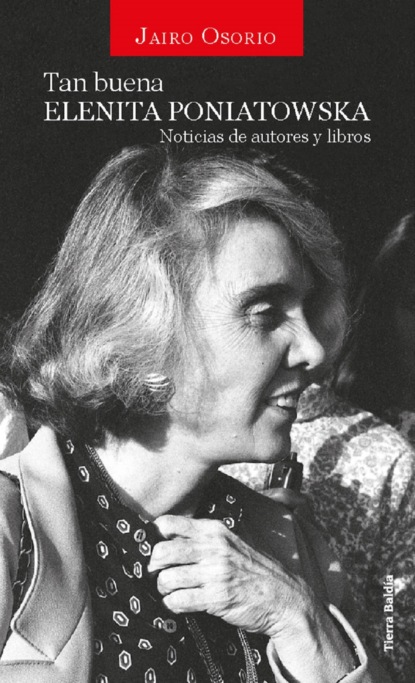- -
- 100%
- +
Esa población superviviente –mayoritaria, también–, apestosa a orín, mugre y semen, son los seres demolidos por el dolor, el abandono, la soledad y la pobreza, que se prefiguran en el mismo escritor, y que sólo encuentran en el sexo y en los vicios de la marihuana y del alcohol los únicos recursos para soportar los días en esa “sociedad modelo del hombre nuevo y socialista”. Cotidianos como en cualquier metrópoli de Occidente, para un revolucionario que acompañó siempre el proceso fidelista es triste constatar que en Cuba el ron, la droga y la putería no se acabaron con el derrocamiento del dictadorzuelo de los años cincuenta: “Me fui con Monino. Sé en lo que anda. Cargándole mariguana y polvo al Chivo. La gente que compra el polvito es de El Vedado y del Nuevo Vedado. Los artistas, los músicos, los hijos de los gerentes y de los pinchos. La gente grande. La coca está a seis y siete dólares el sobrecito. ¿Quién puede? Un cigarrito de mariguana se consigue a diez pesos. Si vendes dos o tres ya te cubres y la tuya te sale gratis. Ah, carajo, cómo hay que inventar en la vida para sobrevivir” (1998: 237, 238).
La Trilogía también es un inventario de la pobreza isleña: de las covachas desastrosas, oscuras y de malos olores en el centro histórico; de La Habana de los zaguanes lúgubres y hacinados: “En los solares, en cada censo oficial aparecen y desaparecen los cuartos y las personas. Sin embargo, las autoridades del Instituto de la Vivienda se hacen la vista gorda, para no dar explicaciones”; de las puertas podridas, sin bisagras, de los edificios a punto de derruirse; de las paredes agrietadas y de los techos a medio caer; de los baños asquerosos compartidos por cincuenta y hasta doscientas personas en una terraza… De la ciudad que no ausculta el turista de Varadero y del Tropicana, pero que incluso así, destruida por la desidia de sus gobernantes guarda una extraña y demoledora belleza. Cabrera Infante ya lo dijo: “La Habana es una ciudad derruida desde dentro”. Las miles de fotografías que capto de esas mismas calles y portadas y mestizos hermosos que describe Pedro Juan, son testimonio del esplendor que todavía le queda a la ciudad.
Hay una poética en las fachadas lustrosas de La Habana, le digo durante mi visita a un isleño en la esquina de Paseo con la veintitrés, para atraerme su confianza, y lo que me gano es una insultada. ¿Cuál poética, coño de madre?, me grita. ¡Ustedes lo que son unos fisgones de mielda, calajo!
En Huelva, en el año dos mil, un profesor cubano procedente de La Habana, que estudió la maestría de historia conmigo, se refirió a Fidel como “ese cabrón hijoputa que nos tiene jodida la vida”. Yo me molesté, creyendo que era la blasfemia de un desagradecido. Después del viaje de abril de dos mil tres y de la lectura de la Trilogía, ya entiendo por qué tanta rabia acumulada en el corazón de un hombre privilegiado. No se puede comer mierda todos los años por culpa de otro. Nadie es capaz de aguantar un mar de lodo hasta el cuello la vida entera. “Chico, yo creo que los cubanos tenemos también el derecho a disfrutar lo que tú ya tienes”, me afirmó con ira.
Comprendí, entonces, que una cuestión bien diferente es la austeridad como una opción de vida, y otra, como imposición social y estatal a un pueblo. La austeridad cubana es pobreza. La austeridad personal es virtud, capacidad de renunciación, suficiencia moral y física. La limitación forzosa de los bienes a los que tiene derecho cada hombre libre es una actitud criminal de quienes la propician. La convicción personal asegura que el bloqueo americano es el responsable de ello. Los gobiernos gringos de los últimos cuarenta y cuatro años tienen una responsabilidad grave ante el tribunal de los justos, pero la contraparte cubana debiera hacer algo para no igualar la terquedad y la brutalidad americanas. Es urgente, a mi modo de ver. Tanta resignación es imposible en un hombre común. Que los santos soporten, pero no estos pobres mulatos de la Cuba orgullosa. “Ante todo, nosotros somos cubanos. Yo, mi cubanía la pongo por encima de cualquier diferencia con el régimen.”, me dijo el hostelero que me atendió en la primera visita. Y en América somos muchos todavía quienes firmamos esa declaración política, martiniana, de un isleño simple.
Pedro Juan Gutiérrez es residente habitual de La Habana Vieja. En una de sus calles, Trocadero, José Lezama Lima –autor de Paradiso, libro nublado y difícil– vivió allí sus años completos. Lo que fue el hogar de Lezama Lima –Trocadero 162– debiera ser un museo lustroso, pero está abandonado como otras tantas joyas patrimoniales en el sector. La Habana Vieja espera, como todos los cubanos, tiempos mejores. En la ilusión de esa esperanza, Pedro Juan se le aparece al lector como un Genet tropical. La foto, inclusive, lo iguala: Dolido, feroz, de rostro tallado por el sufrimiento y el hambre, rapado a la manera de un ex presidiario que cogió el gusto por el cráneo limpio. Ejercitante de todos los oficios que ayudan a sobrevivir en ese océano de penurias, desde vendedor de helados y de periódicos en la infancia, hasta zapador, instructor de natación y cayacs, cortador de caña de azúcar (¿Quién no, allí?), obrero agrícola, técnico de obras de construcción, periodista, locutor, pintor, escultor y poeta. Dueño tan sólo de la soledad, “esa inmensa llanura desértica”, que dice, y voyerista eterno del malecón, el lugar más asistido del mundo por los puñeteros enloquecidos.
¿Cómo vive libre Pedro Juan en la Cuba de hoy? Tal vez por la misma razón que otros muchos: Testimonia una época que no se puede ocultar a los ojos del mundo. (El cineasta Humberto Solas, en Miel para Ochún –la primera película digital producida en la Isla– señala en ella, también, la truculencia con la que sobreviven los cubanos de hoy y la forma como asaltan a los turistas, en su ingenuidad de visitantes solidarios). El escritor igual que el cineasta, son, por lo tanto, honrados consigo mismos y con su pueblo, y esto es quizás lo que los salva de una “prisión preventiva”, aquella que dictan las autoridades cubanas “porque presienten no más”. Sin embargo, sus denuncias son atroces como para que los gobernantes del régimen no actúen sobre la situación denunciada. En Cuba todos roban, desde el guarda que te recibe en el aeropuerto José Martí hasta la guía del museo Hemingway, en Cojímar, porque la gente necesita “comida y dólares para el shopping”. No lo digo yo, lo aseguran ellos mismos. Ahí están esas voces, en la literatura y en la vida, que lo advierten a cada segundo.
En Trilogía está La Habana de mil novecientos sesenta, congelada, pero en un helador roto; casi sesenta años petrificada en la esperanza de un cambio. En los textos autobiográficos, catárticos, donde el autor revuelve espontáneos y provocadores los recuerdos que perturban la conciencia colectiva, el lector se pregunta si Pedro Juan es el ser más desgraciado de la isla, con esa fila interminable de amigos y familiares desahuciados por el cáncer, la hambruna, el desempleo, los desenfrenos del sexo, las infidelidades; o la ciudad es un infierno inaceptable de grandes sátiros, pervertidos, desgraciados, locos y sananos. Zanacos, escribe Pedro Juan. Debe ser un cubanismo.
Del libro extraña el curioso una frase amable para alguien. Las pocas tal vez que se puedan hallar –dichas sin mucha emoción– son para los atardeceres de la isla, o las noches frescas que disfrutan los inquilinos de las terrazas, en medio del azore. Aun así, crudo, áspero, rabioso –como aquél su paisano de Huelva–, el autor hace de Trilogía sucia de La Habana la crónica de un país anclado en la frustración, que tendrán que juzgar dentro de poco las generaciones próximas. El relato de la desesperanza humana.
En la visita de dos mil tres aseguré que La Habana es ahora un bar de Miami. En el libro de Pedro Juan es un sanatorio. No engañemos, pero tampoco disculpemos. Cuba necesita salvarse más allá de la retórica de las vallas idílicas que pintan a sus mulatos tratando de alcanzar el cielo azul del Caribe. La deyección en la que están convertidas América y el mundo, no justifica tampoco esta otra de nuestra “isla pequeña rodeada por Dios en todas partes”, como la cantó Eliseo Diego. La responsabilidad de un hombre libre es acusar las esclavitudes que someten a sus congéneres, independiente de sus afectos. “Porque quién vio jamás las cosas que yo amo”.
La literatura y el viaje
Edith Wharton. Cuadernos de viajes. Edición de Teresa Gómez Reus. Barcelona: Mondadori, 2001, 266 p.
El África, con más de dos mil dialectos y treinta millones de kilómetros cuadrados, siempre ha sido territorio de peregrinación para los espíritus curiosos de todas las épocas. Cuando ese continente todavía era un insondable enigma, Samuel Pepys visitó a Marruecos en el siglo dieciocho. Dos centurias más tarde, Paul Bowles y Jane Bowles hicieron lo propio, llevándonos con sus textos por las callejuelas, las plazas y mercados, los suburbios de la ciudad exótica que es Tánger. En los años cuarenta del siglo veinte, allí era fácil encontrarse con William Burroughs, Tenessee Williams y Jean Kerouc, en las terrazas de sus hoteles preferidos.
Joseph Conrad testimonió el África negra y conflictiva del siglo veinte. Graham Greene estuvo en Sierra Leona. Antoine de Saint-Exupéry voló sobre el desierto poético del Líbano, antes de perderse para siempre en las aguas del Mediterráneo. Flaubert, dicen, escribió Madame Bovary y Salambo inspirado en las orillas del Nilo. Konstantinos Kavafis nos dejó a Alejandría en sus poemas y Lawrence Durrel en su famoso Cuarteto. Más recientemente, podemos vivir El Cairo en la obra del premio Nobel Naguib Mahfouz.
La arrebatada escritora estadounidense Edith Wharton no se quedó atrás. También se llegó a ese Continente desde mil ochocientos ochenta y ocho, cuando realizó un crucero en barco alquilado –el Vanadis– desde Argelia hasta el golfo de Túnez. Años más tarde, mil novecientos diecisiete, visitó a Marruecos, recorridos de los que dejó testimonio en sus libros de viaje, haciendo para los otros lo que Emily Dickinson aconsejó siempre: “Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro”.
La Wharton (1862–1937) ganó en mil novecientos veintiuno el Premio Pulitzer, con La edad de la inocencia, novela llevada al cine por Martin Scorsese en mil novecientos noventa y tres, película que devolvió la fama perdida a la escritora. Casada con un banquero, escribió relatos para Scribner’s Magazine, a manera de fuga de esa vida formal de las matronas decimonónicas americanas. En mil novecientos dos publicó la novela El valle de la decisión, pero fue la obra La casa de la dicha, en mil novecientos cinco, la que dio la fama literaria entre sus contemporáneos. Esos textos iniciales hablan de su mundo social, pero después de su radicación en Francia, a partir de mil novecientos siete, produjo libros de viajes, relatos y poemas.
La Wharton fue la primera mujer americana que recibió un título honorario de la Universidad de Yale, en mil novecientos veinticuatro. Su obra es ya considerada clásica en la literatura universal; lo grueso de ella contiene la visión irónica y desapegada de la sociedad victoriana de la que venía. Los cinco libros de viajes que escribió son parte substancial de su obra. No se entendería a la Wharton sin estas líneas que retratan su carácter exultante, arrebatador, libre. “Una de las mujeres viajeras más dinámicas, tenaces y eruditas de su tiempo” (Teresa Gómez Reus, editora de Cuaderno de viajes). Cuando apareció el transporte automotor, lo celebró con alborozo: “el automóvil ha restablecido el encanto de viajar”, dijo (“De Boulogne a Amiens”, p. 129). Y fue ella quien inculcó a Henry James la atracción por las excursiones, con su amistad le enseñó el gusto de recorrer el mundo en automóvil: Sin sujeción a horarios, a estaciones (como en los trenes), y mucho más íntimo. Viajar fue para ella un ejercicio de libertad y un antídoto contra la vida monótona de las cenas victorianas y las tapicerías oscuras de su clase social en Norteamérica. Recorrió España a lomo de mulos y en diligencias desvencijadas –por Castilla, Galicia, Navarra, Aragón, Asturias–. Otro tanto hizo en Francia, Italia, África, por las islas del Mediterráneo.
“La vida es la cosa más triste que existe, después de la muerte; sin embargo, siempre hay nuevos países que ver, nuevos libros que leer […], otras mil maravillas diarias ante las cuales admirarse. El mundo visible es un milagro cotidiano para quienes tienen ojos y oídos […]. La vejez no existe; sólo existe la pena. Con el paso del tiempo he aprendido que esto que parece cierto, no es toda la verdad. Otro generador de la vejez es el hábito: el mortífero proceso de hacer lo mismo de la misma manera a la misma hora día tras día, primero por negligencia, luego por inclinación, y al final por inercia o cobardía”, escribió en Una mirada atrás (Barcelona: Ediciones B, 1997. p. 414). Se entiende, así, su afán por el viaje.
Extraño en esa su época ver a una mujer adentrarse por territorios escasamente abiertos a los hombres: los de la guerra europea de mil novecientos catorce, por ejemplo. Y sin embargo, la vieron a ella hacer esos recorridos desolados, detrás de los escuadrones bélicos. Al escribir sobre Europa supo que lo tenía que hacer desde una mirada muy poco familiar, porque para entonces qué no se había escrito del viejo mundo. (Un solo dato: en mil novecientos se habían publicado en Estados Unidos cuatrocientos treinta y cinco libros sobre Italia y quinientos sesenta sobre Francia). Y sin embargo, lo consiguió. Visitó y miró lo que otros viajeros no habían visto, y en épocas en que no lo hacía nadie, por temor a las fiebres del verano. Buscó en esos parajes los encantos que una dama de buena formación intelectual era capaz de hallar, y los encontró y recreó con sensibilidad. Miró en Italia lo ya mirado, y lo describió distinto. Descubrió allí, entre las piedras antiguas, el detalle que se le escapó a los otros viajeros. Con su experticia del Renacimiento y Barroco italianos, escribió para el Century Magazine una serie de artículos sobre villas y jardines campestres.
Porque Edith Wharton, además de arrebatada, fue una erudita en arte. Sus recorridos por Italia los hizo con la mirada de quien sabía no solamente de pintura y escultura, sino también de arquitectura medieval y gótica, barroca. El peregrinaje de una viajera como ella se vuelve, entonces, una clase de humanismo, en la que por contraste llega a mostrar dos ciudades a la vez: la que visita, y aquella que le sirve de referente para describir la primera. Así, Milán en su narración de calles y edificios y columnatas públicas es igualmente otra cualquiera de las ciudades de la Italia central o la Italia del norte. Y su época de trotes (finales del siglo diecinueve y principios del veinte) también es la del quatrocento, la del cinquecento y la del settecento. Y la de los tesoros artísticos de la villa que la acoge, pero igual, la que, con su memoria, recuerda de las iglesias y ciudades revisitadas mentalmente.
Pasajera incansable, la Wharton hizo de sus viajes un arte: el de contar para otros su recorrido de sensaciones interiores y sus apreciaciones juiciosas. La sensibilidad de mujer educada le permitió auscultar con igual sentimiento la obra del hombre de las ciudades o su huella en el campo: “en Francia todo habla de un trato largo y familiar entre la tierra y sus habitantes: cada campo posee un nombre, una historia, un lugar distintivo en la política local; cada brizna de hierba está ahí por un antiguo derecho feudal que desde hace mucho ha desterrado al inservible matorral autóctono” (“Una travesía por Francia en automóvil 1906–1907”, p. 131).
Su narración de la movilidad de París durante la guerra de mil novecientos catorce (“El semblante de París” agosto 1914 / febrero 1915) es el testimonio de lo que significó para los franceses la tragedia de tener que marchar a los frentes de guerra, y dejar a “la ciudad luz”, y sus campos, abandonados a la suerte de sus dioses vanidosos. Las películas de guerra de la época –epopeyas llevadas a la pantalla grande por Hollywood y algunos directores europeos– parecen sucederse con base en las perplejas descripciones de las dificultades intrínsecas de la movilidad general descritas por la Wharton, cuando París estaba sólo habitado por mujeres (agosto de mil novecientos catorce). Los hombres estaban en los regimientos alemanes de Alsacia y regiones fronterizas con el país invasor (Argonne, Marne y Mosa, comarcas sobre las que la violencia alemana se cebó duramente. Vitry-le-François, Bar-le-Duc. Etrepy, Sermaize-les-Bains, Andernay… Pueblos que pasaron de ser hermosos balnearios entre frondosas laderas y jardines, rodeados de granjas, a villas destrozadas por la bestia alemana).
La descripción de los frentes de guerra que recorrió es sobrecogedora. Son los apuntes de una reportera inteligente, culta; una narradora de la mejor estirpe, llena de significativos detalles para el lector (el color de las cortinas en un baño de Verdún, por ejemplo, en medio de los charcos de sangre y las cenizas de las villas arrasadas). En Gerbéviller, desalmadamente incendiada y destruida por los alemanes, “quemada y tiroteada y sujeta a innombrables torturas” (2001: 219), deberían los germanos de todos los tiempos memorar este nombre que equivale a la ignominia humana de las todas generaciones anteriores y posteriores (2001: 217), piensa el lector, porque para eso es el viaje imaginario. Para no olvidar nunca.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.