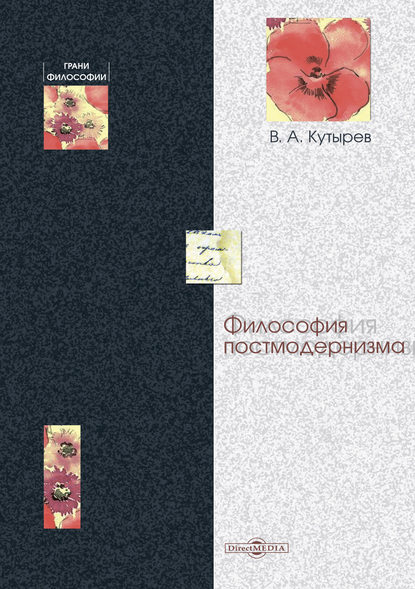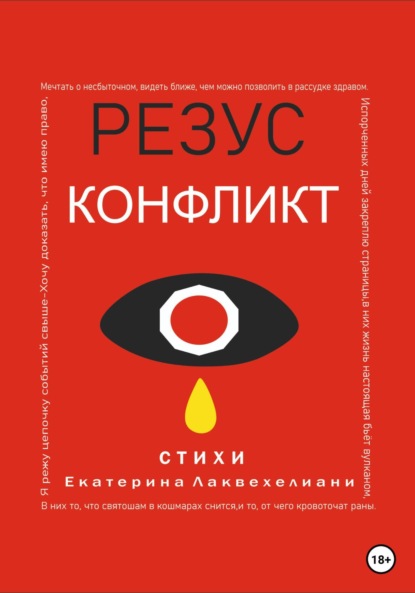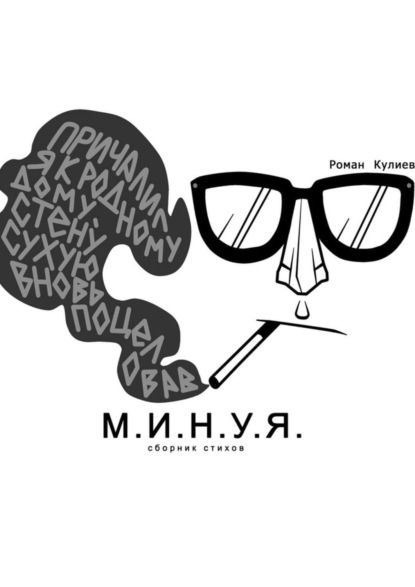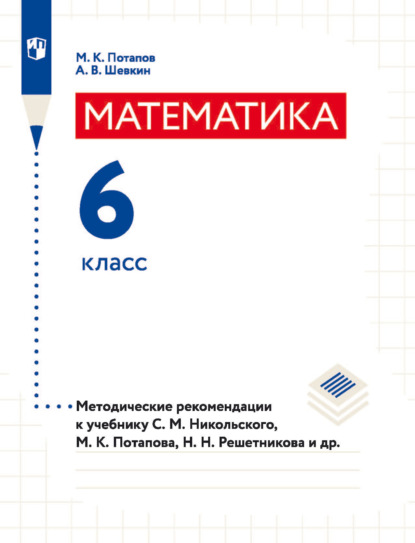La civilización del Anáhuac: filosofía, medicina y ciencia
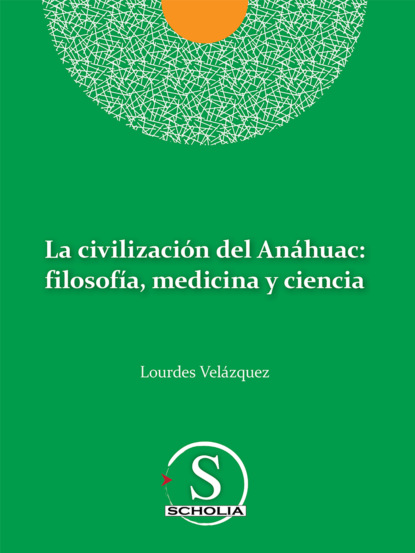
- -
- 100%
- +
Los españoles encontraron en México una cultura viva y floreciente, cuyos maestros, verdaderas enciclopedias humanas, preservaban y transmitían oralmente los contenidos de una larga tradición, de forma en gran medida independiente de la existencia (por notable que esta fuera) de textos escritos.
Además, formaba parte de esta tradición oral la enseñanza relacionada con la forma de interpretar los textos escritos, de modo que los jóvenes que recibían la que podríamos llamar educación superior, especialmente en los calmécac, aprendían a “descifrar” los textos escritos, y memorizaban una gran cantidad de composiciones, desde himnos sagrados hasta anales históricos. Por tanto, cuando los primeros misioneros (o los indígenas cultos, o los funcionarios, como especificamos anteriormente), consultaron a los grandes “maestros” de esta tradición, transcribiendo en forma fiel sus informes y llenando miles de páginas en lengua náhuatl (formulada fonéticamente), no hicieron más que traspasar a una forma escrita de tipo alfabético una tradición oral fielmente conservada, que incluía, entre otras cosas, la decodificación de las fuentes escritas redactadas con la escritura pictoglífica de los códices más antiguos. Por esta razón, es correcto incluir entre las “fuentes directas” este tipo de testimonio, como lo haremos más adelante.[5] Si a esto le sumamos el hecho de que estas transcripciones del náhuatl eran acompañadas a menudo por las respectivas traducciones al español, no podemos dejar de notar cómo la combinación de estos factores haya significado, para el desciframiento de la lengua de los antiguos mexicanos, el equivalente al descubrimiento de la Piedra de Rosetta para el desciframiento del lenguaje del antiguo Egipto.
La que acabamos de describir fue una época afortunada y muy breve. De hecho, el afán de un conocimiento documental meticuloso, fiel y exhaustivo, complementado además por una comprensible curiosidad espontánea, fue motivado, entre otras cosas, como dijimos, por el programa consistente en suplantar esta cultura, así como por el prejuicio casi obsesivo de que se tratara de poblaciones dedicadas a creencias y prácticas idolátricas y supersticiosas, e incluso sujetas a influjos diabólicos. En pocas palabras, se trataba de una cultura que era útil conocer a fondo para erradicarla en forma eficaz de las mentes y de los corazones de esas poblaciones, y así implantar en ellas las semillas de la civilización cristiano-occidental (además de poder subyugarlas y explotarlas sin escrúpulos). Por esta razón, la cultura náhuatl fue destruida y reemplazada por una cultura hispanoamericana que, aun sin poder (lógicamente) borrar por completo el componente indígena, resultó ser fuertemente europeizada y, en particular, adoptó el español como lengua culta. Por eso muchos hablan de un “México prehispánico”. De hecho, si por un lado es muy cierto que no pocos mexicanos se distinguieron, en los siglos sucesivos, en los sectores “altos” de la cultura,[6] por otra parte hay que recordar que su trabajo era parte de la cultura hispánica y, en ella, ocupó una posición sustancialmente subordinada hasta el momento de la descolonización.
Por último, queremos eliminar una duda que podría surgir a propósito del valor “científico” de las fuentes en lengua náhuatl recopiladas por los españoles en las formas anteriormente descritas.
Podría pensarse que los diligentes frailes que reunieron los testimonios de los indígenas carecían por completo de esas cualidades “metodológicas” que consideramos indispensables hoy en día para la confiabilidad de la documentación resultante. Sin embargo, no fue así, y para aclararlo presentaremos la forma en que trabajó uno de los misioneros más significativos, fray Bernardino de Sahagún, franciscano que llegó a México en 1529. Fray Bernardino aprendió muy rápido el náhuatl y mostró desde el principio un interés insaciable por documentarse acerca de las características de la cultura “gentil” (es decir, “pagana”) de las poblaciones que llegaba a conocer. En todos los lugares que visitaba, buscaba a los ancianos más sabios y les pedía que le contaran todo lo que recordaban sobre su antigua cultura. Apuntaba o hacía apuntar todo literalmente, tal como ellos lo expresaban, y luego lo comparaba con los relatos de otros informantes corrigiendo, suprimiendo, añadiendo innumerables veces.
En relación con su método de trabajo, fray Bernardino de Sahagún explicó que durante tres años leyó y repasó por su cuenta sus anotaciones, y las dividió en libros, y cada libro en capítulos, y algunos libros en capítulos y párrafos.
El resultado de este trabajo fue una obra monumental, una verdadera enciclopedia del mundo náhuatl, en la que es posible encontrar de todo: desde la teología hasta el conocimiento médico, pasando por las recetas de cocina.
Pero el hecho metodológicamente aún más significativo es que fray Bernardino de Sahagún tuvo la honestidad intelectual de conservar incluso las minutas de su paciente trabajo, con los textos originales intactos. Pocas veces cedió a la tentación de criticar o condenar lo que estaba traduciendo y, puesto que conservamos esos originales, aún hoy podemos descubrir y corregir los eventuales e inevitables prejuicios y errores que se han infiltrado en su traducción. Tampoco puede ser ignorada la actitud fundamentalmente positiva que asumió hacia las doctrinas que encontraba, tratando de interpretarlas, cuando le parecía posible, para resaltar sus cualidades. Por ejemplo, en una carta dirigida al Papa Pío V el 25 de diciembre de 1570, fray Bernardino de Sahagún escribió:
Entre los antiguos filósofos, algunos dijeron que no existía Dios, y esta opinión era muy difusa: Ximócrates dijo que había ocho dioses y diosas. Antístenes dijo que había muchos dioses populares, pero solo un dios omnipotente, creador y gobernante de todas las cosas. Esta opinión o creencia es la que he encontrado a lo largo de toda esta Nueva España. Creen que existe un Dios que es puro espíritu, omnipotente, creador y gobernador de todas las cosas... A este Dios le atribuían total sabiduría, belleza y benevolencia.[7]
Después de todas las explicaciones proporcionadas, podemos proceder a un breve elenco de las fuentes más importantes, limitándonos a las que también han sido publicadas. Nos limitaremos a indicar los títulos de las fuentes, remitiendo a la bibliografía que se encuentra al final de este libro en donde se incluyen las indicaciones relativas a los datos completos de su publicación.
Fuentes directas
Los textos nahuas[8] más antiguos están contenidos en códices pintados, redactados en material vegetal muy resistente, obtenido de algunas especies de agave y similar al “papel amate” que sigue siendo utilizado para crear coloridos dibujos de carácter artesanal, bastante conocidos por los turistas que visitan México. Eran muy numerosos, pero muchos de ellos fueron destruidos por los conquistadores españoles, quienes se empeñaron en erradicar las tradiciones culturales indígenas, impulsados, entre otras cosas, por un malentendido afán de evangelización. Como resultado, se buscaron y destruyeron una gran cantidad de aquellos textos que representaban la base culta de una cultura considerada “pagana” e “idólatra” (lo que, por desgracia, es común en casi todas las formas de conquista colonial habidas a lo largo de la historia).[9]
Dicho esto, cabe señalar que los españoles habían sido precedidos en esta obra de destrucción por los aztecas, quienes, conscientes de su inferioridad cultural e intelectual con respecto a los pueblos del Valle de México a los que habían subyugado militarmente, intentaron fortalecer su dominio neutralizando las manifestaciones de la cultura superior de sus sumisos (dicho de otra forma, la conquista azteca también fue una forma de “colonización interna” de los pueblos amerindios). Los códices supérstites cruzaron el Atlántico, y se encuentran dispersos en varias bibliotecas europeas. Es difícil estimar su número porque la mayor parte de ellos no ha sido publicado, ni estudiado y ni siquiera catalogado de forma adecuada.[10] Los que son conocidos no son, a final de cuentas, gran cosa.
Cuando hablamos de “códices” consideramos tanto a los que fueron redactados antes de la Conquista (y que están escritos, como se ha visto, en escritura pictográfica), como a los posteriores, que contienen las transcripciones en lenguaje fonético y, a veces, incluso las traducciones en lengua española, como se ha dicho. Esta denominación se basa en el hecho de que, en parte, fueron realizados de acuerdo con las viejas técnicas de los códices prehispánicos, y en parte porque, al no tratarse de textos impresos, se consideran “códices” en el sentido más común del término. He aquí una lista de los más importantes:
El Códice Vaticano A 3738, también conocido como Códice Ríos (del nombre del religioso del siglo xvi que añadió una serie de comentarios en un italiano lleno de hispanismos). Contiene principalmente doctrinas acerca de los orígenes cósmicos, los trece cielos, las divinidades y los soles cosmogónicos, el calendario y los datos posteriores a la Conquista, hasta 1563. Las pinturas que incluye son reproducidas a partir de un original prehispánico, y aparecen también en un códice de contenido similar, conocido como el Códice Telleriano-Remense (del nombre de monseñor Le Tellier, arzobispo de Reims, que lo poseía).
El Códice Borgia, también perteneciente a la Biblioteca Vaticana, es quizás el más hermoso por la riqueza de colores y el valor artístico de sus pinturas. Se centra principalmente en el calendario y contiene, entre otras cosas, una hermosa estilización de la concepción cosmológica náhuatl.
El Códice Borbónico es totalmente precuauhtémico, ya que contiene, entre sus últimas pinturas, la representación de la solemnidad del “nuevo fuego”, que cayó en 1507 (de acuerdo con los cálculos occidentales). Al ser un libro de arte adivinatorio, es muy importante para el estudio de las concepciones de los nahuas en relación con el calendario y la astrología.
El Códice Mendocino (latinamente Codex Mendoza, resguardado en la biblioteca Bodleiana de Oxford), toma su nombre del virrey Antonio de Mendoza, quien ordenó alrededor de 1541 la recopilación de datos que éste contenía sobre la fundación de Tenochtitlán, el Imperio azteca y sus sistemas administrativos, fiscales, legales y educativos.
El Códice de Chimalpopoca, llamado así por el abate Brasseur de Bourbourg debido a que su primera versión parcial en español había sido realizada por Faustino Galicia Chimalpopoca. Es un texto heterogéneo que consta de tres documentos distintos. El primero se conoce como Anales de Cuauhtitlán, y consiste en textos de nahuas recopilados antes de 1570, en gran parte de carácter histórico (y relativos a muchas localidades, además de Cuauhtitlán), pero también es muy importante para la reconstrucción del pensamiento religioso y cosmológico náhuatl. El segundo es un Breve informe acerca de los dioses y ritos de la gentilidad, escrito en español por Pedro Ponce. El tercero es un texto náhuatl llamado Manuscrito de 1558, redactado por un anónimo en ese mismo año y llamado por del Paso y Troncoso Leyenda de los Soles. Esta leyenda tiene un gran interés cosmogónico ya que, como veremos en su momento, presenta las líneas fundamentales de la visión cosmológica de los nahuas.
El Códice Barberini (del nombre del cardenal que inicialmente lo poseía) también se conoce con el título de Libellus de medicinalibus indorum herbis, lo que indica su importancia fundamental para la historia de la medicina, así como la del Códice Badiano.
Los testimonios en lengua náhuatl de los informantes de fray Bernardino de Sahagún son muy importantes y debido a las modalidades de su recolección merecen ser catalogados entre las fuentes directas. Se recolectaron a partir de 1547 en Tepepulco (hoy Texcoco), importante centro político y cultural de los mexicas, así como en Tlatelolco y en México (es decir, en la antigua capital de los aztecas también llamada Tenochtitlán). Los indígenas que informaban a fray Bernardino eran, por lo general, ancianos que habían estudiado en su juventud en las dos grandes instituciones educativas de los mexicas: el Calmecac y el Telpochcalli, donde se aprendían de memoria los contenidos “altos” de su cultura, así como las modalidades de interpretación de los textos escritos. De este inmenso material (sometido a la rigurosa recopilación que mencionamos en la “tercera fase”, que tuvo lugar en San Francisco de México), la parte más antigua está contenida en los dos códices:
Códices Matritenses (llamados así por ser conservados en Madrid), conocidos respectivamente como el códice del “Palacio Real” y el códice “de la Real Academia de Historia”, dependiendo del nombre de las dos instituciones en cuya biblioteca se encuentran.
Códice Florentino. Más completa, pero de época más reciente, es una copia bilingüe en cuatro volúmenes y numerosas ilustraciones, conservadas en la Biblioteca Laurenciana de Florencia. El famoso erudito Francisco del Paso y Troncoso publicó en 1905-1907 una espléndida edición fototípica de los códices matritenses, porque sólo había podido publicar una parte del material de Florencia. El contenido del Códice Florentino fue publicado parcialmente, tiempo después, por varios estudiosos, y hoy está disponible su edición completa.
El Códice Ramírez, obra del jesuita Juan Tovar.
De importancia menor, en cuanto esencialmente relativos a la historia eclesiástica de la nueva colonia, son otros códices, por ejemplo:
El Códice Franciscano, que se remonta al siglo xvi.
El Códice Mendieta, que reúne documentos franciscanos de los siglos xvi y xvii.
A estos textos deben ser añadidos:
El libro del Coloquio de los doce. Así llamado porque reúne las entrevistas que los primeros doce frailes franciscanos (que habían llegado con Cortés) tuvieron en 1524 con los tlamantimine, los sabios ancianos indígenas. Esta fuente es muy importante porque se trata de testimonios directos proporcionados por las personas más cultas de aquella población. Ella revela, en particular, que entre los nahuas existían diferentes categorías de sabios, y muestra la habilidad y tenacidad con las que los indígenas defendieron sus creencias y su concepción del mundo. Cabe además recordar que este documento es el relato de un debate público, y concretamente de la última aparición pública de los sabios nahuas, que fueron invitados a defender sus concepciones ante su pueblo, contra las objeciones de los primeros doce misioneros cristianos.[11]
La Colección de los “cantares” mexicanos. Es importante para la reconstrucción de las ideas filosóficas nahuas, expresadas en versos y en poesía por los sabios tlamantimine.
La Conversación de los viejos. Se trata de discursos de carácter pedagógico, destinados a niños, jóvenes y adultos, sobre el nacimiento, el matrimonio, el ingreso en las instituciones educativas de los telpochcalli. Es una fuente totalmente precuauhtémica muy importante para la reconstrucción de la ética de los nahuas.
Los Anales de la nación mexicana. Informes analíticos redactados por varios cronistas a lo largo de las diversas épocas de la historia de las poblaciones nahuas.
Algunos textos de la Historia Tolteco-Chichimeca, anónimo, cuyo contenido se refiere a la historia del México precolonial, pero que también contiene poemas sobre la concepción de la divinidad.
Fuentes indirectas
Parte de las fuentes indirectas para el estudio de nuestro pasado son los relatos o crónicas. Su valor histórico se debe a que narran en español o náhuatl la fundación de Tenochtitlán, la migración azteca, algunos usos y costumbres, ritos religiosos, etc. Documentos como la Crónica Mexicáyotl, la Crónica Mexicana, la Relación de Tovar, la Historia de Durán y la Historia de Acosta, son considerados muy fieles al pasado y los que mejor relatan la realidad mexica, pero ¿de qué fuente provienen estos relatos?, ¿sobre qué documento se basan estas crónicas?
Esta pregunta se la han hecho muchos investigadores a lo largo de los años, personajes como el antropólogo Robert Barlow, la historiadora belga Sylvie Peperstraete o el historiador José Fernando Ramírez, dedicaron muchos años de investigación para responder a esta pregunta, tarea a la que se apegó el maestro en estudios mesoamericanos Gabriel Kenrick Kruell y la expone en su artículo “La Crónica mexicáyotl: versiones coloniales de una tradición histórica mexica tenochca”, llegando a una conclusión. Todos estos escritos provienen de una única crónica de tradición oral que en determinado momento se transcribió, fuente a la que nombraron Crónica X.
La Crónica X representaría una hipotética fuente en náhuatl extraviada, de la cual derivarían directa o indirectamente cuatro documentos bien conocidos por los historiadores: el primer volumen de la Historia de las Indias del dominico Diego Durán, escrito en 1581. La Crónica mexicana de Hernando de Alvarado Tezozomoc, redactada probablemente hacia 1598; la Relación del origen de los indios del jesuita Juan de Tovar, obra que representa un resumen de la Historia de Durán; y la renombrada Historia natural y moral de las Indias publicada en Sevilla en 1590 por el erudito jesuita José de Acosta, el cual se sirvió de la Relación de su compañero de orden, Tovar, para la composición de algunos pasajes de su magna obra.[12]
Especialmente importante para la historia de la medicina es el trabajo del doctor Francisco Hernández, quien fue médico de Felipe II, y por encargo de éste redactó una Historia Natural de la Nueva España. Sus Obras completas constan de seis volúmenes. Hablaremos de esta fuente con más detalle cuando tratemos la práctica médica de los nahuas.
Otras obras de españoles (conquistadores o cronistas) que contienen testimonios indígenas directos y cualificados acerca de las tradiciones y las concepciones de los pueblos subyugados son consideradas de importancia menor.
No se puede decir que sean textos irrelevantes, sin embargo, su valor como “fuentes” reales debe ponderarse en forma cuidadosa caso por caso, por esta razón nos eximimos de mencionarlos, dado además su considerable número. En cambio, señalamos que entre estas fuentes a tratar con cautela también figuran escritos de indígenas o mestizos, quienes escribieron en su propio idioma o en español. Entre ellos, los principales son: Hernando Alvarado Tezozomoc (nacido alrededor de 1525), quien escribió en náhuatl y en un español rudimentario; Fernando de Alva Ixtlilxóchitl (1575?-1650), mestizo casi totalmente europeizado, pero que dominaba a la perfección ambas lenguas; Diego Muñoz Camargo (1524-1614?), también mestizo. Estos personajes pueden considerarse como “fuentes indígenas”, a pesar de ser indirectas, puesto que obtenían de los indígenas sus informaciones. Sus escritos se consideran parciales, ya que reflejan, a veces, de manera transparente, las ásperas rivalidades que dividían a los diferentes grupos étnicos del Valle de México (rivalidades que fueron hábilmente aprovechadas por Cortés y le permitieron una conquista a todas luces desproporcionada con respecto a la fuerza militar con la que contaba). Es así que en Tezozomoc encontramos la perspectiva mexica; en Ixtlixóchitl, la texcocana; en Muñoz Camargo, la tlaxcalteca. Aunque esto pueda, a veces, conllevar dudas legítimas sobre la objetividad de algunos relatos. Por otro lado, tiene el indiscutible interés de darnos a conocer el testimonio y la opinión de quienes se encontraban del otro lado de la barricada (o el punto de vista de los vencidos), brindándonos a la vez datos que de no ser por ellos nunca habríamos conocido.
Fuentes no escritas
Desde hace mucho tiempo perdió vigencia el dogma que afirmaba que la “historia” de un pueblo comienza a partir del momento en que se cuenta con testimonios escritos de la misma. En particular, si la historia abarca los aspectos culturales en un sentido muy general, está claro que los restos arqueológicos tienen una importancia considerable. Este discurso es aún más válido cuando se trata de culturas que han desarrollado un fuerte sentido del simbolismo (prácticamente todas las culturas que no estén permeadas por una fuerte dimensión racionalista). Éste es el caso de la civilización náhuatl. De ahí que fuentes como las obras de arte diferentes a la literatura, es decir, pinturas, esculturas, decoraciones, arquitectura, resulten útiles: ellas entrañan un vasto contenido de ideas expresadas en símbolos, cuya interpretación (más allá de las dificultades que cualquier operación de este tipo encuentra relativamente a cualquier época y cultura) se ve facilitada por el hecho de que algunas representaciones simbólicas también se encuentran en los códices y, de este modo, el conocimiento de ese tipo de escritura a menudo ayuda a descifrar el símbolo.
La tradición oral ha sido siempre muy importante para el estudio de la historia, y aunque se le tache de “teléfono descompuesto” al momento de escuchar el mismo relato hablado por distintas bocas y diferentes versiones, la idea central trasciende y se mantiene. Esto mismo ocurre en la actualidad en los calpultin de nuestro país, donde maestros de la tradición oral comparten las enseñanzas de sus abuelos y las cuentan tal y como se las narraron a ellos y las enseñan tal y como se las enseñaron, algunos tienen unas versiones, los demás otras igualmente valiosas, pero la idea central es siempre la misma. La tradición oral es un arte de composición de la lengua cuyo fin o función es transmitir conocimientos históricos, culturales y valores ancestrales que se actualizan desde una temporalidad cíclica que le otorga su sentido más profundo. Estos relatos están profundamente relacionados con la espiritualidad de estos pueblos, porque en el acto de narrar un relato no sólo se cuenta una historia sino que se genera la unión entre lo terrenal y lo espiritual, dando sentido a la identidad cultural de los pueblos indígenas.
Los relatos de la tradición oral de nuestros viejos abuelos, conforman su memoria colectiva. Por ello, estas culturas los consideran como la antigua palabra o la palabra de los ancestros, se les concibe como la autoridad máxima en el establecimiento del orden social y la transmisión de valores y enseñanzas. Son la vía de transmisión de la cosmovisión, conocimientos filosóficos, religiosos, económicos, artísticos, tecnológicos, políticos, que las generaciones adultas transmiten a las jóvenes. Los relatos, junto a los tejidos, pinturas, diseños gráficos, danzas, música, son las bibliotecas de estas civilizaciones.[13]
No todas las fuentes que hemos mencionado son de igual importancia para la historia, entendida en sentido estricto. Sin embargo, ya se dejó claro en la “Introducción” cómo esta historia no puede prescindir de marcos conceptuales más amplios. Cuando llegue el momento de centrar nuestra atención en los temas más estrictamente médicos y filosóficos, también mencionaremos cuáles de estas fuentes son las más significativas a este respecto.
[1] Nos limitaremos a mencionar, a título de ejemplo: Ángel María Garibay, Llave del náhuatl, México, Porrúa, 1994 (es, en cierto sentido, la primera gramática de esta lengua realizada con base en criterios científicos, y contiene un apéndice y un breve diccionario). Anteriormente, César Macazaga Ordoño publicó un Diccionario de la lengua náhuatl (México, 1991) basado en la gramática de esta lengua redactada por el sacerdote jesuita Horacio Carochi a mediados del siglo xvii.
[2] En el fondo esta es la misma razón por la que muchos autores llaman “lengua mexicana” a la lengua náhuatl. Esto ocurre desde los primeros tiempos, y también se puede explicar porque los españoles prefirieron usar el topónimo de México para nombrar la capital azteca. Este topónimo, sin embargo, es náhuatl (significa “colocado en el ombligo del maíz”) y también era utilizado por los nativos. Más tarde, sirvió para nombrar a todo el país, sustituyendo, tras la descolonización, el nombre de Nueva España introducido por los conquistadores.