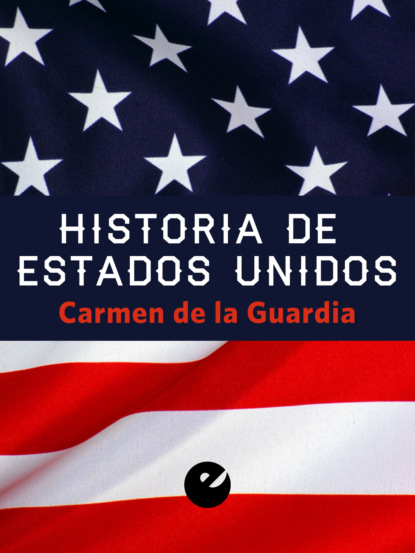- -
- 100%
- +
Además, los revolucionarios en la mayoría de los nuevos estados debilitaron mucho el poder ejecutivo reforzando el de las legislaturas. Les preocupaba, después de la experiencia monárquica, que el poder recayera en una sola persona. El gobernador era, así, elegido por las legislaturas todos los años en todos los estados menos en tres en que le garantizaban un tiempo mayor de gobierno. Su poder era limitado. No tenía derecho de veto, a excepción de Massachusetts, y podía ser destituido por razones políticas. El poder legislativo, salvo en Pensilvania, Georgia, y más tarde, cuando se convirtió en estado de la Unión, en Vermont, recaía en dos cámaras: una cámara de representantes y un senado, reforzando así el sistema de equilibrios y controles.
Las nuevas constituciones no sólo dibujaron una nueva y revolucionaria organización institucional sino que, también ampliaron los derechos políticos de los americanos. Aún así, en muchos estados se mantuvieron requisitos de propiedad para los electores. Para ser elegido además de éstos se exigieron requisitos de orden religioso o pronunciar determinados juramentos que alejaban a los católicos y a los judíos de los puestos representativos.
Los Trece Estados fueron independientes unos de otros y sólo tenían un embrión de organización política común: el Segundo Congreso Continental. El Congreso, además, tenía escasos poderes y dificultades tanto para organizar y dirigir la guerra como para establecer alianzas diplomáticas, necesarias para ganarla. Los propios congresistas lo sabían y decidieron nombrar un comité presidido por el abogado de Filadelfia, John Dickinson, para estudiar la posibilidad de crear un marco político común. De nuevo la cultura política del XVIII americano entró en debate. “La experiencia debe de ser nuestra guía”, afirmaba Dickinson, en los debates sobre el mejor modelo político que se podía instaurar. Fervoroso del barón de Montesquieu y temeroso, como la mayoría de los revolucionarios al principio de la guerra, del abuso de poder del rey de Inglaterra, Dickinson optó por un modelo político confederal. Consideraba que era la mejor forma de garantizar los derechos enumerados en la Declaración de Independencia. Cuanto más próximo está el poder de los ciudadanos menos peligro existe de reproducir situaciones de abuso de poder como las vividas con el rey Jorge III.
Los Artículos de la Confederación reconocían que en los Estados Confederados de América, como en el resto de las confederaciones conocidas, la soberanía recaía en cada uno de los estados. Y eran ellos, los que a través de sus instituciones, satisfacían las demandas de los ciudadanos. En realidad, en el Congreso de la Confederación sólo se trataban problemas que afectaban a los estados y por ello cada uno de los Trece Estados, sin importar el número de habitantes que tuvieran, tenía la misma representación: un solo voto. Además el Congreso de la Confederación tenía escasos poderes. Dirigir la guerra, concertar tratados de paz, intercambiar delegaciones diplomáticas con otras naciones, regular los asuntos indígenas, resolver las disputas entre los distintos estados, acuñar moneda y organizar y dirigir un servicio postal confederal. No tenía capacidad ni para fijar impuestos y recaudarlos ni para regular las competencias comerciales. Los estados retenían todas las competencias que no se habían traspasado expresamente al Congreso.
El proyecto propuesto por John Dickinson fue aprobado por el Congreso Continental en 1777 pero necesitaba además para su puesta en vigor la ratificación de los estados miembros. Y allí es donde comenzaron a surgir los problemas.
Si bien todos los estados estuvieron de acuerdo en constituirse en una Confederación de estados soberanos, no ocurrió lo mismo con los límites de cada uno de los estados miembros de la Confederación que ahora debían definirse. Todos los jóvenes estados tenían muchas ambiciones territoriales. Las fronteras entre ellos y también las lindes con los imperios coloniales, español e inglés, no estaban bien definidas. Además, estando como estaban en guerra era previsible que se produjeran, de nuevo, cambios territoriales en América del Norte. Nada menos que siete de los Trece Estados reclamaban para sí territorios en el Oeste. Todos preveían, conforme avanzaba la guerra de Independencia, que Gran Bretaña abandonaría los territorios entre los Allegany y el Misisipi; así como los comprendidos entre el oeste de Florida y los Grandes Lagos. Massachusetts, Connecticut, Nueva York, Virginia, las dos Carolinas y Georgia, enarbolando viejos mapas coloniales, reclamaban para sí territorios del Oeste.
Massachusetts pedía todo el territorio al oeste de Nueva York, Connecticut una zona amplia al sur de la frontera de Massachusetts, Virginia exigía casi todo el valle del río Ohio y el Noroeste. Los estados sureños, basándose en sus viejas cartas coloniales, reclamaban las tierras comprendidas entre sus fronteras del Oeste y el Misisipi. Sin embargo las reclamaciones más sorprendentes eran las de Nueva York. No estaban articuladas en torno a las viejas cartas coloniales sino a la cesión de los iroqueses de todas las tierras situadas entre el río Tennessee y los Grandes Lagos.
Tres años tardaron los trece Estados Unidos en llegar a un acuerdo sobre sus fronteras y poder ratificar los Artículos de la Confederación. Sólo en 1781, y tras duras negociaciones, pudieron alcanzarlo. Los siete estados implicados aceptaron renunciar a sus derechos sobre los territorios del Oeste y cedérselos a la Confederación. El acuerdo territorial, además, fue muy importante para el futuro de Estados Unidos. Comenzó una etapa de debates en el Congreso y también de proyectos. En esas discusiones sobre los territorios denominados “del Noroeste”, se plasmó el inmenso interés de la Confederación de Estados Unidos por expandir sus “fronteras” pero también el temor a que el crecimiento territorial, como había ocurrido durante la historia de Roma, pudiera acarrear la corrupción de los valores republicanos. Los territorios sobre los que los diferentes estados habían cedido sus derechos, serían administradas por el propio Congreso de la Confederación, hasta llegar a un acuerdo definitivo sobre su futuro.
Guerra y acuerdos de paz
Fue muy difícil para las antiguas colonias inglesas lograr militarmente su independencia. Desde el mismo momento que, en el Segundo Congreso Continental, George Washington fue nombrado comandante en jefe del ejército americano sabía que la empresa era de una gran envergadura. Transformar a las milicias coloniales en un auténtico ejército, dominar la resistencia interna –muchos colonos y muy capacitados permanecieron fieles a Gran Bretaña–, y contribuir a convencer a las potencias borbónicas para que intervinieran en la guerra, eran sus retos inmediatos.
Durante toda la época colonial el ejército encargado de la defensa de las colonias inglesas era el ejército británico. Los colonos se organizaban en milicias para apoyar las actuaciones del ejército regular pero se sentían, ante todo, granjeros y artesanos. Trascurrido el tiempo necesario para resolver un conflicto concreto siempre regresaban a sus hogares. Cuando el Segundo Congreso Continental decidió transformar a las milicias, que se estaban enfrentando militarmente con el ejército británico, en un ejército regular la situación era desoladora. El Congreso no disponía de material bélico, no tenía municiones y tampoco experiencia militar como para ganar la guerra. Nada más estallar la violencia, en los alrededores de Boston, las milicias de Vermont y de Massachusetts, los Green Mountain Boys, dirigidos por Ethan Allen, lograron apoderarse de la fortaleza de Ticonderoga, en el lago Champlain, obteniendo pólvora y cañones. Fue el armamento inicial del ejército continental. Pero el desorden entre la tropa se mantenía. No sólo los integrantes de las milicias eran voluntarios, sino que las milicias tenían derecho a elegir por votación a sus jefes y oficiales. La indisciplina era habitual. Los distintos grupos de milicias no compartían ni siquiera el uniforme.
Mientras que George Washington viajaba de Filadelfia a Boston para incorporarse a su nuevo destino, el ejército británico se enfrentó a los patriotas americanos en Bunker Hill. La gran cantidad de bajas provocó una reflexión en Washington. Era prioritario reorganizar al nuevo ejército de mar y de tierra norteamericano. En octubre de 1775, el Congreso Continental organizó una armada transformando buques mercantes. Creó también un cuerpo de infantes de Marina.
Sin embargo las medidas militares del Congreso Continental no fueron suficientes para convencer a los colonos indecisos. Al igual que había ocurrido con las colonias inglesas en América del Norte que se habían dividido frente al proceso de independencia de las Trece Colonias atlánticas, muchos colonos no mostraron ninguna simpatía por la independencia.
Al estallar el conflicto armado, las tres colonias inglesas más septentrionales de América –Nueva Escocia, Terranova y Quebec– que estaban menos pobladas, eran menos dinámicas, y habían pertenecido a distintos imperios coloniales, permanecieron fieles a la Corona británica. Tampoco se unieron a la rebelión los plantadores de las Indias Occidentales muy vinculados al mercado británico. De la misma forma, más de una cuarta parte de la población de las Trece Colonias atlánticas permaneció fiel a la Corona británica. Fueron denominados realistas, tories o Amigos del Rey. La mayoría de los realistas compartían la cultura política revolucionaria y se opusieron, enarbolando el concepto de libertad británico, al reforzamiento del sistema imperial. Pero estaban convencidos de que la guerra era peligrosa para las colonias y también de que éstas prosperarían más y de forma más equilibrada dentro del imperio. Sólo se debía revisar el sistema imperial, nunca romperlo. Desde el principio, los revolucionarios exigieron fidelidad a su causa y declararon la lealtad a Jorge III como alta traición. Los castigos para los tories fueron duros y continuos, desde la pena de muerte a la confiscación de bienes y la cárcel. En todas las colonias había realistas pero, sobre todo, en las de Nueva York, Nueva Jersey y en la más joven de Georgia. Es más, Nueva York contribuyó con más hombres al ejército de Jorge III que al de Estados Unidos. En total más de 19.000 colonos de origen europeo se unieron al ejército británico durante la guerra de Independencia articulados en unas cuarenta unidades militares realistas.
Otros pobladores norteamericanos también se unieron al ejército real. Cuando se les dio la oportunidad de elegir, los esclavos del Sur se integraron masivamente en el ejército británico. Durante la guerra más de 50.000 esclavos –un diez por ciento– dejaron las plantaciones, y de ellos unos 20.000 fueron evacuados por el glorioso ejército de Su Majestad británica. Tras la derrota británica, los antiguos esclavos se exiliaron. Unos a Nueva Escocia, otros a Quebec, y otros a Londres. Muchos, sin embargo, formaron parte de una nueva nación integrada por antiguos esclavos británicos: Sierra Leona en la costa occidental africana. También los tories, de origen europeo, se marcharon. Unos 35.000 se instalaron en Nueva Escocia formando allí la provincia de New Brunswick, en la década de 1780. Otros 8.000 se dirigieron a Québec fundando la provincia de Upper Canada, más tarde Ontario. Otros más fueron a las Indias occidentales y también a Florida. Y muchos abandonaron América y se dirigieron a Inglaterra.
Como en todas las guerras civiles existió un gran dolor y una gran división familiar y regional. En la revolución norteamericana se exiliaron treinta de cada mil habitantes, mientras que en otras revoluciones de finales del siglo XVIII o de principios del XIX, como la Revolución francesa sólo se marcharon 5 de cada mil. Además esta marcha produjo muchas divisiones familiares. Los integrantes del ejército británico no pudieron regresar a sus hogares para recoger a sus familias porque les hubiera costado la vida. Nunca existió el perdón para ellos. El hijo de Benjamin Franklin luchó con el ejército británico y después se exilió en Inglaterra. También el cuñado de John Jay tuvo que abandonar a su familia en las colonias al huir primero a Quebec y luego a Londres. Su hijo Peter Munro Jay fue educado por los revolucionarios John Jay y su mujer Sarah Livingston Jay.
Aquellos que apoyaron sin tapujos al Congreso Continental y al nuevo ejército en su guerra contra Inglaterra fueron llamados Patriotas, whigs, e incluso yankees. De ellos sólo unos 18.000 formaron parte del ejército.
Además, muchos europeos se involucraron en esta guerra que suponía una ruptura con el pasado y prometía la llegada de un orden nuevo. El francés marqués de Lafayette, el prusiano Von Steuben, los polacos Pulaski y Kosciusko contribuyeron con su experiencia a la mejora del ejército americano. Pero está contribución personal no era suficiente. Desde el estallido de la guerra los americanos sabían que debían buscar apoyo diplomático y estaban convencidos de que tanto Francia como su aliada en la Guerra de los Siete Años, España, podrían querer resarcirse de la debacle sufrida en la Paz de París de 1763. Y tenían razón. Francia quería frenar el avance político de Gran Bretaña. Y España, sobre todo, deseaba recuperar territorios importantes que había perdido a lo largo del siglo XVIII y que estaban controlados por Gran Bretaña. Gibraltar, Menorca y las Floridas eran sus prioridades. La situación, sin embargo, era muy distinta para las dos potencias borbónicas. En las dos reinaban monarcas de las Casa de Borbón y en las dos se afrontaban reformas ilustradas. Pero mientras que Francia había perdido su imperio colonial en América en la Guerra de los Siete Años, España seguía siendo la gran potencia colonial del continente americano. Una guerra independentista americana era desde luego un pésimo ejemplo para todas las colonias españolas en América. El Congreso Continental entró pronto en contacto con las cortes de París y de Madrid. Arthur Lee, comerciante americano en Francia enseguida inició conversaciones con el secretario de Estado francés el conde de Vergennes. Desde muy pronto Francia y España ayudaron de forma indirecta a los rebeldes norteamericanos. Pero estaban expectantes. Querían asegurarse que las colonias estaban decididas a romper con una metrópoli como Gran Bretaña.
“Tiempos como este ponen a prueba el alma de los hombres”, escribió Thomas Paine sobre el primer año de la guerra de Independencia de Estados Unidos, en su texto La crisis. Y tenía razón. El inicio de la guerra fue desolador para los antiguos colonos. Los ingleses habían reforzado su ejército, con más de 30.000 hombres, y habían trasladado el centro de la contienda desde Massachusetts a Nueva York. George Washington fortificó Brooklyn Heigths pero fue derrotado por sir William Howe en la batalla de Long Island. Tuvo que trasladarse primero a Manhattan, después a Nueva Jersey y más tarde a Pensilvania. Los ingleses, tras este impresionante inicio, pensaron que la guerra concluiría en 1777. Prepararon una ofensiva que creyeron definitiva para aislar a los estados de Nueva Inglaterra de los demás. El general John Burgoyne descendería desde Montreal por el río Hudson; el general St. Leger se dirigiría desde el lago Ontario, también hacia el Hudson, y el general Howe desde la ciudad de Nueva York ascendería, también por el gran río, hacia el norte del Estado. La finalidad era capturar la ciudad de Albany. Si lo lograban quedaría efectivamente aislada Nueva Inglaterra y el ejército británico se dirigiría hacia el Sur y conquistaría el resto de las colonias. Pero la estrategia inglesa fracasó. Las tropas de Leger tuvieron que retroceder de nuevo hacia Canadá por la resistencia del ejército norteamericano. Howe decidió, en lugar de ascender hacia el norte de Nueva York, dirigirse primero hacia Filadelfia y enfrentarse con George Washington. Si bien conquistó casi toda la ciudad, los americanos lograron resistir en Brandywine y en Germantown imposibilitando a los ingleses abandonar la ciudad y dirigirse hacia Albany para ayudar al ejército de Burgoyne. Cuando éste logró llegar a Saratoga, al norte de Albany, fue rodeado y derrotado por fuerzas norteamericanas dirigidas por el general patriota Horatio Gates, el 17 de octubre de 1777. Esta victoria del ejército rebelde fue esencial para el futuro de la guerra. Estaba claro que los británicos habían vuelto a despreciar la capacidad de sus antiguas colonias. Además, por primera vez, las potencias borbónicas vislumbraron no sólo que las colonias estaban resueltas a lograr su independencia sino que además existía una posibilidad de triunfo.
Efectivamente, Francia, nada más conocer la victoria de los estadounidenses en Saratoga, firmó dos tratados con Estados Unidos. Uno de amistad y comercio, y otro de alianza defensiva y cooperación. Ninguna de las partes “dejaría las armas hasta que la independencia de Estados Unidos esté formal o tácitamente asegurada por el tratado o tratados que finalicen la guerra”, rezaba uno de los textos. También se aseguraba que si la guerra estallaba entre Francia y Gran Bretaña, los dos nuevos aliados –Francia y Estados Unidos– lucharían juntos y ninguna de las partes firmaría una paz sin el consentimiento de la otra. Los tratados con Francia llegaron a la sede provisional del Congreso Continental, en York, Pensilvania, el dos de mayo de 1778. Dos días después el Congreso los ratificaba. La firma de los tratados no sólo implicaba que las antiguas colonias pudieran ganar la guerra, sino también algo que, para Estados Unidos, entonces, era más importante. Por primera vez una nación reconocía la soberanía de las antiguas colonias al firmar acuerdos bilaterales. Estados Unidos aparecía ya como una nación en el concierto de naciones. Además, estaba claro que la alianza con Francia traería tarde o temprano la de España. La nueva nación sabía que la política exterior borbónica estaba vinculada por los Pactos de Familia. La primera flota francesa llegaba a Estados Unidos en julio y con ella el primer representante diplomático de Francia en Estados Unidos.
España tardó más en entrar en guerra. El rey Carlos III y sus ministros estaban indecisos. El conde de Aranda era el representante de la corte española en París y desde el principio mantuvo buenas relaciones con los enviados americanos. Pensaba que la independencia de las colonias inglesas era inevitable y que sería bueno para la Monarquía Católica implicarse. Pero el secretario de Estado español, conde de Floridablanca, valoraba otros problemas. Sabía que esta guerra, aunque podría mejorar estratégicamente la situación territorial de España en América, políticamente era un enorme problema. Sin duda, la población criolla de las colonias españolas en América estaba atenta a los sucesos de sus hermanas del Norte. Nada más saber la Corte de Madrid que Francia había dado la mano a los rebeldes y entrado en guerra en América del Norte la diplomacia española no paró de debatir. En 1779 España se decidió. Primero, en abril, el secretario de Estado español firmó con Francia la secreta Convención de Aranjuez. Según el pacto, las dos naciones debían luchar contra Inglaterra y también firmar juntas la futura paz. La restauración de Gibraltar; del río y fuerte de la Mobila; de Penzacola, con toda la costa de la Florida; la expulsión de los ingleses de la bahía de Honduras y la revocación de su derecho a explotar el palo campeche así como la recuperación de Menorca eran las condiciones exigidas por Floridablanca para finalizar la contienda con Gran Bretaña. También si Francia conseguía Terranova, España podría pescar en sus bancos.
España pues entraría en guerra contra Gran Bretaña de la mano de Francia pero no firmaría ningún tratado con las Trece Colonias. Hacerlo significaría reconocer su soberanía y la posibilidad de que unas colonias se transformasen en estados soberanos. A pesar de que el Congreso Continental envió a uno de los revolucionarios más aptos a Madrid para buscar ayuda financiera y especialmente, para conseguir la firma de un tratado que les hiciese más visibles, la Corona española no alteró su estrategia. John Jay y su secretario William Carmichael vivieron difíciles momentos en Madrid. Jay, que había llegado a Cádiz con su mujer, la también revolucionaria Sarah Livingston Jay, en 1779, abandonó su casa de la madrileña calle San Mateo, en 1781, y se marchó a París sin haber logrado su cometido. Se fue ofendido y molesto por la “tibia” actuación española y además confirmó su percepción revolucionaria de que las monarquías europeas, sobre todo, las de los países católicos, reflejaban, con su suntuosidad y falta de claridad, todo aquello que los republicanos debían y querían abandonar. También 1780, otra república independiente, Holanda, declaraba la guerra a Gran Bretaña.
Al entrar Francia y, después España y Holanda en guerra, los británicos revisaron su estrategia militar en América. Al general Howe le sucedió, al principio de 1778, sir Henry Clinton quién decidió trasladar su ejército desde Filadelfia a Nueva York y también comenzó a atosigar a los estados sureños. Clinton conquistó Savannah y Atlanta. También Charleston en Carolina del Sur cayó con rapidez, en mayo de 1780, y en agosto fue derrotado el general Gates por los británicos en la batalla de Camden.
A pesar de que el Sur parecía caer bajo control británico, la presencia francesa y española amenazaba a los ingleses. A partir de 1781, los americanos comenzaron a ganar batallas a los ingleses en el Sur. El general Cornwallis decidió trasladar a su ejército cerca de la costa de Virginia buscando el apoyo de la Armada británica. Pero Cornwallis fue atosigado por el general Washington y por más de 7.000 soldados americanos y franceses liderados por el general Rochambau. También arribó a las costas virginianas un ejército, de más de 3.000 hombres, que, liderado por el marqués de Lafayette, impidió la retirada de los británicos. A su vez, desde las Indias occidentales, la flota francesa capitaneada por el almirante De Grasse tocó tierra impidiendo que la Armada británica se acercase a las costas para ayudar a Cornwallis. Atrapado entre la flota francesa y el ejército franco-estadounidense, el general Cornwallis se rindió el día 19 de octubre de 1781.
También los españoles habían logrado parte de sus objetivos. En agosto y septiembre de 1779, Bernardo de Gálvez y su ejército cruzaron el Misisipi y derrotaron a las tropas británicas en los fuertes de Manchac, Baton Rouge y Natchez en la orilla oriental del río. Después dirigió los pasos de sus hombres a los dos puertos de la Florida occidental: Mobila y Penzacola. En enero de 1780, con apoyos procedentes de La Habana, dirigió las fuerzas navales y terrestres sobre el fuerte Charlotte, en Mobila, logrando su rendición el 12 de marzo de 1780. Además con siete mil hombres procedentes de Cuba, Nueva Orleáns y Mobila, Bernardo de Gálvez, conquistó Penzacola en marzo de 1781. Las hazañas del joven Gálvez causaron emoción en la Corte de Madrid y también en el ejército norteamericano. España había logrado arrebatar Florida a los ingleses.
Desde finales de 1781 los norteamericanos estaban convencidos de que habían ganado la guerra y querían concluirla cuanto antes. Sin embargo, la Monarquía Hispánica quería continuar. Todavía no había logrado Gibraltar que era uno de los objetivos marcados en su decisión de entrar en guerra. Además, como España y Francia habían firmado el tratado de Aranjuez que obligaba a las dos naciones a continuar la guerra hasta que todos los territorios perdidos por España en el XVIII se recuperaran, la guerra proseguía. Esta situación disgustó a Estados Unidos. Creían que los objetivos que le habían llevado a la guerra con su metrópoli estaban ya cumplidos. Sólo querían su independencia y el reconocimiento de la misma primero por Gran Bretaña y después por el concierto de naciones.
La guerra, además había resultado mucho más difícil y costosa de lo que Gran Bretaña esperaba. A pesar de la clara superioridad de su ejército y, sobre todo, de su Armada, tenía claras desventajas. La enorme distancia de la metrópoli, la gran extensión que debía controlar con una población hostil y lo agreste del territorio, suponían dificultades imposibles de solventar para la antigua metrópoli. Y Estados Unidos lo sabía.
En 1782 Benjamin Franklin, John Adams, y John Jay, recién concluida su mala experiencia española, se encontraban en París dispuestos a negociar los tratados de paz. Tenían además instrucciones estrictas del Congreso Continental. No debían firmar ninguna paz separada con Gran Bretaña y además debían actuar de acuerdo con su aliada Francia. Pero estos revolucionarios eran críticos con las cortes europeas y para ellos el continuar la guerra en América del Norte por conseguir intereses coloniales españoles era una clara muestra de la corrupción contra la que habían luchado. Ignorando sus instrucciones iniciaron conversaciones secretas con Gran Bretaña firmando las dos naciones, en septiembre de 1782, los acuerdos preliminares de paz. Gran Bretaña reconocía y garantizaba la independencia de Estados Unidos y se fijaban las fronteras de la nueva nación. Por el norte Estados Unidos alcanzarían el paralelo 45 y los Grandes Lagos, por el Oeste la frontera sería el Misisipi, por el sur el paralelo 31, y por el Este el océano Atlántico incluyendo todas las islas comprendidas en veinte leguas. Además se garantizaban derechos ilimitados de pesca en las costas de Terranova y del golfo de San Lorenzo; también reconocía sorprendentemente, teniendo en cuenta que tanto Luisiana como Florida eran ahora españolas, la libre navegación por el Misisipi tanto para Gran Bretaña como para Estados Unidos. Las deudas contraídas con prestamistas británicos y americanos debían pagarse; también se introdujo una recomendación del congreso de que se restaurarían las confiscaciones de bienes de los realistas, y por último, los acuerdos establecían que las tropas británicas abandonarían el suelo de Estados Unidos.