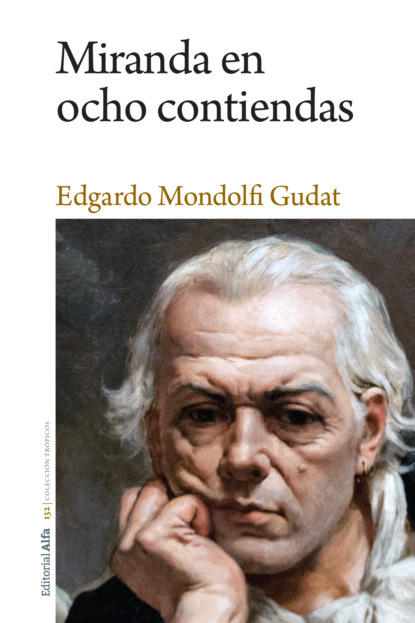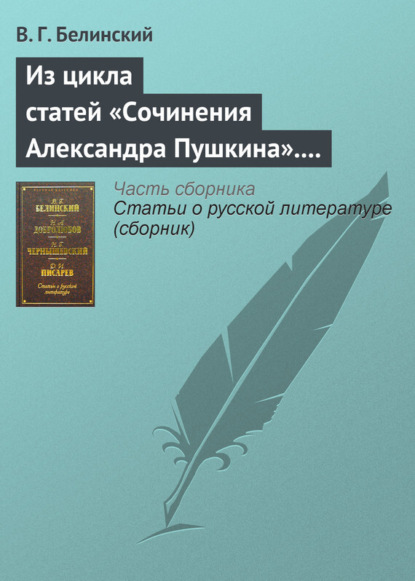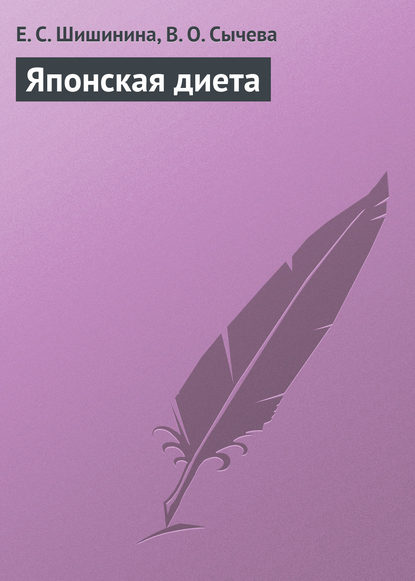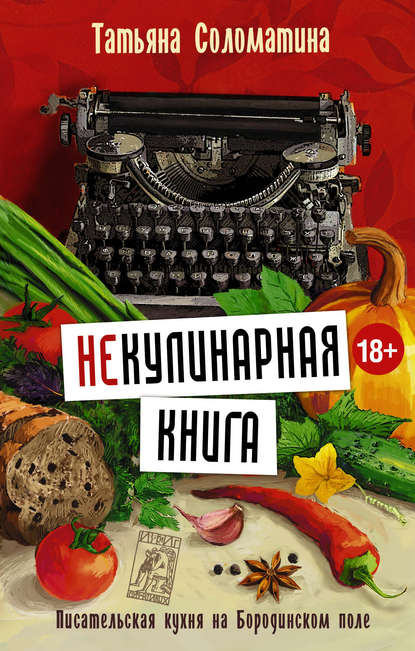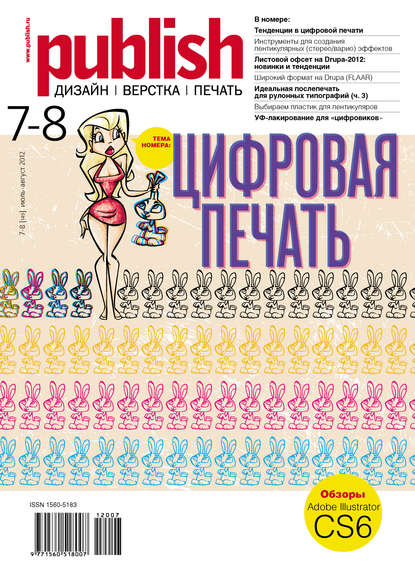- -
- 100%
- +
Al dirigirse en una oportunidad a uno de sus más cercanos interlocutores franceses, el propio Miranda habló de su «pobre patria accidental». En este caso se refería, naturalmente, a Francia. ¿Resulta posible asumir entonces la existencia de «patrias accidentales» en el curso de la vida? Esto pareciera aproximarse bastante a lo que alguna vez sostuviera Jorge Luis Borges, en el sentido de que la «patria» solo existe donde uno se sienta a plenitud. ¿Pero qué era entonces de esa «otra» patria, que aún no existía y que, incluso, él mismo se mostrara resuelto a construir más allá de los papeles?
Miranda puede darnos fe –y de sobra– de lo que significara, a lo largo de su intensa biografía, la terquedad por comprender una comarca, creer que se forma parte de ella (pese al hecho de haber permanecido alejado de sus confines durante casi 40 años) e, incluso, de apostar que se está ciegamente en la tarea de colaborar en la construcción de una nueva comunidad –republicana y liberal para más señas– para solo irse a pique y naufragar en el empeño.
De hecho, Miranda es sin duda uno de los venezolanos que más creyeron dedicarse a tiempo completo a la idea de un país (o, al menos, al país que habitaba en su fértil cerebro) y quien, a la vez, sufrió de una falta adaptativa tan evidente al darse su regreso a Caracas a fines de 1810 que no tardó en verse trágica y rotundamente repelido por el medio. Con su habitual agudeza, Elías Pino Iturrieta ha sintetizado el drama de este modo:
[Miranda] es criatura de [un] teatro atractivo y temible, mientras sus futuros camaradas de insurgencia apenas comienzan a romper el cascarón de la Colonia. Los criollos leen a escondidas, imitan la moda de París, se atreven a escribir textos reformistas y acarician la posibilidad de un cambio, pero sienten que apenas se parecen a los gigantes que han puesto a Europa boca arriba. Si Francisco de Miranda es como ellos, no debe ser uno de los suyos. Por lo menos hasta la pérdida del primer ensayo republicano, ninguno de los criollos maneja información suficiente sobre su contemporaneidad. Ni tiene vínculos de importancia con factores políticos distintos a los españoles. Además, como criaturas esenciales de la cultura tradicional, no pueden ver con ánimo apacible el espectáculo de las luces[7].
Lo asombroso es que, pese a tanto fracasar, como lo observó alguna vez el novelista V.S. Naipaul, Miranda no cejara en su empeño de anunciar planes de gobierno que, a raíz de tantos años de ausencia del país, solo podían tener acogida, y en algunos casos con reserva, entre aquellos que en los Estados Unidos, Inglaterra o Francia se manejaban en la cúpula de los negocios políticos o, lo que es lo mismo, entre quienes se veían dispuestos a sacar provecho y ventaja de los planes que ofrecía el animoso venezolano.
Aun cuando haya quienes no tengan mayor simpatía de hacer mención de ello, bastaría recordar lo ganado que estuvo Miranda a ceder ciertas porciones del territorio americano como parte de sus proyectos. Por caso está lo que él mismo expresara en 1796: «Por lo que toca a nuestras colonias, como sus productos son tan interesantes a la Francia, y que en ello está fundado su comercio y manufacturas, ofreceremos algunas de nuestras islas menos importantes, por la parte española de Santo Domingo y por Puerto Rico, que se nos cederán a cambio de las plazas fuertes que ocupamos en el territorio español»[8].
Un año más tarde esta oferta bastante discutible de beneficios territoriales se repetiría en el Acta de París (22 de diciembre de 1797), donde el acto de entrega de la soberanía sobre las islas de Puerto Rico, Trinidad y Margarita quedaría expresado del siguiente modo: «(…) podrán ser ocupadas por sus aliados Inglaterra y Estados Unidos, que sacarán de ellas provechos considerables»[9]. Lo decía así, como quien dispone de lo ajeno en un reparto y, por supuesto, sin que nadie fuera consultado al efecto.
Miranda no solo enunciará la necesidad de establecer «una sabia y juiciosa libertad civil» en el contexto de un país sumido en la confusión que supuso la dramática dislocación del orden borbónico sino que, desde muy temprano (desde 1790, cuando menos), fue dándoles colorido a sus propuestas constitucionales con figuras derivadas de otros tiempos y otras culturas: al ofrecer un producto sincrético que combinaba investiduras de origen romano (cónsules, ediles, censores, cuestores y demás) con cargos de abolengo nativo (curacas, hatunapas y amautas), así como usos y costumbres derivados del parlamentarismo británico, Miranda pondría todo el peso de su pensamiento en un país alejado de sus verdaderas partículas.
Las razones que lo condujeron al borde de la desilusión en distintos momentos de su vida son varias y trato de explorarlas de algún modo a lo largo de este libro. Es curioso, pero, así como Eça de Queiroz sostenía que lo mejor de Portugal era el tren del sur, por el cual podía escaparse para siempre, o que el escritor Juan Vicente Romero García apuntase, en célebre juego de ingenio, que la primera de las dos mejores cosas que podía hacer un venezolano era irse del país y, la segunda, no volver jamás, Miranda porfiará en creer en cambio que el país, de alguna manera, estaba allí, aguardando por la concreción de sus planes. Nada lo ilustra más trágicamente que la seguridad con que fijara por escrito estas palabras en una proclama librada en las playas de Coro, en agosto de 1806: «Obedeciendo a vuestro llamamiento, y a las repetidas instancias y clamores de la Patria (…), somos desembarcados en esta Provincia de Caracas»[10].
¿Eran tan ciertos tales «clamores» y «llamamientos» en la comarca gobernada por el entonces capitán general Manuel de Guevara Vasconcelos? Al menos consta cuál fue la respuesta que le mereciera al cabildo capitalino: «Solo un autor tan arrojado como Miranda pudo llegar al extremo tan indigno como el de suponer que los habitantes de estas provincias hayan sido ni sean capaces de haberlo llamado»[11].
También consta que lo primero que hicieron los vecinos de Caracas al enterarse de su solitaria expedición fue promover una colecta con el fin de ponerle precio a su cabeza. Curiosamente, no sería la primera vez que la parte superior de su cuerpo fuese tratada de tal modo. En Francia, en 1792, al verse ante el Tribunal Revolucionario, la turba delirante que aguardaba en la vecindad también había pedido la cabeza del «traidor» para enviársela a los austríacos disparada dentro de un mortero.
Si bien, en el caso que nos concierne, solo se recogieron al final de la colecta 19.850 pesos (es decir, apenas poco más de la mitad de la exorbitante suma de treinta mil pesos fijada por los vecinos de Caracas), lo que en todo caso vale y de lo cual queda evidencia documental, es la intención que tuvieron los principales actores de la provincia de repudiar semejante felonía. Por si fuera poco, algunos de quienes más tarde, es decir, entre 1811 y 1812, habrían de convivir con él durante la etapa más temprana del proyecto autonomista (Juan Germán Roscio, Francisco Rodríguez del Toro o Francisco Espejo) habían formado parte a su vez de la maquinaria burocrática que, en 1806, había pedido que él y su expedición se vieran reducidos a cenizas por el «agravio tan atroz y delincuente» de aquella empresa[12].
El caso de lo proclamado en Coro, en agosto de 1806, resulta doblemente complicado a la luz de lo que, en este caso, pueda decirse respecto a las convicciones de Miranda. Nos referimos al hecho de que, por un lado, Miranda parecía hallarse bastante seguro de que bastaba con anunciar una propuesta como la suya para que la sociedad que supuestamente debía fungir como receptora de la misma, pese al peso que ejercieran sus arraigados prejuicios y fidelidades, saliera a darle acogida, o, en otras palabras, que bastaba con propalar a los cuatro vientos un concepto tan remoto a la sensibilidad de sus contemporáneos en la América española como la libertad racional para que toda una sociedad se movilizara en su nombre. Por otro lado, alguien ha dicho que el exilio distorsiona las perspectivas y tiende a hacer que se sobrestime la indispensabilidad de uno mismo con relación al tiempo transcurrido y la distancia interpuesta[13]. Algo de ello pudo haber ocurrido una vez que Miranda probara poner pie en la costa venezolana luego de más de 30 años de ausencia.
Quizá suene redundante lo que pretendo decir de seguidas, pero, por paradójico que parezca, los eternos reveses que le mordieron los talones a Miranda lo han puesto en cierto modo a salvo de la mala suerte que, no por causa de él mismo sino por obra de otros, ha corrido Bolívar. No en vano el propio Libertador fue el primero en confiarle lo siguiente a un destinatario: «(…) con mi nombre se quiere hacer en Colombia el bien y el mal, y muchos lo invocan como el [pre]texto de sus disparates»[14]. Y conste que, en este caso, Bolívar hablaba del aprovechamiento que de sus actuaciones hicieran sus contemporáneos y no de lo que la beatería bolivariana hiciera posteriormente con respecto a cada palabra que hubiese pronunciado en el curso de su vida.
Esto viene a propósito de un juicio que corriera por cuenta de Mario Vargas Llosa y que bien vale la pena citar aquí en relación con lo que significara que Bolívar, Miranda u otros de similar catadura (San Martín u O’Higgins, por caso) terminasen atrapados dentro de una dimensión mítica o cuasi religiosa. Observó Vargas Llosa en una oportunidad que, en su ambición deicida e iconoclasta, los filósofos franceses del siglo XVIII se dieron primero a la tarea de matar a Dios, luego a los santos y, finalmente, a hacer que la república llenase con héroes laicos el vacío dejado por aquellos.
No hay duda de que esta religiosidad republicana, esta religión sustitutiva, puede resultar extremadamente agresiva (porque crea su propia iglesia, su propia doctrina y le da curso a un celo inquisitorial tremendo a la hora de fulminar todo juicio que pudiese ser tomado por sacrílego de acuerdo con sus pautas). No obstante, al mismo tiempo, debo confesar que siempre me ha intrigado (y, en el fondo, fascinado) lo mucho que de operación falsificadora tiene el empeño por trasladar ciertos elementos de la nomenclatura cristiana con el fin de darles arraigo en los predios de la historiografía.
Por ejemplo, en fecha tan relativamente reciente como mediados del siglo XX, no era extraño que un autor se refiriera a Miranda como el «profeta», o como el «Juan Bautista», en tanto que Bolívar ocupaba –según el mismo escritor– el sitio reservado al Mesías. Otro lo calificaría como una suerte de «Moisés» que debía iniciar el camino hacia la Tierra Prometida[15]. Sin ir más lejos, basta ver hoy en día que Miranda sigue siendo definido en el léxico oficial como el «precursor», el «mártir» o el «apóstol» de la libertad (para no hablar de denominaciones incluso más babosas como la de «protomártir»). Sobra insistir en todo cuanto semejantes epítetos comportan a la luz de una simbología concebida para servirles de asiento a los bajorrelieves heroicos y que, por supuesto, yace instalada con fuerza en los espacios dominados por el discurso del poder. O puesta, única y exclusivamente, a su servicio.
No creo que se trate de una particular originalidad afirmar entonces que semejante culto impone un orden y una dirección que conduce a una difícil cohabitación con el pensamiento crítico, bien porque el culto no admita revisiones, bien porque, sencillamente, toda la mitología que dimana de la aureola de los héroes intenta desalentar el desafío que impone la tarea de comprender las cosas sin que tengamos que vernos sujetos a una procesión de necedades.
Aun así, comparado con Bolívar (y la comparación resulta demasiado tentadora a los fines de lo que aquí se discute), Miranda se salva por unos cuantos kilómetros de distancia de ser tan celoso objeto de los santos cuidados de la nación. Ello quizá se deba en parte al hecho de que, durante más de siglo y medio, una muy arraigada tradición –especialmente de orientación bolivarianista– se hizo cargo de echar sobre sus hombros el fracaso de la república en 1812, como si el hecho en cuestión se hubiese debido casi exclusivamente a él y, por tanto, sin juzgar dentro del conjunto una serie de variables que explicarían con menos ligereza la pérdida de aquel temprano ensayo insurgente.
El hecho de que esa acusación que lo señala como el responsable más visible o casi único de la pérdida de la república en 1812 cobrara tan poderoso arraigo impidió comprender durante mucho tiempo que su actuación, en medio de las mayores dificultades y contradicciones, contribuyó a hacer posible que una Venezuela en transformación evitara verse totalmente sumida en el caos por obra de las decisiones que debió tomar en su calidad de dictador entre abril y julio de 1812. No obstante, siguió siendo a él, en vista de su determinación por acordar un armisticio con Domingo de Monteverde, a quien se le atribuyó la insostenible situación planteada en julio de ese año 12.
Ello es tan cierto que, según lo observa el ya mencionado Manuel Lucena, la imagen de Miranda para la posteridad se asoció a un fracaso, del cual muchos otros (incluyendo a Bolívar, en primer lugar) lograron salir indemnes[16]. Tampoco es cuestión –como agrega el propio Lucena– de incurrir en el planteamiento contrario y exculparlo totalmente de la consecuencia de sus acciones[17]. Pero el hecho cierto es que, hasta que historiadores como Mariano Picón Salas, Caracciolo Parra Pérez y Augusto Mijares se hicieran cargo de la tarea de formular un entendimiento más complejo de lo ocurrido y, por tanto, de advertir que resultaba necesario analizar en su conjunto tantos desastres reunidos para penetrar en las causas más complejas del fracaso en que pronto se hundió aquel ensayo de república, el peso de la derrota continuó haciendo que Miranda, en tanto que principal responsable, se viera relativamente a salvo del patriotismo más cerril.
Otra limitación (aunque esta resulte más bien afortunada) conspira también contra la incorporación plena y total de Miranda al culto idolátrico de la liturgia republicana. A diferencia de Bolívar, y por más variable o contradictorio que luciera el pensamiento de este según el momento y las circunstancias en que le tocara obrar, Miranda se limitó más que nada, a lo largo de su vida, a adquirir toda clase de conocimientos acerca de otras sociedades y sus prácticas políticas, pero nunca articuló para sus contemporáneos un cuerpo doctrinario (como fue el caso de Bolívar) sobre los modelos disponibles o las distintas formas y alternativas de gobierno deseables.
Abunda por tanto en Miranda el afán por el conocimiento acumulativo, pero no la sistematización de ideas ni discursos de los cuales pudieran derivarse apotegmas y aforismos con fines pedagógicos o de provecho aleccionador. Cuesta extraer de sus papeles –y doy fe de la experiencia– alguna frase deslumbrante o efectista. No hay duda de que, a diferencia del estilo muy galo de Bolívar –febril y verboso–, en Miranda pesa mucho el elemento inglés. En tal sentido, la frase precisa y pequeña, muchas veces fría, con la cual expone sus planes de gobierno o sus proyectos constitucionales (por muy alejados que estuviesen de la realidad), cunde por doquier para desconcierto de quien busque una línea electrizante para plasmarla en un mural o a la entrada de un cuartel.
Existe algo que se complementa con lo anterior, y es que, acostumbrados como nos hemos visto a reconocer a Miranda como patrimonio exclusivo de una época anterior a las formas sociales concebidas por el romanticismo, no hay manera de evitar verlo convertido en una figura hierática y remota, obligado a vivir como contundente ejemplo del racionalismo más antipático (y aquí Bolívar traza una nueva frontera con Miranda y se impone entre nosotros como un exponente de ese brío romántico, de las hazañas demenciales que maravillan y conmueven: «Si la naturaleza se opone», o bien «Vencer, vencer, vencer, esa es nuestra divisa»).
Ciertamente, Miranda perteneció toda su vida al mundo del siglo XVIII de la Ilustración. Pero, en todo caso, el siglo XVIII estuvo muy lejos de ser esa edad que jamás llegó a existir y que una deformante tradición romántica se hizo cargo de describir como la del puro pensamiento abstracto, del predominio de la razón fría sobre el sentimiento. No hay duda de que, siguiendo muy de cerca las pautas intelectuales del siglo XVIII, Miranda se empeñó en ensalzar las virtudes de la observación directa de la realidad a la hora de analizar todo cuanto lo rodeara. También, muy acorde con ese siglo, se esmeró en mantener un encuentro vitalista con los clásicos, simpatizar con el desarrollo, cada vez más sostenido, de las invenciones mecánicas, y, no por último menos importante, privilegiar el valor de la razón como instrumento para ordenar la experiencia.
Sin embargo, pertenecer por temperamento y educación a ese siglo no significaba, entre otras cosas, que en Miranda estuviese ausente el culto a la aventura y otras complejidades propias del siglo XVIII desestimadas por el romanticismo del siglo XIX. No en vano, más de la mitad de su vida (50 años, para ser precisos) se refugian dentro de ese siglo XVIII que fue también el siglo de Cagliostro, del barón de Ripperdá y de Casanova, figuras todas muy emblemáticas de una época capaz de hacer que libertad y libertinaje conviviesen muy de cerca, algo que, por lo general, no transmite la imagen que se tiene acerca de un siglo XVIII exclusivamente amoldado a lo apolíneo.
Dentro de esta historia de lo posible y lo imposible por exaltar a Miranda a los altares republicanos, o de potenciar el sufrimiento trágico de su figura, no puedo dejar de hacer mención al peso que, en la construcción de su máximo grado de martirio, exhibe el célebre cuadro de Arturo Michelena Miranda en La Carraca (1896). Obviamente, si algún propósito tiene esta obra es vincularlo a la tradición hagiográfica que lo sitúa en el epicentro del fracaso (y, más aún, de lo que debía significar su redención para la posteridad). Así, si nos ceñimos a lo que Michelena quiso expresar, el pathos de Miranda se eleva a niveles cuasi siderales.
Al margen de sus indiscutibles méritos artísticos y contundente poderío visual, no hay duda de que este cuadro forma parte de las directrices que gobiernan nuestra percepción del personaje. Tan completamente domina el Miranda en La Carraca el mundo sensorial del venezolano que toda su trayectoria se ve reducida, así, sin más, a la imagen que transmite aquel prisionero abatido por su inmensa carga prometeica. Basta cerrar los ojos para comprobar enseguida lo que se dice. Lo que vemos en la oscuridad de nuestros cerebros es el jergón de paja que ha perdido las costuras y la mirada del reo, llena de tedio, alejada de todo contacto con el mundo exterior. Ahora bien, la dificultad de desafiar esta poderosa imagen que epiloga su tragedia, y que el crítico Rafael Pineda ha querido llamar «su arquetipo iconográfico por excelencia»[18], estriba en el hecho de que niega cualquier otra visión que no lo tenga por símbolo de la más contundente derrota.
De nuevo recurre aquí la sensación de culpa: murió abandonado y en soledad, reducido a grillos, y ni tan siquiera hemos sido capaces de encerrar sus escasos huesos (de ser cierto que sean suyos) dentro de aquel cenotafio que aguarda en el Panteón Nacional. En ese ambiente de La Carraca, tal como lo concibe Michelena, Miranda solo podía envilecerse hasta la muerte, y la tarea del artista consistía en mostrarlo de esta forma rotundamente trágica. Tanto así que la figura de Miranda tendido a cuerpo entero sobre su camastro, con el codo afincado en la almohada y un pie sobre un piso de ladrillos ajado por los años, sobresale visiblemente entre los demás objetos que lo rodean. Apenas una jofaina luce en un extremo del cuadro mientras que, en el otro, un par de libros hacen equilibrio sobre un taburete desmembrado, funcionando a modo de contraste con los grillos de presidiario que penden de la pared del fondo. El cuadro, en resumen, transmite la idea de quien, sin más, ha aceptado el fatal destino de morir en la cárcel como el precio que debía pagar por su irreductible papel de mártir.
Pero, ¿es ello tan cierto? El caso es que, con todo y haberse visto reducido a prisión –tal como lo retrata Michelena–, Miranda no quiso privarse de tener un futuro. O sea, de seguir actuando. Lo cual no estuvo lejos de ser lo cierto hasta el último momento puesto que, como lo observa Manuel Lucena, continuó conspirando para librarse de sus carceleros[19]. Así lo atestiguan las teclas que intentó pulsar primero entre los diputados liberales españoles o, inclusive, al dirigirse directamente más tarde a Fernando VII con el objeto de que se le conmutara la pena por la alternativa del exilio (si bien es cierto que tal propuesta jamás recibió contestación alguna); pero también lo atestigua el hecho de que intentase disponer de la ayuda que le facilitaran sus contactos ingleses con el fin de evadirse de La Carraca.
¿Fueron incluso tales las condiciones reales de su confinamiento, como se traslucen del cuadro? De acuerdo con algunos testimonios más o menos confusos (o, incluso, deliberadamente oscurecidos para acentuar sus condiciones de martirio), Miranda gozaba de cierto derecho de recreo en aquella lúgubre cárcel de las cuatro torres en Cádiz. O cuando no, al menos se sabe con certeza que disponía de un criado (se llamaba Pedro José Morán y fungía a la vez de recadero), lo cual relativiza en cierta forma la inmensa soledad que transmite el lienzo de Michelena. Otra confirmación interesante proviene del propio Miranda en prisión: por carta que le dirigiera a uno de sus interlocutores ingleses, Nicolás Vansittart, en agosto de 1815 (casi un año antes de morir), nos enteramos de que no le permitían leer la Gaceta de Madrid, pero que por «casualidad» (léase por obra de alguna mano amiga) logró conseguir «algunos libros que le hacían pasar el tiempo útil y gratamente», sin que en este caso deje de llamar la atención el empleo del adverbio final. «Así que –concluiría apuntándole a Vansittart– con eso, Ud. puede darse cuenta de que soy digno de menos compasión»[20].
Sería un error suponer que con ello pretendo decir que Miranda murió de manera más o menos feliz en La Carraca. Esto está lejos de ser el punto que se discute, y ni tan siquiera estoy haciendo referencia al caso de su criado, o el de los libros a los cuales pudo tener acceso, solo por poner de bulto la posibilidad de que tales indicios revelen la existencia de un trato menos inhumano o indecoroso durante su cautiverio. Simplemente he querido utilizar el caso del Miranda en La Carraca como ejemplo de la casi indestructible capacidad que tienen los mitos y, más aún, de cómo forman un poderoso sedimento y de cómo sobreviven al intento por cuestionarlos.
No confundamos mitos con valores. Porque no es precisamente que yo le niegue a Miranda el valor de ser un modelo; pero entiendo que una sociedad necesita de una conciencia histórica que la estimule, no que la engañe o degrade. En este sentido, el pensamiento crítico es también un valor sobre el cual deben fundamentarse las sociedades, y a duras penas los individuos pertenecientes a una comunidad determinada pueden elaborar sanamente modelos sobre la base de hipérboles, mendacidades, racionalizaciones infantiles o simplemente –como llevo dicho– de mitos que le sirven de pábulo al culto divino, a la exaltación militarista o a la visión puramente heroica de todo cuanto ocurriera –como en el caso de Miranda– durante los trágicos y violentos tiempos de ruptura que le tocó atestiguar.
Quisiera insistir una vez más en que no he pretendido recorrer todo cuanto informa la larga carrera de Miranda a través de estos ocho asaltos, todos los cuales fueron escogidos más o menos al azar, o bien dictados por alguna circunstancia particular. Antes, por el contrario, quisiera que fuese el propio lector quien se sintiera animado, a través de estas páginas, a completar los retratos que existen sobre Miranda en libros de mayor valía, como los que figuran citados al final de la obra.
Miranda es, para decirlo de la forma más visceral y directa posible, una pasión a la cual suelo recurrir con frecuencia. Espero que al concluir estas contiendas tal sea también la sensación que experimente el lector.
Caracas, 2019
Miranda y sus claroscuros
Hay algo extraño acerca de esas historias sobre mí. Algunas las inventé yo, o en todo caso alenté a que otros lo hicieran. Ahora me luce como si esas historias le pertenecieran a una persona distinta.