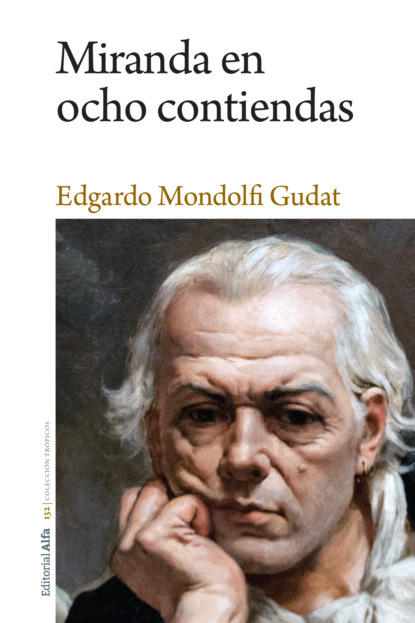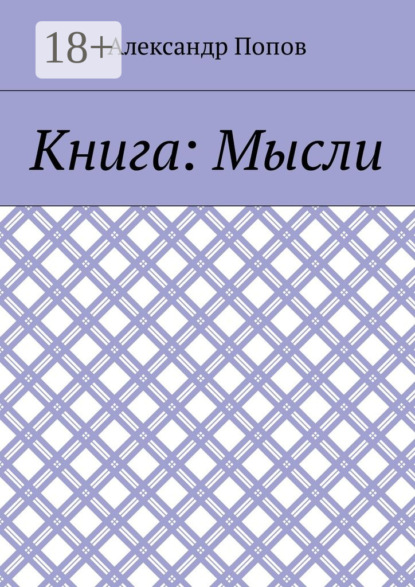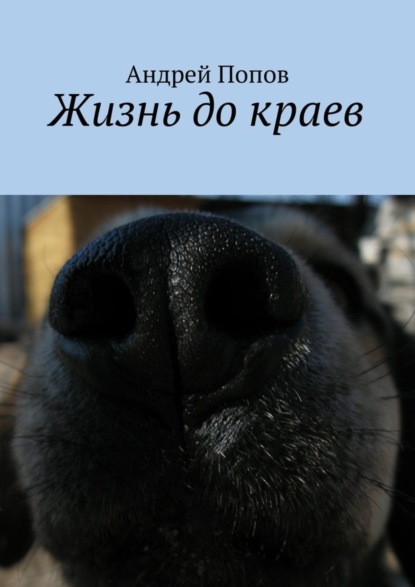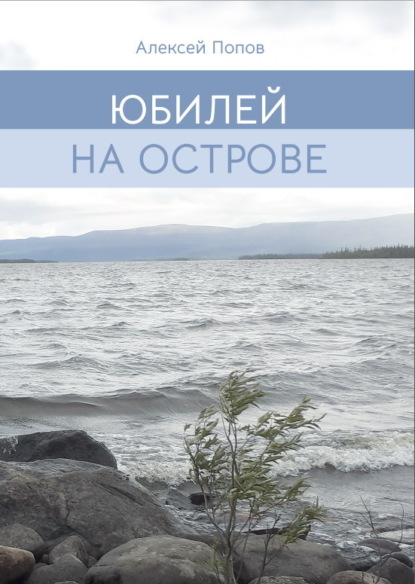- -
- 100%
- +
Y si consideramos que toda influencia [está] dada por su Constitución a la propiedad, los miembros principales no deben ser por consecuencia los más sabios [sino] gentes destituidas de principios y educación.
Uno era sastre hace cuatro años (….), otro posadero (…), otro galafate (…), otro herrero, etc[81].
Este es el tipo de puñetazos que Miranda suele descargar en las páginas de su Diario, y que, mal leídas, lo condenan a ser tenido como simple representante de la estratificada sociedad española que había dejado a sus espaldas. Pero el hecho de que profesase admiración a muchas de las prácticas vistas por él en distintas ciudades de la confederación estadounidense no lo eximiría, como en este caso, de consignar algunas opiniones implacables acerca del riesgo de que la democracia terminase dándoles mayor cabida a las opiniones de la clase propietaria que a la de quienes estimaba intelectualmente mejor dotados para conducirla. Sus prejuicios se repetirán a cada rato: en otra etapa de su viaje hablaría por ejemplo de un prodigioso antecesor del submarino capaz de adherirse al fondo de un barco, pero cuyos inventores tan siquiera habían recibido las gracias de parte de aquella novel república. Y al respecto agregaba con el filo de un bisturí: «Viva la democracia».
Pero si algunos de los engranajes de la naciente democracia de los Estados Unidos caerían abatidos bajo su sarcasmo e ironía, su personalidad inquisitiva lo llevará a reservarse otras páginas para referirse en cambio a las bondades del novedoso ensayo como, por ejemplo, en relación con la eficiencia y pulcritud con que las cortes de justicia se hacían cargo de honrar el muy caro principio liberal de la igualdad ante la ley, en contraste con el sistema español, inclusive el francés. Una de las instancias más interesantes en este sentido lo constituye su observación acerca de la suerte corrida por un campesino (al cual calificaría de «rústico republicano») quien pretendió cobrarles un arrendamiento a las fuerzas militares francesas que acudieron en apoyo de los insurgentes y que, en este caso, habían instalado un improvisado campamento en tierras de su propiedad. Pese a que el oficial a cargo del contingente siquiera se dignara a responderle al agraviado, el campesino en cuestión se apersonó al día siguiente junto al sheriff de la localidad, quien no solamente procedió a arrestar al jefe del cantón sino a exigirle que cancelase el canon de arrendamiento correspondiente. Que el derecho a la propiedad fuese respetado aun en tiempos de guerra, y que los nativos lo valorasen como un principio intocable, era algo que debió suscitar de veras la curiosidad de Miranda.
Por otra parte, de acuerdo con María Elena González Deluca, el sistema social no le pareció muy avanzado (basándose para esta comprobación en los rezagos que creía advertir en la condición de la mujer) ni tampoco –por curioso que luzca– pareció interesarse en el elemento más volcánico que se gestaba en las entrañas de esa sociedad: el carácter no precisamente en declive sino en franca expansión de la institución esclavista durante los años que coincidirían con su visita a los Estados Unidos[82].
En todo caso, esta visión desde afuera es tan sorprendente que, no satisfecho con dejar consignadas sus impresiones acerca de escuelas y hospitales, bibliotecas y fortificaciones, fábricas y granjas, astilleros e iglesias durante un año y medio de recorrido desde Carolina del Norte hasta Boston, Miranda hallaría el momento para visitar los cementerios, verificar las edades de defunción registradas en sus lápidas, promediarlas y, a partir de allí, colegir algo acerca de las condiciones de salubridad que ofrecía el medio.
Las dos orillas del Atlántico
Sus viajes en calidad de prófugo lo habían hecho olfatear los alcances de lo que significaba la novedosa experiencia de la confederación norteamericana, despertando en él los resortes de lo que sería la adopción gradual de un proyecto rupturista (de hecho, sus primeros planes en cuanto a alistamiento de efectivos y material de guerra se hallan recogidos en un memorando escrito en Nueva Inglaterra, en noviembre de 1784[83]).
A lo largo de su viaje por los Estados Unidos, Miranda hizo acopio, como se ha dicho, de cuanta referencia creyera útil con relación a las nuevas instituciones y leyes republicanas, así como de observaciones sobre lo que debía ser el equilibrio del nuevo sistema frente a concepciones igualitarias extremas.
Al mismo tiempo, sus universidades –Yale, Harvard e, incluso, la incipiente Princeton– le despertarían una enorme curiosidad. Y, así como no entalegó nada que estimara digno de encomio, criticaría en cambio, como también se ha dicho, todo cuanto considerara objeto de censura dentro de esta nueva sociedad. Por ejemplo, no dejaría de exaltar por un lado la tolerancia en el ramo espiritual («Cada uno es dueño de rogar y alabar a Dios en la forma y lenguaje que le dicte su conciencia; no hay religión o secta dominante, ¡todas son buenas e iguales!», anota en su Diario), pero, por el otro, ciertas devociones le merecerían el más rotundo reproche:
Vaya una pequeña anécdota que me ocurrió aquí [en Charleston] para que se vea que todos los pueblos de la tierra, y aun los más civilizados, tienen preocupaciones de la más crasa superstición. Uno de los días que pasé en este lugar acertó ser domingo, y hallándome en casa sin poder salir a dar un paseo por lo mucho que llovía, tomé la flauta, y púseme a tocar una pieza por diversión cuando el patrón y ama de casa, sorprendidos y escandalizados, corren en busca de Mr. Tocker para que intercediese conmigo a fin de que dejase la flauta y no tocara en domingo. Mr. Tocker vino a mí inmediatamente, y refiriéndome el pasaje, hube de soltar la carcajada y dejar por supuesto el instrumento, con cuya circunstancia toda la familia se tranquilizó[84].
Luego de su estancia entre Carolina del Norte y Boston, Miranda abandonaría esos «trece pequeños estados arrinconados entre el mar y un inmenso territorio», como calificara Manuel Caballero a la emergente república[85], con el fin de cruzar el Atlántico en dirección a Inglaterra. A modo de contraste, será en Londres cuando, durante una recalada de cinco meses, comience a percibir lo que entrañaba la compleja interacción entre los grandes centros de poder y las mutantes fórmulas del «equilibrio europeo».
Miranda llegaría así a la capital británica durante una primera y fugaz residencia en enero de 1785 antes de emprender casi cuatro años de andanzas por Europa y Asia Menor. Fue una escala que el criollo supo capitalizar con el fin de enriquecer su círculo de contactos. A través de sus relaciones con el comerciante inglés John Turnbull (con quien había trabado amistad en Cádiz en 1777) pudo aproximarse a influyentes personalidades como el entonces primer ministro William Pitt («El Joven»), a quien, de vuelta de su periplo europeo, le expondría sus planes rupturistas y las necesidades materiales y humanas con las cuales creía preciso contar para acometerlos. Este proyecto encajaba muy bien con las estimaciones hechas por el propio primer ministro con respecto a las siempre difíciles relaciones con España, pero, también, con la aspiración de importantes mercaderes de la isla.
De modo que, más allá incluso de las reservas que terminara expresando Pitt en cuanto a ciertos aspectos de la propuesta formulada por Miranda, la simpatía que despertaba la activa campaña de este en pro de la autonomía de la América española habría de verse confirmada entre quienes, en Londres, tenían cifrados sus cálculos en torno a las ventajas comerciales que pudiesen derivarse de una hipotética descomposición del mundo americano-español en términos de autoridad, máxime luego de lo ocurrido con los dominios británicos en América del Norte.
Después de todo, los borbones de España y los borbones de Francia habían sido aliados del Congreso Continental y de los insurgentes antibritánicos. Nada hacía suponer entonces que Gran Bretaña no estuviese interesada en darle curso al mismo expediente en medio de su política de altos y bajos con la Corte española, pese a sus prevenciones con respecto a lo que pudiese significar un futuro republicano en otras comarcas más allá de América del Norte. De allí que, a la hora de conjurar tales temores, mucho de ello quizá explique la temprana preferencia que tuvo Miranda por una concepción constitucional basada, en buena medida, en el régimen parlamentario inglés[86]. Tanto así que, consultado con respecto a la forma de gobierno que pudiese adoptarse, él mismo respondería: «Muy similar al de Gran Bretaña (…) porque constará de una cámara de los comunes, una cámara de nobles y un inca o soberano hereditario»[87].
Además, con el fin de dejar claro que comercio y autonomía marchaban parejos dentro del mismo lenguaje de la modernidad, el criollo se haría cargo de insistir ante sus interlocutores ingleses en todo cuanto de favorable tenía este punto en relación con la reciente experiencia poscolonial en la América del Norte. En tal sentido, y basándose para ello en sus propias observaciones recabadas en los Estados Unidos, Miranda no solo llamaría la atención sobre el hecho de que el comercio parecía haberse reanimado en ambos sentidos entre Inglaterra y sus ahora antiguos dominios sino que, paradójicamente, lo hiciera con mayor vigor, y para mucho mayor beneficio de la propia Inglaterra, de lo que había sido el caso en tiempos del régimen colonial[88].
Sin embargo, las complicadas, enervantes y accidentadas negociaciones con Pitt para convencerlo acerca de la viabilidad de tal proyecto se vieron frustradas a medida que la política británica fue despejando sus desencuentros con España y, por tanto, cohibiendo los planes autonomista-insurreccionales del venezolano. Incluso puede ser que, en algunos momentos, Pitt juzgase a Miranda como expresión de la más pura avilantez. Pero también cabe precisar que le prestaría cierto grado de atención, aun cuando quizá no tanto por lo que significara la concepción de su imaginario incanato sino por el valor de los pormenorizados cómputos que Miranda era capaz de suministrar en materia de población, minas, producción, consumo, rentas y situación militar en cada una de las distintas posesiones americanas, información que fuera obtenida a través de sus contactos con otros agentes hispanoamericanos desperdigados por Europa o, por vía epistolar, a partir del testimonio suministrado por los propios habitantes de la comarca.
Baste decir entonces que, de este modo, Pitt y los suyos dispondrían de valiosa información acerca de temas tan disímiles como podían serlo el tipo de recursos defensivos con que contaba La Habana; la actividad desplegada por los jesuitas desterrados en Italia a la hora de detallar, en relaciones y memoriales, el estado de los asuntos en Chile y Nueva España; el impacto que habían cobrado, una década antes y en repudio a la actuación de los corregidores locales, ciertas revueltas aisladas en la América española; las condiciones en que se hallaban los puertos y fortificaciones en Tierra Firme o, incluso, las condiciones geográficas que podían hacer viable la construcción de una vía interoceánica en el istmo centroamericano.
Gracias, pues, a las redes de inteligencia construidas por el venezolano a través de su correspondencia y contactos, el Gabinete de S.M.B. estaría en capacidad de contar con un buen caudal de información en términos, como se ha dicho, de ventajas geográficas, recursos, mercados y poblaciones. Además, dado el grado de hermetismo con que operaban las autoridades españolas frente a todo cuanto pudiese concitar el interés de otras naciones respecto a sus provincias de ultramar –incluyendo, en este caso, las restricciones impuestas a viajeros y científicos–, se explica entonces lo valiosa que podía resultar toda esa data compilada por Miranda[89].
El problema más sensible quizá estribara en lo que, para Pitt, significaban los títulos que Miranda pretendía arrogarse para hablar en nombre de todo el continente hispanoamericano. A tanto montaría esta prevención que, cuando en 1798, ya de regreso de su experiencia francesa, Miranda le presentara una copia de la llamada «Acta de París» (documento concebido en diciembre de 1797 y a partir del cual se iniciaba una fase nueva, más colaborativa, orgánica y madura en la lucha orientada hacia el futuro de la América española), el primer ministro se hallaría entre quienes sostendrán que las credenciales de sus redactores parecían descansar sobre la base de una legitimidad bastante dudosa al pretender hablar de ese modo en nombre de «las ciudades y provincias de Suramérica». Además, la red de adherentes parecía más significativa en el papel que en la realidad[90].
Al referirse justamente al Acta de París –e, indirectamente, a las dudas que abrigara Pitt–, Inés Quintero observa lo siguiente:
El acariciado proyecto independentista no era ya una iniciativa personal e individual, sino que estaba respaldada por una «junta de diputados» que actuaba respondiendo al mandato de sus coterráneos, aun cuando esta representación no emanaba de ninguna de las provincias ni de ninguna instancia constituida en América para tal fin[91].
Por su parte, como lo apunta Karen Racine, Pitt podía estar interesado en el contenido de este audaz documento concebido a seis manos por el propio Miranda, el peruano José del Pozo y Sucre y el chileno Manuel José de Salas, actuando todos ellos en calidad de «comisarios de la Junta de Diputados de las Ciudades y Provincias de la América Meridional». Sin embargo, de lo que no estaba totalmente convencido era de la legitimidad con la cual sus autores reclamaban hallarse actuando como voceros reconocidos del mundo español al otro lado del Atlántico. Nada, al parecer, aplacaría las dudas de Pitt en torno a este punto[92].
Tanto así que, aun cuando Miranda sostuviera con empeño que los criollos de Tierra Firme deseaban comerciar libremente y, al mismo tiempo, que este documento le abría a Gran Bretaña la posibilidad de vincular de manera efectiva a los doce millones de habitantes de la América española con la pujante economía manufacturera de la isla, Pitt sacará a relucir aquel expediente del Acta de París, preguntándose, más allá de las cuidadas formas que exhibiera, qué asamblea o quiénes –a fin de cuentas– les habían conferido poder a semejantes delegados, especialmente a Miranda como autoproclamado «agente principal de las colonias de la América Española»[93].
Más tarde, luego de sus dos primeras estadías en Londres (1785 y 1789-1791), sobrevendrá no el último pero sí el más ruidoso desencuentro con Pitt, a quien Miranda le exigirá que le devolviese todos los papeles relativos a la América del Sur que había dejado en su poder, los cuales incluían memoranda, mapas, minutas sobre la población y, en medio de tan valiosos documentos, sus planes para formar un gobierno provisorio.
Como ya se ha dicho, a pesar de los altos y bajos registrados en la relación con Miranda, al Gabinete británico le convenía retener al venezolano como un elemento aprovechable a la espera de los próximos pasos que, en materia de política europea y trasatlántica, pudiese tomar España. De allí que, en Londres, Miranda llegara a recibir una pensión más o menos fija, no obstante lo cual el venezolano debió cifrar mucho empeño a fin de que se le incrementara lo que consideraba poco menos que unos modestos estipendios a cambio de los servicios que creía estar prestándole al Gobierno británico.
Lo cierto del caso es que, para esa misma época, Gran Bretaña destinaba alrededor de doscientas mil libras anuales para sostener la presencia de emigrados (la mayoría de ellos franceses, huidos a partir de lo ocurrido en 1789) y, sin duda, los servicios de Miranda podían continuar siendo inmensamente valiosos, especialmente en lo tocante a percepciones personales o a la provisión de material informativo, en caso de registrarse una crisis en el mundo americano-español.
Pese a tales altos y bajos, el Gabinete dirigido por Pitt (de quien tan amargamente se quejaría Miranda hasta el punto de tacharlo en algún momento de ser un «Maquiavelo», pese a que fuera él mismo quien se hiciera cargo de gestionar su tranquilidad económica) le abonaría una pensión por la suma de 1.200 libras en 1790, aumentada incluso, al poco tiempo, a 1.300 libras, provenientes del fondo de gastos reservados al cual se ha hecho referencia para el sostenimiento de emigrados políticos. Si bien el propio Miranda, tan urgido como siempre de dinero, se quejaría de que semejante cantidad no le bastaba para sobrevivir en la siempre muy cara Londres, aceptaría, sin reservas, la asignación que le concediera el Gobierno británico. A fin de cuentas, ese abono sería lo que precisamente le permitiría contar, a partir de entonces, con domicilio propio: su casa ubicada en el N.º 27 de Grafton Street[94].
Lo dicho con relación a su casa hace prácticamente innecesario aclarar que tal pago no montaba a una pensión modesta. Tomemos, a modo de contraste, lo que recibiera por iguales conceptos Juan Pablo Viscardo y Guzmán, uno de los jesuitas expulsados de América como resultado de la política seguida por Carlos III hacia la Compañía de Jesús, autor de uno de los documentos que más le servirían a Miranda para apalancar su causa (la llamada Carta a los españoles americanos) y quien, a diferencia de muchos de sus correligionarios, resolvió residenciarse en Londres en lugar de Roma o Bolonia. Pues bien, Viscardo y Guzmán recibiría una magra pensión de trescientas libras que apenas le servirían para mal vivir en la capital británica[95].
También cabe preguntarse si, a cambio de lo que se le confería, el Gabinete británico no esperaba que Miranda actuase con mayor ahínco a partir de entonces como surtidor de material informativo relacionado con los asuntos americanos, promotor de valiosos contactos con otros agentes hispanoamericanos o generador de propaganda útil en contra de la política implementada por los borbones en las provincias americanas. En todo caso, el historiador español Antonio Ballesteros se detuvo a examinar de cerca estos compromisos para luego apuntar, con sobrada razón, lo siguiente: «Ningún gobierno es tan generoso y siempre exige a sus agentes servicios útiles. Lo contrario sería necio. Por tanto, los que luego dirán que Miranda era un espía de Inglaterra quizás no estaban tan descaminados. El creer que trataba de potencia a potencia resulta inocente»[96].
Apenas un breve incidente (relativo a ciertos derechos territoriales no resueltos en la América del Norte entre España e Inglaterra) avivó los desencuentros con la Corte de Madrid hacia 1790, al punto de hacer que los proyectos de Miranda fuesen tenidos nuevamente en cuenta por parte del Gabinete a cargo de Pitt. No obstante, el caso es que tal discordia fue resuelta sin mayores tropiezos a partir de un tratado que permitió ajustar los puntos en discusión.
Ahora bien, lo interesante es que el propio Miranda, así como cierta tradición generada a partir de su testimonio según el cual se había sentido «vendido por un tratado de comercio»[97], ha tendido a dramatizar en exceso tal circunstancia. Ello es así puesto que difícilmente podría suponerse que Inglaterra –con una Francia atada todavía al pacto de familia de los borbones en 1790– habría estado dispuesta a entrar directamente en un conflicto armado con España a causa de un tema de aguas adyacentes a las costas de lo que es la actual Alaska. Lo cierto del caso es que un entendimiento práctico al respecto hizo tanto por apaciguar los ánimos entre Londres y Madrid como por posponer la atención que Pitt pudo haberles prestado de nuevo a los planes y tratativas del venezolano, para indignación de este.
¿De qué o de quiénes vivía Miranda?
Seguirles la pista a las cuestiones financieras de Miranda resulta ser un asunto complicado, comenzando por las débiles evidencias que pueden recabarse al respecto, más allá de algunas cuentas pormenorizadas que sobreviven en su Archivo. Sin duda, la etapa de su residencia en Londres, ya definitiva a partir de 1800, le permitiría disfrutar de sus años de mayor holgura gracias a la pensión que le concediera, y que de tanto en tanto le incrementara, el Gobierno británico. Ahora bien, y el asunto no es un detalle menor, cabe tener presente que no sería sino al bordear ya la edad de cincuenta años cuando Miranda se acercara por primera vez al goce de cierta seguridad en esta materia[98].
Con excepción de sus años ingleses, entre 1790 y 1810, y con algunos interludios mediante, el único otro período en el cual se vio suficientemente seguro para sus gastos fue al darse su viaje inicial a España en 1771. A tal respecto, Inés Quintero observa lo siguiente: «Hasta ese momento, la manutención y necesidades de Miranda las cubre su padre mediante el envío de fanegas de cacao a Cádiz, a cuyo cargo se descuentan los gastos del viajero, quien se ocupa de llevar las cuentas de manera minuciosa»[99]. No en vano, dado el hecho de verse aprovisionado por la familia, esos fondos bastante generosos desembolsados por su padre –gracias al carácter más o menos próspero de su comercio en el ramo de enseres– le permitirían a Miranda, además de cubrir los gastos relativos a su indumentaria y la contratación de maestros particulares, costearse un grado de capitán por la cantidad de ochenta y cinco mil reales de vellón, en 1773[100].
Descontando los pagos que se le efectuaran durante sus años de servicio en África del Norte y el Caribe (a lo cual tal vez debieron contribuir algunas adiciones de origen dudoso pero que, en todo caso, como se ha dicho, formaban parte de una práctica común entre la milicia española), el resto de esa etapa de casi treinta años (1773-1800) permanece precariamente documentado, con excepción de su soldada, bastante mal honrada por cierto, como voluntario al servicio del ejército revolucionario en Francia, entre 1792 y 1793. Si se le presta cierta atención al caso, podrá verse con facilidad que su empeño por reclamar las sumas que le adeudaba el Gobierno francés montó a una lamentable antítesis de lo que fuera su actuación dentro de los más altos rangos del ejército revolucionario[101].
De hecho, aparte de lo que a duras penas obtuviera en reclamo de tales servicios como oficial, Miranda hubo de buscar sustento en lo que pudieran proporcionarle sus casi extintos amigos del partido de la Gironda al término del régimen del Terror. Existe sin embargo un detalle que no deja de llamar la atención en este caso. Algunos de quienes lo visitaron más tarde, al salir con bien del juicio seguido en su contra por el Tribunal Revolucionario (1793), atestiguan de la calidad de las obras de arte y ornamentos que había llegado a atesorar. ¿Cómo o de dónde los obtuvo? Alguien tan reticente a la hora de admitir cualquier actitud cuestionable de parte de Miranda, como Caracciolo Parra Pérez, no duda en insinuar que pudo tratarse en este caso del resultado de los despojos practicados en Bélgica, aun cuando enmarque lo actuado dentro de cierto tono de indulgencia, afirmando que el saqueo formaba parte de una costumbre bastante extendida entre los jefes militares en todas las épocas[102].
El tema y, especialmente, lo relativo a sus peores temporadas de escasez, suscita una enorme curiosidad entre todo aquel que se haya aproximado a Miranda. Si en algún punto cabe decir algo en firme (a la vista de lo que Quintero califica como «su insólita habilidad para conseguir que le prestaran dinero»[103]) es en relación con su etapa viajera (1784-1789), durante la cual el venezolano prestó invariable atención a quienes pudiesen resultarle útiles a la hora de sortear sus gastos en cualquier escala de la ruta. En este sentido, según su biógrafo Thorning, Miranda desarrolló una asombrosa habilidad a la hora de procurarse cartas de presentación o de anticiparse a las conexiones útiles que pudiese entablar con los círculos comerciales y bancarios en las ciudades que pretendía visitar.
De hecho, esas cartas de presentación, usadas a lo largo de la ruta, le proporcionarían acogida y cierto alivio material adondequiera que fuese. Unos amigos lo referirán a otros y, así (llegando incluso a niveles bastante altos en muchas de las localidades que visitara), siempre habría alguien dispuesto a escuchar las curiosidades relatadas por el viajero, o de entretenerse con su erudición o apostar a su papel como agente de un mundo que no había nacido todavía. Aparte de todo ello, aunque también a la hora de vivir de fondos prestados, Miranda debió ser, sin lugar a dudas, un surtidor inagotable de anécdotas y fantasías. Vale por lo redonda esta estampa que suministra Quintero: